
No la bajen de cartel / Miguel Motta
Por estos días se cumplen cinco años de la partida del Pardo Miranda. Buena parte de ese tiempo guardamos silencio sobre el caso y estuvimos atentos por si volvía sin aviso, a ajustar cuentas con el tal John Wheder que firmó la carta.
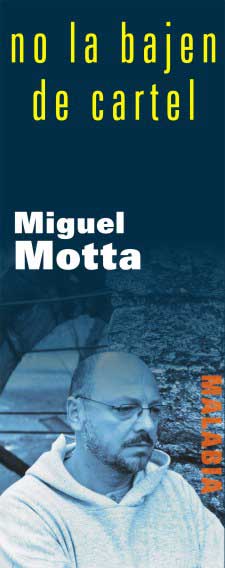
Ahora en cambio, su regreso ya parece remoto y nos permitimos recordar la historia en voz alta cuando nos reunimos en la mesa de la confitería. Gente como Malfara o Yuyo López conjeturan que con su capacidad de supervivencia, el Pardo debe haberse integrado al personal de servicio de cualquier compañía cinematográfica. Los más escépticos opinamos que aún no pisó la tierra prometida y que se gana la vida vendiendo caramelos en los subterráneos de México o en cualquier pueblo brasilero.
Al barrio llegó por el tiempo de la inundación. Fue a vivir con una tía vieja y sola, en una casa que estaba por debajo del nivel de la calle y a la que se accedía por una escalera de piedras irregulares que acompañaba el declive del terreno. Al principio participó en las salidas que hacíamos al Centro, pero al poco tiempo comenzó a despachar verduras en un alero contiguo al almacén El Lucero. Desde ahí nos miraba pasar los sábados a la noche, mientras hacía chistes a las abuelas para robarles en la balanza. Y cuando regresábamos trasnochados al amanecer, él ya estaba en su túnica de brin azul, barriendo el cubil y acomodando los cajones con acelgas húmedas y manzanas rosadas que luego veíamos en las fuentes de nuestras casas.
Andábamos por los dieciocho o diecinueve años cuando se estrenó El camino del amor. Fui el primero del grupo que la vio y aún hoy recuerdo mi perplejidad: el personaje principal tenía un parecido gemélico con el Pardo Miranda. Resultaba increíble que Hollywood presentara un primer actor de pelo oscuro, labios finos, nariz pronunciada y medio petiso. Pero estaba ahí y causaba gracia. Si parecía que el propio Pardo Miranda conducía el convertible rojo por la Quinta Avenida.
La misma noche que vi la película, la comenté a los muchachos. Como siempre, se mostraron incrédulos, desganados, y sólo por mi insistencia concurrieron a la función del otro día. Después nos reunimos en la confitería a cambiar impresiones y no faltaron bromas sobre la otra profesión que el verdulero mantenía oculta. En el fondo, sentíamos despecho porque ninguno de nosotros iba a vivir los cambios que se avizoraban en la vida del Pardo.
A la mañana siguiente pasé por la verdulería a darle la noticia. El Pardo me miró con absoluto desconcierto y marcada desconfianza.
—Andá a verla y vas a entender -sentencié.
Se encogió de hombros y continuó acomodando ristras de ajos. Llevaba más de diez años sin pisar un cine, pero esa noche fue y volvió a la siguiente y la vio en las dos funciones. Y el sábado y el domingo. Desde entonces comenzó a buscar en el espejo el perfil y los gestos de Francis, el personaje principal interpretado por Peter Salen. Rápidamente los adoptó y los practicó cuando pesaba las papas, las cebollas o arreglaba la cartelera con los avisos de “inyectables”, “se cuidan enfermos”, “clases de inglés”. Más tarde, comenzó a rondar el cine al final de cada función. Se paraba en la vereda como si estuviera en el Central Park, a la espera de Luisa. En esas primeras veces, todavía lo dominaba el pudor y si la gente lo miraba, se escabullía en la oscuridad. Después se peinó al estilo Francis con el cabello apretado hacia atrás; la imagen le dio confianza. Un jueves entró al hall del cine en el preciso momento en que la gente salía de la sala. Sintió miradas y un creciente murmullo a su espalda. Repitió varias noches lo mismo hasta que en sábado sucedió lo que tanto había esperado: se cruzó con una muchacha que quedó paralizada.
—Es idéntico -le dijo a la compañera.
El Pardo se volvió y con la voz algo quebrada por los nervios alcanzó a replicar:
—Todo el mundo lo dice.
—Me encantó la película -agregó rápidamente ella. Era gordita, de pechos abundantes.
—A mí también -dijo el Pardo al tiempo que tomaba aliento. Si querés, seguimos hablando en la confitería.
Salieron a la calle y la acompañante de la gordita se esfumó. Estuvieron en una mesa conversando de la película y él, por momentos, se hacía el Francis de cualquier restorán del Barrio Chino. De la confitería fueron hasta un banco de la plaza donde se besaron. Se llamaba Aída, estaba sola en la casa, los señores habían viajado al este.
Fue la primera y la tuvo poco más de una semana. Después volvió a montar guardia en el cine; sentía la seguridad de la experiencia. Se paraba en la vereda a mirar hacia la Quinta Avenida en busca de un taxímetro, a la hora del cambio de espectadores. Así dio con Alicia quien al verlo, abrió ojos de asombro. Dominador de la situación, el Pardo se permitió la veta jocosa:
—Permiso, permiso… que si no llego no empiezan la película.
Ella soltó la risa y él se volvió a preguntarle cuánto le había gustado Los caminos del amor.
—Sos la réplica -dijo ella con la risa todavía viva, sin atender la pregunta.
—Todo el mundo lo dice -afirmó el Pardo y con maestría se colocó al lado y caminaron juntos. Tomaron hacia los barrios de afuera y a las pocas cuadras, él comenzó a rozarle la mano. En una zona de poca iluminación, le rodeó la cintura con el brazo y quiso besarla.
—Te confundís, no somos todas iguales -lo contuvo ella y corrió por la oscuridad provocando el largo ladrido de los perros.
El fracaso de esa noche lo decidió a comprar un saco celeste igual al que llevaba Francis en el paseo por el puente de San Francisco. Tramitó un préstamo con el patrón para darle inyectables a la tía y consiguió el saco. Lo estrenó en la puerta del cine. El portero y la boletera que ya lo conocían no paraban de reírse. Él los ignoró y avanzó por el hall como si buscara a Luisa en los senderos del Central Park. Por entonces los espectadores habían disminuido y apenas recogió la mirada de una pareja.
El sábado, el portero le anunció que Los caminos… bajaba de cartel y el desasosiego se apoderó del Pardo. Vivió días confusos, reprochándose por no haber previsto esa posibilidad. Lentamente comenzó a hundirse en la tristeza que ya conocía y le quitaba todo horizonte. Estaba al borde de la resignación cuando se enteró por el diario que reponían la película en un cine de barrio. Con renovado regocijo inició un circuito por la periferia de la ciudad, por salas a las que en general concurría gente mayor. Hacía lo mismo que en las del Centro: se apostaba en la Quinta Avenida y buscaba a Luisa. A veces recibía algunas palmas, un saludo, y eso le daba ánimo para seguir. En esas rondas, se hizo amigo de los vendedores de maní y frankfurters que paraban en las esquinas.
En un cine de la zona portuaria ganó la mirada de una mujer y tuvo algún problema con el novio o el marido que estalló en celos y lo sacó corriendo. Más tarde, enganchó con una enfermera veterana que le ofreció vivir juntos. La pasaba bien con ella, pero la exhibición del filme lo requería a la noche y la mujer hacía todo lo posible para que él no fuera. Tuvo que dejarla. Siguió en cambio a la película por los pueblos de la campaña.
Viajaba los domingos por la tarde, luego que cerraban la verdulería. Llevaba el saco en un valijita de cartón y se cambiaba en los baños de los almacenes de ramos generales. Las exhibiciones se realizaban en salones parroquiales y hasta en galpones de guardar arreos. El Pardo hacía de Francis en la puerta y la gente lo saludaba con respeto a la salida de la función. Después ayudaba al operador a recoger los enseres a cambio de que lo regresara a la ciudad en la camioneta que transportaba el equipo de proyección. A principios del invierno, Los caminos del amor bajó definitivamente de cartel.
Durante un tiempo, la frescura de los recuerdos lo mantuvo feliz. Pero el paso de los días comenzó a comerle los bordes del saco celeste y lo devolvió a la tos asmática de la tía vieja y a los chistes de la verdulería. El Pardo sintió que se hundía y decidió apretar el timbre de mi casa. En el transcurso de una tarde me contó los sucesos precedentes, y al final confesó que no soportaba volver a la túnica de brin. Necesitaba otra vida; tenía mapas con la ruta trazada. Había averiguado en el consulado que era posible enviar la fotografía y ofrecerse como doble a las compañías cinematográficas. En definitiva, me pedía que lo ayudara a escribir la carta. La idea no me pareció disparatada; muchas biografías de famosos dan cuenta de su pasado de vendedor de café o lustrador de zapatos. Así fue que redacté la misiva en la que se ofrecía para rodajes de alto riesgo o sencillamente para cualquier papel que le resultara tedioso a Peter Salen, insistiendo en el parecido gemélico con el primer actor y adjuntando diversas fotografías para esta comprobación. El Pardo quedó satisfecho, la ilusión volvió a circular por sus venas.
A la noche comenté el episodio en la rueda de la confitería. Recuerdo que mi insistencia sobre la recuperada ilusión del Pardo motivó algún gesto de hastío en los muchachos. Seguramente me excedí en remarcarlo. Sólo así puedo entender que hayan obrado con tal saña. Quien lo hizo, esperó que la simetría de los días volviera al Pardo a la tristeza que trajo cuando era uno de los tantos inundados. Entonces mandó la carta, con falso membrete y en inglés, a la casa hundida. El Pardo la recibió de manos de la tía y salió corriendo en busca de la profesora que colgaba avisos en la cartelera de la verdulería. Llamó agitado a la puerta y pidió que se la tradujera. No quiso pasar a la sala. De pie en el umbral, escuchó con asombro que John Wheder, gerente de la Cine Metro Gold, había estudiado sus fotografías y lo convocaba desde Los Ángeles a integrar el staff de dobles de Peter Salen.
Ni siquiera dio tiempo a que la noticia circulara por el barrio. Ese mismo día partió en silencio en el coche cama de las tres hacia la tierra prometida.
____________________
Nota del editor:
Este texto integra el libro ‘Los árboles sin bosque’, Muestra de Literatura Uruguaya Contemporánea, una coedición de Ediciones Carena y Revista Malabia publicada en Barcelona, 2010.
