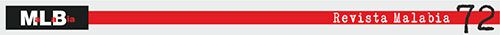
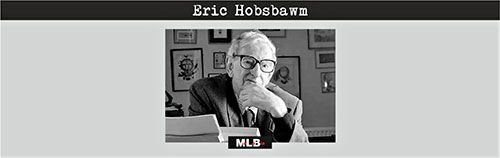
La barbarie: guía del usuario / Eric Hobsbawm
Conferencia en una reunión de Amnistía en el Sheldonian Theatre de Oxford en 1994. Publicada en New Left Review
Mi intención al titular mi conferencia La barbarie: guía del usuario no es instruirles sobre cómo ser bárbaros. Ninguno de nosotros, por desgracia, lo necesita. La barbarie no es la danza sobre hielo, una técnica que hay que aprender, a menos que deseen convertirse en torturadores o especialistas en actividades inhumanas. Se trata más bien de un producto derivado de la vida en un entorno social e histórico, algo relacionado con un territorio, como decía Arthur Miller en La muerte de un viajante. El término «astuto» (street-wise) expresa lo que quiero decir mejor que ninguno, porque indica la forma en que se adapta la gente a la vida en una sociedad sin las reglas de la civilización. Entendiendo esta expresión, podemos comprender nuestra adaptación a una sociedad que es, para los estándares de nuestros padres o abuelos, e incluso para alguien tan viejo como yo, incivilizada. Nos hemos acostumbrado a ella. Y con esto no quiero decir que no experimentemos un shock por algunas cosas que pasan. Al contrario, sentirnos sacudidos por algo inusualmente desagradable de vez en cuando es parte de la experiencia. Ayuda a justificar una normalidad que nuestros padres considerarían la vida en condiciones inhumanas. Tengo la esperanza de que mi guía del usuario ayude a entender las causas de esta situación.
El argumento central de esta conferencia es que, luego de 150 años de declive, la barbarie se ha incrementado en la mayor parte del siglo XX sin signos de haber llegado a a su fin. En este contexto, entiendo que la palabra «barbarie» tiene dos significados. En primer término, el desglose y la ruptura de los sistemas de reglas y comportamientos morales a través de los cuales las sociedades regulan las relaciones entre sus miembros y, a mayor escala, entre sus miembros y los de otras sociedades. En segundo lugar, para ser más específico, la inversión de lo que podríamos llamar el proyecto de la Ilustración del siglo XVIII, que se trataba del establecimiento de un sistema universal cuyas reglas y estándares de comportamiento moral encarnados en las instituciones del estado dedicados al progreso racional de la humanidad: a la Vida, Libertad y la Búsqueda de la Felicidad, a la Igualdad, Libertad y Fraternidad o a lo que sea. Ambos significados de la palabra son reales en la práctica y refuerzan sus efectos negativos en nuestras vidas. La relación del tema con los derechos humanos debería ser obvia.
Permítanme aclarar el primer aspecto de la barbarización en la que estamos: lo que pasa cuando el control tradicional desaparece. Michael Ignatieff, en su reciente libro Blood and Belonging señala la diferencia entre los hombres armados de la guerrilla kurda en 1993 y la de los puestos de control bosnios. Con gran percepción constata que en la sociedad sin estado de Kurdistán cada niño cercano a la adolescencia consigue un arma. Llevarla quiere decir que ha dejado de ser un niño y debe ser tratado como un hombre. «El acento del significado, por lo tanto, refuerza la responsabilidad, la sobriedad, el sentido trágico«. En este caso, las armas son disparadas cuando es necesario hacerlo. Por el contrario, la mayoría de europeos desde 1945, incluidos los balcánicos, han vivido en sociedades donde el estado disfrutaba del monopolio de la violencia legítima, por eso, a medida que los estados se derrumbaban, lo hacía ese monopolio. «Para algunos jóvenes europeos, el caos que vino como resultado del derrumbe (el colapso)… ofreció la oportunidad de acceder a un erótico paraíso donde todo está permitido. De ahí la semisexual, semipornográfica cultura armada de los puestos de control. Para los jóvenes había una irresistible carga erótica en llevar armas letales en sus manos«; y en usarlas para aterrorizar a los indefensos. Sospecho que una buena parte de las atrocidades cometidas en nuestro tiempo en las guerras civiles de tres continentes reflejan esta clase de trastorno, que es característico del mundo en las postrimerías del siglo XX. Pero espero decir sobre esto algunas palabras más adelante.
En cuanto a la segunda forma de barbarización, desearía declarar un especial interés. Creo que algunas de las pocas cosas que se interponen entre nosotros y el acelerado descenso a las tinieblas son los valores heredados de la Ilustración del siglo XVIII. Este no es un pensamiento moderno en este momento, porque la Ilustración puede ser rechazada como algo superficial, intelectualmente ingenuo o una conspiración de hombres blancos ya muertos que usaban peluca y posibilitaron la fundación intelectual del imperialismo occidental. Esta crítica puede ser acertada o no, pero convengamos que el pensamiento citado es el único fundamento para todas las aspiraciones de construir sociedades adecuadas a todos los humanos en cualquier lugar del planeta Tierra y la única afirmación y defensa de sus derechos como personas. Porque el progreso de la civilización que tuvo lugar desde el siglo XVIII hasta el temprano XX fue logrado de forma abrumadora, o casi enteramente, bajo la influencia de la Ilustración a través de gobernantes «absolutistas ilustrados» (como seguimos llamándolos ante los estudiantes de historia), revolucionarios o reformistas, liberales, socialistas y comunistas, todos ellos pertenecientes a la misma familia intelectual. Ese progreso no lo lograron quienes lo critican. Esa era, en la que el progreso no se suponía meramente material y moral, pero en realidad lo era, ha llegado a su fin. Convengamos en que la vieja racionalidad de la Ilustración es el único criterio que nos permite juzgar el descenso a la barbarie en lugar de limitarnos a dejar constancia del mismo y entregarnos.
Déjenme ilustrarles sobre la longitud de la brecha entre el período anterior a 1914 y el nuestro. No me detendré en el hecho de que es probable que nosotros, al haber vivido inhumanidades más grandes, nos vamos a sentir menos escandalizados por las modestas injusticias que sacudieron el siglo XIX. Por poner un par de ejemplos: un simple error de la justicia en Francia (el caso Dreyfus) o veinte manifestantes encerrados por el ejército alemán por una noche en un pueblo de Alsacia (el incidente de Zabern en 1913). En lo que quiero incidir es en las pautas de conducta. Clausewitz, escribiendo sobre las guerras napoleónicas, daba por supuesto que las fuerzas armadas de los estados civilizados no mataban a los prisioneros de guerra ni devastaban los países. Las guerras recientes en las que Gran Bretaña participó -las islas Malvinas (Falklands) y la guerra del Golfo- sugieren que esto ya no puede garantizarse. Agrego, citando la undécima edición de la Enciclopedia Británica: «la guerra civilizada, según nos dicen los libros de texto, se limita, dentro de lo posible, a incapacitar las fuerzas armadas del enemigo; de otra forma la guerra continuaría hasta el exterminio de uno de los bandos (…)» Es por esa buena razón -y aquí la enciclopedia cita a Vattel, un abogado internacional de la noble Ilustración del siglo diecinueve- «que esta práctica se ha convertido en costumbre entre las naciones de Europa» Antes de 1914, la visión de que las guerras se hacían entre combatientes y no contra no combatientes era compartida por rebeldes y revolucionarios. El programa de Russian Narodnaya Volya, el grupo que mató al zar Alejandro II, decía explícitamente «que los individuos y grupos que no participaban en su lucha contra el gobierno serían tratados como neutrales y sus personas y bienes se consideraban inviolables». Por ese tiempo, Frederick Engels condenaba a los Irish Fenians (con quienes simpatizaba) por colocar una bomba en Westminster Hall poniendo en riesgo a los viandantes inocentes. La guerra, como la sentía un revolucionario con experiencia en la lucha armada como él, debía librarse entre combatientes y no contra civiles. Hoy estas limitaciones no son reconocidas por revolucionarios, terroristas, ni por los gobiernos en guerra.
Sugeriré ahora una breve cronología de esta cuesta abajo en la pendiente hacia la barbarie. Sus principales etapas son cuatro: la Primera Guerra Mundial, el período de crisis planetaria desde el derrumbamiento de 1917-20 hasta el de 1944-47, las cuatro décadas de la Guerra Fría y, finalmente, el derrumbamiento general de la civilización como la conocemos en muchas partes del mundo en los ochenta y desde entonces. Hay una continuidad obvia entre las primeras etapas. En cada una de ellas se aprendieron las anteriores lecciones de inhumanidad del hombre para el otro hombre, que se convirtieron en las bases de los nuevos avances de la barbarie. No hay una conexión lineal entre entre la tercera y cuarta etapa. El derrumbamiento de los 80 y 90´s no se debe a las acciones de los humanos que toman decisiones a los que podría reconocerse como bárbaros, como el proyecto de Hitler o el terror de Stalin, lunáticos como los argumentos justificando la carrera hacia la guerra nuclear, o todo a la vez, como la Revolución Cultural de Mao. Es debido al hecho de que quienes toman decisiones ya no saben qué hacer con un mundo que ni ellos ni nosotros podemos controlar y que la explosiva transformación de la sociedad y la economía desde 1950 produjo un derrumbamiento y una perturbación sin precedentes de las reglas que gobiernan el comportamiento de las sociedades humanas. La tercera y cuarta etapa se superponen e interactúan. Hoy las sociedades humanas se derrumban, pero en unas circunstancias en que las pautas de conducta pública permanecen en el nivel al que se vieron reducidas a causa de los anteriores períodos de avance de la barbarie. De momento no muestran signos serios de recuperarse.
Hay razones serias del para creer que en la Primera Guerra Mundial comenzó el descenso a la barbarie. En primer lugar, inició el período más sanguinario hasta ahora en la historia. Zbigniew Brzezinski ha estimado las «megadeaths» entre 1914 y 1990 en 187 millones, lo cual -como siempre, especulativo- debe servir como una razonable medida de magnitud. Yo calculo que corresponde a un 9% de la población mundial en 1914. Nos hemos acostumbrado a las matanzas. En segundo lugar, los sacrificios sin límite que los gobiernos imponen a sus hombres a medida que los conducen a holocaustos como Verdun y Ypres, sientan un precedente siniestro. En tercer lugar, el concepto de una guerra de movilización nacional total destruye el pilar fundamental del estado de guerra civilizado: la distinción entre combatientes y no combatientes. En cuarto lugar, la Primera Guerra Mundial fue la primera contienda importante, al menos en Europa, que tuvo lugar en circunstancias políticas de carácter democrático y su protagonista fue la población entera o ésta participó de manera activa. Por desgracia, las democracias raramente se movilizan a causa de las guerras cuando éstas son vistas como incidentes aislados en la lucha por el poder, como las veían los antiguos ministerios de asuntos exteriores. Tampoco las hacen como los soldados o boxeadores profesionales, para quienes la guerra no es una actividad que requiera odiar al enemigo mientras éste combata de acuerdo a las reglas profesionales. Las democracias, como hemos visto, requieren enemigos demonizados. Esto, como la Guerra Fría demostrara, facilita el camino hacia la barbarie. Finalmente, la Primera Guerra Mundial terminó en un derrumbamiento, una revolución social y una contra revolución a una escala sin precedentes.
Esta era de derrumbamiento y revolución dominó los treinta años posteriores a 1917. El siglo XX se convirtió, entre otras cosas, en una era de guerras religiosas entre un liberalismo capitalista, a la defensiva y en retirada hasta 1947, un comunismo soviético y movimientos de tipo fascista que deseaban destruirse entre sí. En realidad, la única amenaza al capitalismo liberal en su interior, dejando de lado su propio derrumbamiento después de 1914, venía de la derecha. Entre 1920 y la caída de Hitler, ningún régimen en ninguna parte fue derrocado por una revolución comunista o socialista. Pero la amenaza comunista, poniendo en peligro la propiedad y los privilegios sociales, era lo más preocupante. No era ésta una situación que condujera al retorno de los valores civilizatorios. Agreguemos que la la guerra había dejado tras de sí un negro depósito de impiedad y violencia y una enorme cantidad de hombres atados a ambos extremos y con experiencia en ellos. Muchos de estos hombres proporcionaron el material humano para una innovación de la que no puedo hallar precedente real antes de 1914: escuadrones casi oficiales o tolerados de matones que hacían el trabajo sucio que los gobiernos no estaban todavía preparados para hacer oficialmente: Freikorps, Black-and-Tans, Squadristi. En cualquier caso, la violencia crecía. El enorme crecimiento de los asesinatos políticos después de la guerra han sido ampliamente constatados, para poner un ejemplo, por el historiador de Harvard, Franklin Ford. Para citar un caso, no hay precedentes, que yo sepa, anteriores a 1914, de las sangrientas batallas callejeras entre oponentes políticos organizados que fueron tan comunes en Weimar Germany y en Austria a finales de los años veinte. Y si ha habido algún precedente, es totalmente trivial. Los disturbios y las batallas de 1921 en Belfast mataron más gente que en todo el siglo XIX en esa convulsionada ciudad: 428 personas. Y quienes participaban en las batallas callejeras no eran necesariamente viejos soldados con nostalgia guerrera, siempre teniendo en cuenta que el 57% de los primeros miembros del Partido Fascista italiano sí lo eran. El 75% de las tropas de asalto nazis de 1933 eran demasiado jóvenes para haber estado en la guerra. La guerra, la vestimenta uniformada (las notorias camisas de colores) y llevar armas de fuego proporcionaban un modelo a los jóvenes desposeídos.
He sugerido que la historia posterior a 1917 debería ser de guerras de religión. «No hay guerras más verdaderas que las de religión«, escribió uno de los oficiales franceses que pusieron en marcha la barbarie contra la insurgencia argelina en los cincuenta. Sin embargo, lo que hizo que la crueldad, resultado natural de las guerras religiosas, fuera más brutal e inhumana fue el hecho de que la causa del Bien (esto es, de las grandes potencias occidentales) se enfrentara a la causa del Mal, cuyos representantes, la mayoría de las veces, eran gentes que veían rechazada su reivindicación de seres humanos. La revolución social, y especialmente la rebelión anti colonial, desafiaron el sentido de lo natural , como si este fuera una aprobación divina o cósmica. Y lo natural era la superioridad de los de arriba sobre los de abajo en sociedades que eran de naturaleza desigual, ya fuera por nacimiento o por logros. La lucha de clases, como Margaret Thatcher nos recordaba, es a menudo conducida con más resentimiento desde arriba que desde abajo. La idea de que personas cuya inferioridad perpetua es un dato de la naturaleza, especialmente cuando se manifiesta por el color de la piel, reivindiquen la igualdad con sus superiores naturales -y no digamos si se rebelan contra ellos- era escandalosa en sí misma. Si eso era la verdad en la relación entre las clases altas y las bajas, era todavía más verdad entre las razas. ¿Hubiera ordenado el General Dyer a sus hombres, en 1919, abrir fuego contra una multitud, matando a 379 personas, si esa multitud hubiera estado formada por ingleses, incluso por irlandeses, y no gente de la India, o si el lugar hubiera sido Glascow y no Amristar? Casi por cierto que no. La barbarie nazi fue mucho más intensa contra los rusos, polacos, judíos y otros pueblos considerados sub humanos que contra los europeos occidentales.
Y todavía, la falta de piedad implícita en las relaciones entre aquellos que se creen «naturalmente» superiores y los supuestos «naturalmente» inferiores no hizo más que acelerar la barbarie latente en cualquier confrontación entre Dios y el Diablo. Porque en estos enfrentamientos apocalípticos sólo puede haber un resultado: la victoria total o la derrota total. Nada peor puede concebirse que la victoria del Diablo.. Como sostenía una frase de la Guerra Fría, «Mejor muerto que rojo«, lo cual, en un sentido literal, es una declaración absurda. En esta clase de lucha, el fin justifica cualquier medio. Si la única manera de derrotar al diablo era empleando medios diabólicos, eso había que hacer. ¿Por qué, si no, los más apacibles y civilizados científicos occidentales habían instado a sus gobiernos a fabricar la bomba atómica? Si el otro bando es diabólico, debemos considerar que usará medios diabólicos, incluso si no lo está haciendo ahora. No estoy argumentando que Einstein estuviera equivocado considerando que una victoria de Hitler era el peor de los males, sino tratando de clarificar la lógica de tales confrontaciones, que necesariamente nos llevan a la escalada de la barbarie. Resulta más claro en el caso de la guerra fría. El argumento del famoso «Long Telegram» de Kennan en 1946, que proporcionó la justificación ideológica de la Guerra Fría, no era diferente de lo que los diplomáticos británicos decían constantemente sobre Rusia a lo largo del siglo XIX: debemos contenerlos, si es necesario a través de la amenaza de la fuerza o avanzarán hacia Constantinopla y la frontera de la India. Pero durante el siglo XIX el gobierno británico pocas veces perdió la calma en un asunto así. La Diplomacia, el «gran juego» entre agentes secretos, incluso alguna que otra guerra, no se confundían con el Apocalipsis. Después de la Revolución de Octubre se produjo la confusión. Palmerston hubiera sacudido la cabeza; al final, pienso, hasta Kennan lo hizo.
Es fácil entender el porqué del retroceso de la civilización entre el Tratado de Versalles y la bomba lanzada sobre Hiroshima. El hecho de que en la Segunda Guerra Mundial, a diferencia con la primera, uno de los bandos beligerantes rechazara los valores de la civilización del siglo XIX y la Ilustración habla por sí mismo. Necesitamos explicarnos por qué la civilización del siglo diecinueve no se recuperó de la Primera Guerra Mundial, como muchos esperaban que lo hiciera. Sabemos que no lo hizo, al contrario, entró en una etapa de catástrofes: de guerras seguidas de revoluciones sociales, de fin de los imperios, de colapso mundial de la economía liberal, de firme retroceso de los gobiernos constitucionales y democráticos, de ascenso del fascismo y el nazismo. Que la civilización retroceda no es ninguna sorpresa, sobre todo cuando consideramos que el período desemboca en la mayor escuela de la barbarie: la Segunda Guerra Mundial. Entonces, déjenme pasar por alto la era de la catástrofe y volver a lo que es un fenómeno deprimente y curioso, llamémoslo el avance de la barbarie en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Muy lejos de ser una era de catástrofe, el tercer cuarto del siglo XX fue una era de triunfo para un reformado y restaurado capitalismo liberal, al menos en los países centrales de las «economías de mercado desarrolladas». Esto produjo una estabilidad política sólida y una prosperidad económica sin paralelo. Y sin embargo, la barbarie continuó. Permítanme referirme, como ejemplo, al desagradable tema de la tortura.
No necesito decirles que, en varias oportunidades desde 1782, la tortura fue formalmente eliminada oficialmente de los procedimientos judiciales en los países civilizados. En teoría, no era tolerada más en los aparatos coercitivos del estado. El prejuicio contra el método era tan fuerte que la tortura no volvió a usarse después de la derrota de la Revolución Francesa, que, por supuesto, la había abolido. El famoso o infame Vidocq, el ex convicto convertido en policía bajo la Restauración, y modelo para Vautrin, el personaje de Balzac, no tenía escrúpulos, pero no torturaba. Cabe sospechar que en los rincones de la barbarie tradicional que se resistió al progreso moral -por ejemplo en prisiones militares o instituciones similares- la tortura no se extinguió del todo, o por lo menos no desapareció su recuerdo. Me sorprende que la forma básica de tortura aplicada en Grecia por los coroneles en 1967 al 74 fuera, de hecho, el antiguo bastinado turco -una variación de golpear las plantas de los pies-, teniendo en cuenta que ninguna parte del país había estado bajo el dominio de la administración turca por casi cincuenta años. Debemos suponer que los métodos civilizados tardaron más en llegar donde los gobiernos combatían contra elementos subversivos, como en la Okhrana zarista.
El mayor desarrollo de la tortura tuvo lugar entre guerras bajo regímenes comunistas y fascistas. El fascismo, no comprometido con la Ilustración, lo practicaba sin límites. Los bolcheviques, como los jacobinos, abolieron formalmente los métodos usados por la Okhrana, pero enseguida fundaron la Cheka, que no reconoció límites en la defensa de la revolución. Sin embargo, una circular telegráfica que Stalin envió en 1939 lleva a pensar que después de la Gran Guerra «la práctica de aplicación de métodos de presión física en el NKVD (el sucesor de la Cheka)» no fue oficialmente legitimada hasta 1937, lo que quiere decir que fue legitimada como parte de régimen stalinista de terror. En los hechos, pasó a ser obligatoria en ciertos casos. Estos métodos se exportaron a los satélites soviéticos después de 1945, pero cabe suponer que en esos nuevos regímenes había policías con experiencia en tales actividades desde la ocupación nazi. No obstante, me inclino a pensar que la tortura occidental ni aprendió de la soviética ni la imitó. Las técnicas de manipulación mental tenían que ver con las técnicas chinas que los periodistas bautizaron como «lavado de cerebro» cuando las descubrieron en la guerra de Corea. Casi con certeza el modelo era la tortura fascista, en especial como la practicaban en la represión de los movimientos de resistencia en la Segunda guerra Mundial. De cualquier forma, no deberíamos subestimar la buena disposición al aprendizaje, incluso de los campos de concentración. Como ahora sabemos, gracias a las revelaciones de la administración Clinton, los Estados Unidos llevaron a cabo, desde poco después de la guerra hasta bien entrados los setenta, experimentos sistemáticos de radiación en humanos, elegidos entre las personas consideradas de valor social inferior. Estos experimentos, como los de los nazis, eran dirigidos o al menos supervisados por médicos, una profesión cuyos miembros, lo digo con pesar, han permitido con demasiada frecuencia verse envueltos en la práctica de la tortura en todos los países. Al menos uno de los médicos a quien desagradaban estos experimentos protestó ante sus superiores diciéndoles que había cierto «olor a Buchenwald» en ellos. Cabe pensar que no fue el único en percatarse de la similitud.
Hablemos ahora de Amnistía, en cuyo beneficio se llevan a cabo estas conferencias. Esta organización, como saben, fue fundada en 1961 para proteger a los prisioneros políticos y de conciencia. Las mujeres y los hombres que trabajan en ella descubrieron con sorpresa que también tenían que lidiar con el sistemático uso de la tortura por gobiernos -o simplemente agencias de gobierno- de países en los que no pensaban encontrar esa clase de métodos. Quizá el provincianismo anglosajón sea lo que explique esa sorpresa. Hacía tiempo que el uso de la tortura por el ejército francés en la guerra de independencia de Argelia (1954-1962) era motivo de escándalo político. Por esa razón, Amnistía tuvo que concentrar la mayor parte de su esfuerzo en la tortura, como prueba el Informe de 1975. Dos aspectos de este fenómeno llamaban la atención. En primer lugar, su uso sistemático en el democrático Occidente constituía una novedad, incluso teniendo en cuenta el extraño antecedente del uso de picanas en las cárceles argentinas después de 1930. El segundo aspecto que llamaba la atención era que este fenómeno se había convertido en exclusivo de Occidente, en todo caso de Europa, como Amnistía hace notar. «La tortura como una práctica aceptada por el gobierno ha cesado. Con unas pocas excepciones … ninguna denuncia de tortura en Europa del Este ha sido denunciada en el mundo en la pasada década» Esto es quizá menos sorprendente de lo que parece a primera vista. Desde la lucha a vida o muerte que significó la guerra civil en Rusia, la tortura -en contraposición a la brutalidad general en las cárceles- no se había usado para proteger al estado. Se usaba con otros fines, como por ejemplo la organización de juicios ejemplares y otras formas de teatro público. Disminuyó y caducó con el stalinismo, un sistema frágil cuya subsistencia sólo necesitó un limitado, incluso nominal, uso de la coacción armada para mantenerse desde 1957 a 1989. Es más sorprendente que después de 1950 haya sido la era clásica de la tortura occidental, que alcanza su pico a final de los setenta en la Europa mediterránea, en varios países de América Latina con un historial hasta entonces inmaculado -Chile y Uruguay son ejemplos a anotar-, en África del Sur e incluso en Irlanda del Norte, aunque en este último no se aplicaran los electrodos en los genitales. Debería añadir que la curva de la tortura oficial en Occidente ha descendido sustancialmente desde entonces, en parte, cabe esperar, debido al trabajo de Amnistía. De cualquier forma, la edición de 1992 de la admirable Guía Mundial de los Derechos Humanos deja constancia de que se recurría a la tortura en 62 de los 104 países examinados, dando sólo el visto bueno de limpieza total a 15.
¿Cómo explicamos este fenómeno que nos deprime? Lo que no puede hacerse es a través de la racionalización de la práctica, como hizo el Britsh Compton Committe, que de forma ambigua informó de los sucedido en Irlanda del Norte en 1972. Hablaba de «información que es operativamente necesario obtener de la forma más rápida posible«. Pero esa no era ninguna explicación. Era simplemente otra manera de decir que los gobiernos habían dado paso a la barbarie dejando de lado la convención de que los prisioneros de guerra no están obligados a decir a sus captores más que su nombre, rango y número, y que más información no puede sacárseles torturándolos, por apremiante que sea la necesidad de la operación.
Me parece que hay tres factores en el tema. El aumento de la barbarie en Occidente tuvo lugar con el trasfondo de las locuras de la Guerra Fría, un período que algún día será tan difícil de entender para los historiadores como la caza de brujas de los siglos XV y XVI. No debería decir nada más sobre esto, sólo señalar que el extraordinario supuesto de que la disposición a desencadenar el conflicto nuclear de un momento a otro fue lo único que protegió a Occidente de su inmediato derrocamiento a manos de una tiranía totalitaria fue suficiente en sí mismo para socavar todos los estándares de civilización. Y agregar que el Occidente torturador se desarrolló de forma clara a escala importante, en sus inicios, como parte del inútil intento de un poder colonial, o en todo caso de las fuerzas armadas francesas, de preservar su poder colonial en Indochina y África del Norte. Nada es más cercano a la barbarie que la supresión de las razas inferiores por un estado que hacía poco había sido suprimido por los nazis y sus colaboradores. Quizá sea significativo que, siguiendo el ejemplo francés, la tortura sistemática en cualquier lugar ha sido llevada a cabo por militares antes que por policías.
En la década de los sesenta, siguiendo la estela de la Revolución Cubana y de la radicalización estudiantil, un tercer factor se agregó a la situación. Consistió en la aparición de nuevos movimientos de insurrección y terroristas, que eran, esencialmente, tentativas de pequeños grupos de crear situaciones revolucionarias desde el voluntarismo. Su estrategia principal consistía en la polarización, tratando de demostrar que el régimen contra el que luchaban no controlaba la situación o, donde la situación era menos favorable, generar como respuesta la represión para, a través de ella, despertar a las masas hasta ese momento pasivas para que apoyaran la rebelión. Ambas formas eran peligrosas. La otra era una invitación abierta a una mutua escalada del terror y del contra terror. Un gobierno tenía que ser muy sensato para resistir la tentación. Ni siquiera los británicos mantuvieron la calma en Irlanda del Norte. Muchos otros regímenes, en especial los militares, no se resistieron. No creo necesario añadir que en una competición de barbarie las fuerzas del gobierno tenían las de ganar, y lo hicieron.
Pero un siniestro aire de irrealidad rodeaba estas guerras subterráneas. Excepto en las restantes luchas por la liberación de las colonias, y quizás en América Central, las luchas eran por menores apuestas por cada bando. La revolución socialista no estaba en la agenda de las brigadas terroristas de izquierda. Sus posibilidades reales de vencer y derrocar a través de la insurrección a los regímenes contra los que luchaban eran insignificantes, y se sabía. Lo que realmente asustaba a los reaccionarios eran los movimientos de masas que podían ganar elecciones -como Allende en Chile y Perón en Argentina-, algo fuera del alcance de los grupos armados. El ejemplo de Italia demuestra que la política habitual podía seguir como antes incluso con la presencia de la fuerza insurreccional más fuerte de Europa, las Brigadas Rojas. El logro principal de los insurrectos de nuevo cuño fue lograr que el nivel de violencia aumentara varios niveles. Los años setenta dejaron tras de sí un legado de tortura, asesinato y terror en el formalmente democrático Chile, donde el objetivo no era proteger a un régimen militar que no corría ningún peligro de ser derribado, sino enseñar humildad a los pobres e instaurar un sistema económico de libre mercado que estuviera a salvo de la oposición política y de los sindicatos. En el relativamente pacífico Brasil que no era una cultura naturalmente sedienta de sangre como México y Colombia, dejó un legado de escuadrones de la muerte policiales que barrían las calles para liquidar a los «antisociales» y a los niños extraviados sin hogar. Dejó atrás, en casi todos los lugares de Occidente, doctrinas de «contra insurgencia» que puedo sintetizar en las palabras de uno de los autores que examinaron los escritos: «Descontento hay siempre, pero la resistencia sólo tiene sólo una oportunidad de triunfar contra un régimen democrático liberal o contra un sistema autoritario anticuado e incapaz» En síntesis, la lección moral de los años setenta fue que la barbarie es más efectiva que la civilización. Ha debilitado de forma permanente las limitaciones que impone la civilización.
Permítanme finalmente volver al período actual. Las guerras de religión en su forma característica del siglo XX más o menos han terminado, pero dejando atrás un sustrato de barbarie pública. Tal vez estamos retornando hacia las guerras de religión en el sentido antiguo de la expresión, pero dejaré de lado este nuevo ejemplo de retroceso de la civilización. La actual confusión de conflictos nacionalistas y guerras civiles no debe considerarse para nada como un conflicto ideológico y mucho menos como la reaparición de fuerzas primordiales -o como se llamen a sí mismos los militantes de la identidad en la actual jerga- que estuvieron mucho tiempo suprimidas por el comunismo o el universalismo occidental. Es, según lo veo, la respuesta a un doble derrumbamiento; el del orden político que representan los estados que funcionan -cualquier estado efectivo que vigila para evitar la caída en la anarquía de Hobbes- y el de los antiguos marcos de las relaciones sociales en gran parte del mundo, es decir, cualquier marco que se mantenga en guardia contra la anomia (estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o incongruencia de las normas sociales) de Durkheimian.
Creo que los horrores de las actuales guerras civiles son la consecuencia de este doble colapso. No son la vuelta a las antiguas salvajadas, por muchos recuerdos ancestrales que perduren en las montañas de Hercegovina y Krajina. La fuerza mayor de una dictadura comunista no impidió que las comunidades bosnias se cortaran el cuello entre ellas. Las comunidades de Yugoslavia vivían en paz -sobre todo la población urbana- y al menos el 50% de sus miembros se casaban con otras etnias, algo impensable en sociedades realmente segregadas como las del Ulster y los colectivos raciales de Estados Unidos. Si el estado británico hubiera abdicado en el Ulster como lo hizo el yugoslavo, hubiéramos tenido muchos muertos más que los 3000 que hubo en 25 años. Además, como bien ha señalado Michael Ignatieff, las atrocidades de esta guerra son obra en su mayoría de una variante contemporánea de las «clases peligrosas», varones jóvenes y desarraigados, de edades comprendidas entre la pubertad y el matrimonio, para quienes ya no existen las reglas de comportamiento efectivas o aceptadas, ni tampoco las reglas relativas a la violencia que se aceptan en una sociedad tradicional de machos luchadores.
Y esto, desde luego, es lo que liga el explosivo colapso del orden político y social de la periferia del sistema de nuestro mundo con el más lento hundimiento de los centros de la sociedad desarrollada. En ambas regiones cometen actos incalificables personas que ya no tienen ninguna guía social para sus acciones. La vieja Inglaterra tradicional, que tanto hizo Mrs Thatcher por enterrar, se basaba en la enorme fuerza de sus costumbres y convenciones. Uno no hacía «lo que debería hacerse», sino lo que se hacía: «lo que está bien visto», según el dicho popular. Pero ya no sabemos qué es «lo que está bien visto», sólo existe «lo de cada uno».
Bajo estas circunstancias de desintegración política y social deberíamos esperar un declive civilizatorio y un crecimiento de la barbarie. y lo que ha hecho las cosas peores, y sin duda las empeorará en el futuro, es el desmantelamiento constante de las defensas que la Ilustración edificó contra la barbarie que he intentado bosquejar en esta conferencia. Lo peor de todo esto es que nos hemos acostumbrado a lo inhumano, llegando a tolerar lo intolerable.
La guerra total y la guerra fría nos han lavado la mente para que aceptemos la barbarie. Todavía peor: han cometido la barbaridad de presentar la barbarie como algo sin importancia, comparado con cosas más importantes como hacer dinero.
Concluiré con el relato de uno de los mayores avances de la civilización del siglo XIX: la prohibición de las armas biológicas y químicas, diseñadas básicamente para sembrar el terror, porque su valor operacional es bajo. A través de un acuerdo internacional, dichas armas fueron prohibidas después de la Primera Guerra Mundial bajo el Protocolo de Ginebra de 1925, que debería cumplirse en 1928. La prohibición se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, excepto en Etiopía. En 1987 fue rota de forma provocativa y despectiva por Saddam Hussein, que mató a varios miles de sus conciudadanos con bombas de gas venenoso. ¿Quién protestó? Sólo el viejo «ejército teatral de los buenos» y no todos sus miembros, como bien sabemos hoy quienes tratamos de recoger firmas entonces. ¿Por qué tan poco escándalo? En parte porque hacía tiempo que se había abandonado en silencio el rechazo al uso de armas tan inhumanas. Se había suavizado hasta convertirla en una promesa de no ser los primeros en usarlas, pero, por supuesto, si el otro bando las usaba…
Más de cuarenta estados, encabezados por los Estados Unidos, se posicionaron en la ONU en 1969 contra la guerra química. La oposición a la guerra biológica se mantuvo firme. Los medios para hacerla fueron destruidos a través de un acuerdo de 1972. Pero no los químicos. Podríamos decir que los gases venenosos habían sido domesticados con discreción. Los países pobres los veían ahora como un posible medio de contrarrestar las armas nucleares. Así y todo, era terrible. Y encima de todo -necesito recordárselos- el gobierno británico y otros del espectro democrático y liberal, lejos de protestar se mantuvieron callados y mantuvieron a sus ciudadanos en la oscuridad al tiempo que animaban a sus hombres de negocios a vender más armas a Saddam, incluidas entre ellas el equipamiento para seguir gaseando a sus conciudadanos. No se escandalizaron hasta que Saddam hizo algo verdaderamente insoportable: atacó los campos petrolíferos que los Estados Unidos consideraban vitales.
