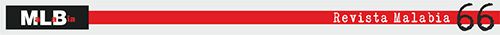
Onetti en la ciudad letrada / Lucía Giordano Devoto
Por la ventana del restaurante podíamos ver a la gente que salía de los teatros y los cines y llenaba Lavalle, entraba parpadeando en los cafés, encendía cigarrillos, buscaba taxímetros sacudiendo las cabezas brillosas en el calor de la calle. Desde la mesa veíamos a los grupos que entraban, las mujeres bostezadoras y animosas, los hombres ceñudos, altivos, desconfiados.
–Esa es mi raza –dijo Stein–, el material que se me ha confiado para construir el mundo del mañana.
La vida breve (43)
La obra de Juan Carlos Onetti ha sido definida reiteradamente por la crítica como de carácter decididamente urbano. Para Emir Rodríguez Monegal («Onetti o el descubrimiento de la ciudad»), en toda ella la ciudad rioplatense es el personaje central y Onetti es uno de los primeros escritores que, a ambos márgenes del Plata y en buena parte de Hispanoamérica, empezaron a introducir como temática literaria la vida en las grandes ciudades de América Latina y el retrato de unos individuos que se veían inmersos repentinamente en el caos y la angustia de la modernidad. Ángel Rama, en «Origen de un novelista y de una generación literaria», matiza y plantea que ya entre 1910 y 1925 se podía hablar de una literatura urbana, presente en la narrativa de José Pedro Bellan o en la poesía de Juan Parra del Riego (62), y que Onetti aportó más concretamente el interés porque los escritores montevideanos moldearan en su narrativa una visión de la capital uruguaya que sirviera a sus habitantes para comprenderse a ellos mismos y a la ciudad en proceso de cambio (61). Rama cita entonces al joven Onetti que en las columnas del semanario Marcha expresaba esta incitación recurriendo a Wilde: «la vida imita al arte», de modo que, si los literatos siguen el consejo, «muy pronto Montevideo y sus pobladores se parecerán de manera asombrosa a lo que ellos escriban» (61). Según Rocío Antúnez, el interés por dar una existencia literaria a la ciudad surgiría de una experiencia doble de extrañamiento: respecto a su primera estadía en Buenos Aires y respecto al Montevideo al que, a su regreso, veía con otros ojos, así como de la vivencia de desarraigo resultante, de su visión excéntrica y a la vez familiar respecto a ambas orillas (36).
Por otro lado, fue en buena parte la lectura de novelistas estadounidenses de aquella época (Dos Passos, Faulkner, Hemingway, Scott Fitzgerald…), así como de europeos, la que inspiró a los escritores latinoamericanos para explorar el espacio urbano como tema (Rama, «Origen» 64). En contraste con la literatura del campo que había predominado anteriormente –y con la que aún entre 1925 y 1940, según fecha Rama, se disputaba el protagonismo la ciudad–, Onetti es identificado como representante de una «modernidad enajenada» (Prego 71), resultado del rápido crecimiento urbano, en la que vive y en la que sitúa a sus personajes y que al mismo tiempo constituye la periferia en relación con las recién mencionadas fuentes literarias de su inspiración creativa: Estados Unidos y Europa (Prego 72).
El propio Onetti, al ser preguntado por la relevancia del espacio urbano en su literatura, respondió en cierta ocasión: «Siempre he preferido los temas ciudadanos y sus personajes. Conozco muchas obras importantes ubicadas en ambientes provincianos, pero eso nunca me ha inspirado. Profundizando, nada me dicen los diversos folklores que he conocido» (Anthropos 23). Al mismo tiempo, reconocía que en su escritura no abundan las descripciones («A mí me interesa muy poco lo que se llama paisaje, como debe notarse en mis libros, creo yo»), sino que buscaba más bien desarrollar «un ambiente humano, de los personajes, de modos de ser de personas, psicología. ¿Qué me importa en qué lugar están? Críticas muy certeras me han dicho que mi literatura era una literatura de habitación o de casa de citas. Que estaba ubicada en esos lugares, lo cual tal vez sea verdad» (Prego 73).
Así, mientras relatos tempranos como «Avenida de Mayo – Diagonal Norte – Avenida de Mayo» (1932) o «El posible Baldi» (1935) mostraban cada uno a un personaje caminando por las bulliciosas avenidas y calles de Buenos Aires y respondiendo al estímulo de letreros, focos, tráfico y ruido, con el tiempo estos elementos perdieron protagonismo en la escritura de Onetti y dieron paso a personajes más volcados hacia los estímulos que brotaban y circulaban en su propio interior, a una exploración de los pensamientos y sentimientos de los individuos, a partir de la cual recibían atención, en segundo término, los espacios en que se enmarcaban. ¿Se debería entonces considerar menos urbana (¿y en qué sentido del término?) aquella parte de su producción narrativa que presta menor atención explícita a la ciudad en la que se sitúan los personajes? ¿Qué conforma la psicología de estos que pueda haber sido absorbido del entorno para contribuir a su vez a los ambientes humanos que crea Onetti?
En relación con la primera pregunta, Antúnez recoge una periodización habitual que distingue una primera etapa vinculada a Montevideo y Buenos Aires, una segunda relacionada con la invención de Santa María y una tercera relativa al incendio de esta y su reconstrucción (26). Aunque en Caprichos con ciudades su análisis se ciñe a obras de la primera etapa, nos remite a la opinión de otros críticos respecto a la totalidad del corpus. Roberto Ferro, por ejemplo, observa que la representación de las dos grandes metrópolis desafía las estrategias del realismo, a fin de adaptarse mejor a la naturaleza problemática de la urbe, mientras que la ciudad ficcional de Santa María se va desvaneciendo progresivamente en la saga como referente concreto (Antúnez 26). Ambos críticos sitúan así el foco sobre la representación de la ciudad como tema –y es muy posible que este haya sido el interés inicial del joven Onetti al escribir los dos primeros cuentos aquí mencionados– y sobre la progresiva desviación hacia otras temáticas. La apreciación de Christina Komi a este respecto se aproxima más al enfoque que el presente trabajo se propone adoptar, pues ella destaca el papel secundario que tiene el espacio urbano físico en el conjunto de la obra onettiana y la consiguiente cohesión de la configuración literaria de este (Antúnez 27).
Baldi y Suaid
Con la perspectiva del tiempo, a la luz que las narraciones posteriores arrojan sobre sus antecesoras, uno de los temas que destacan en la producción onettiana es la consternación por la distancia insalvable entre los sueños o ideales y las posibilidades reales. La libertad de la imaginación y las constricciones del orden físico son inevitablemente desiguales, pero querríamos destacar, ayudándonos principalmente de los análisis de Ángel Rama de la historia de las ciudades latinoamericanas y de la vida cultural uruguaya de principios del siglo XX, las implicaciones específicas que este desajuste tiene en dicho contexto, en el que se enmarca una parte importante de la vida y la escritura de Onetti.
Nos proponemos argumentar que el calificativo de «urbana» se ajusta por igual a toda su obra si con él se destaca una tensión constante entre ideas y marcos conceptuales llegados de un «viejo» continente y las realidades de uno «nuevo» en el que son mantenidos como referentes ya ineludibles mediante las clases letradas y el empoderamiento de las ciudades. El hecho de que los ambientes humanos del escritor suelan ser percibidos como marginales y pesimistas se debe en buena parte a que en sus textos opta por no perder de vista las limitaciones de la realidad que otros habían descuidado por culpa de un determinado uso de la escritura que, como señala Rama, hace soñar a las conciencias hasta tal punto que estas olvidan que se trata de materiales escritos y se limitan a «disfrutar del sueño que ellos excitan en el imaginario, desencadenando y encauzando la fuerza deseante» (Ciudad 78). Onetti, por tanto, invierte el mecanismo por el cual el poder hace uso de la escritura: en lugar de ensalzar una visión idealizada que esconda las miserias del mundo sensible, su escritura da el protagonismo al mundo sórdido de unos personajes mediocres y antiheroicos que esconden celosamente en sus pensamientos sueños de aventura, de comunicación con los demás o de juventud eterna; para ellos, estos sueños solo revelan vulnerabilidad, pues, a diferencia de aquellos que alimenta el poder institucional, no pueden ser forzados sobre los demás y podrían ser utilizados para dejar en evidencia la debilidad de su impotentes poseedores.
Volviendo a la relación de estos personajes con el espacio, vemos que ya en los dos relatos mencionados más arriba se perciben indicios de un diálogo constante entre el mundo interior y el exterior y de la tendencia de los seres onettianos a evadirse de la realidad circundante hacia mundos imaginados, sueños y recuerdos. En «Avenida de Mayo», el protagonista, Víctor Suaid, camina sin rumbo registrando con la mirada detalles del paisaje urbano (carteles publicitarios, últimas noticias, luces de coches, escaparates…) que le llevan a imaginarse a sí mismo como un aventurero en Alaska, un gran duque en Rusia o un piloto de coches de carreras. «En la Puerta del Sol, en Regent Street, en el Boulevard Montmartre, en Broadway, en Unter den Linden, en todos los sitios más concurridos de todas las ciudades, las multitudes se apretaban, iguales a las de ayer y a las de mañana» (Cuentos 32), ignorantes de que para ellos no había un mañana en la mente de Suaid, en la que ametralladoras disimuladamente distribuidas por todo Occidente esperaban a que un individuo, multiplicado por mil, diera la orden de disparar sobre ellas (intuición certera del enfrentamiento mundial que depararía el final de la década). En el segundo cuento, el abogado Baldi, «hombre tranquilo e inofensivo», inspirado por un empedrado roto y los materiales para reparar la calle abandonados en la noche, se construye una identidad totalmente diferente a la suya: una vida violenta y peligrosa que relata a una joven extranjera que quiere conocer el pasado del hombre «tan distinto a los otros… Empleados, señores, jefes de las oficinas…» (Cuentos 50) que la ha ayudado a librarse de un desconocido que la seguía.
El anonimato que proporciona una ciudad masiva e imponente como Buenos Aires, donde Onetti vivió varios años y que lo marcó profundamente, ofrece a los habitantes de sus narraciones la posibilidad de jugar a ser quienes ellos deseen y huir así de sus frustraciones o su aburrimiento. Se perfilan ya las características que el escritor uruguayo atribuyó en su prólogo a los individuos de Tierra de nadie (1941), «un grupo de gentes que aunque puedan parecer exóticas en Buenos Aires son, en realidad, representativas de una generación», la cual ha abandonado los viejos valores morales y carece aún de otros con los que sustituirlos: «El caso es que en el país más importante de Sudamérica, de la joven América, crece el tipo del indiferente moral, del hombre sin fe ni interés por su destino» (Rama, «Origen» 66). Baldi reniega de sus valores momentáneamente, de su «lenta vida idiota» y de su incapacidad para «aceptar que la vida es otra cosa, que la vida es lo que no puede hacerse en compañía de mujeres fieles, ni hombres sensatos» (Cuentos 54). Esta característica de la gran urbe como espacio lleno de desconocidos que permite disfrazarse sin cambiar de aspecto y refugiarse en otra identidad y otros valores simplemente mediante la palabra ejemplifica en pequeña escala el papel que, a nivel institucional, juegan los discursos a la hora de elaborar determinadas versiones sintéticas de la complejidad inmensa de las ciudades y de servirse de dichas representaciones para sus fines, como veremos con Ángel Rama.
El pozo
El pozo (publicado en 1939 pero iniciado por Onetti varios años antes) ejemplifica el paso de los relatos peripatéticos hacia la «literatura de habitación» que más arriba hemos visto a Onetti aceptar como posible denominación para sus creaciones. En esta novela corta el pasearse del protagonista, Eladio Linacero, no va más allá de las cuatro paredes de su cuarto, pero su mente se desplaza lejos del espacio y el tiempo en los que está escribiendo sus memorias para evocar hechos pasados y para tomar conciencia de la ciudad que lo rodea, totalmente ajena a él. Ella y el tiempo pasan a su alrededor, en las observaciones de Linacero, mientras él trata de fijarlos en su escritura para dotar a su propia vida de algún sentido y ofrecerle su versión de ella al lector, por si este es capaz de comprenderle, a diferencia de otros personajes con los que intenta, sin éxito, sincerarse. Ni su ex mujer, ni un poeta, ni una prostituta, a quienes empieza a contar sus sueños, les conceden relevancia alguna, ni entienden su deseo de que las historias que inventa le pudieran suceder realmente. Este anhelo, que sí conocen Suaid y Baldi, irá reapareciendo en futuros personajes onettianos y será clave para la creación de la ciudad ficticia de Santa María a través de José María Brausen, quien, en La vida breve (1950), imagina en ella una vida diferente a la que lleva.
«Esta es la noche, quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender» (Onetti, El pozo 39): finalmente, la noche parece revelarse como la verdadera protagonista de El pozo, síntesis de un sentimiento de enajenación que cierra el texto tras haber sido desechados por Linacero varios tipos de compromiso que prometen articular la existencia en la ciudad: el compromiso político de Lázaro, su compañero de habitación; el familiar, al que pone fin con el divorcio; o el económico, frente al que rechaza una identidad basada en el consumo: «no me interesa ganar dinero ni tener una casa confortable, con radio, heladera, vajilla y un watercló impecable» (24). Linacero desprecia la moral burguesa y autocomplaciente, y su pertenencia a la sociedad pasa por otro lado; nace precisamente de su ruptura con las alternativas recién mencionadas –a las que podría agregarse el compromiso de los intelectuales, contra quienes Linacero dirige un vehemente ataque (32-3)–, ya que mediante ese gesto se suma a otra masa de individuos urbanos, menos visibles en la ciudad real debido a su ausencia de vínculos pero que abundan en el universo onettiano. En palabras de Félix Grande, Onetti fue el «compositor de una vastísima sinfonía de la marginación (…) cuyos héroes tenían el oficio de putas, jugadores, anarquistas, ladrones, drogadictos, proxenetas, redactores de policiales y poetas llenos de congoja y de asco» (Anthropos 39).
En El pozo, concretamente, se presenta, según Jaume Pont, «uno de los problemas ontológicos capitales de la condición humana en la época moderna»: «el proceso de degradación individual en el medio urbano» (Anthropos 52). Al ciudadano que reniega de todo no parece quedarle más opción que degradarse y desaparecer; Linacero, no obstante, a pesar de mostrarse aislado en su cuarto de pensión y en sus ideas, encuentra un modo de dar forma a la incomunicación que experimenta. El acto comunicativo de escritura confesional que realiza le permite crear un significado por el que salvarse de la desintegración, recurso intrínseco a la obra de Onetti, por cuanto el escribir tiene para él una función liberadora, detectable también en la tendencia de muchos de sus personajes a dar prioridad al mundo de la imaginación, frente a aquel que les rodea y decepciona cotidianamente y del que procuran evadirse. Por otra parte, el acto de escribir permite a Linacero tomar conciencia del entorno en el que vive y de su propia trayectoria de un modo nuevo; al forzarse a poner en palabras lo que siente, lo que sueña, lo que ha vivido y lo que le transmiten la ciudad y sus gentes fuerza también su mirada y agudiza sus percepciones: «Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez» (5); «Lo curioso es que, si alguien dijera de mí que soy “un soñador”, me daría fastidio. Es absurdo. He vivido como cualquiera o más. Si hoy quiero hablar de los sueños, no es porque no tenga otra cosa que contar. Es porque se me da la gana, simplemente» (7).
Como decíamos, la noche sintetiza la enajenación de Linacero en el sentido de que esta, al homogeneizar el espacio bajo su oscuridad y borrar los contornos que separan a unos seres de otros, los une e impide así, por consiguiente, su interrelación. Del mismo modo, Linacero, quien se identifica con ella («los golpes de mi sangre en las sienes se acompasan con el latido de la noche» (39)), se aísla de toda relación al mismo tiempo que su propia descripción lo revela como representante de un sector marginal de la sociedad que, precisamente por serlo, no permite a sus integrantes establecer lazos ni siquiera entre ellos mismos a través de su compartida indiferencia moral, de la falta de interés por sus destinos que señalaba Onetti. Para Rama, quien observa en la literatura de este el «reconocimiento de la nocturnidad existencial», sería más preciso decir que dichos personajes están hipnotizados por sus destinos y se niegan a depositar sus energías en causas externas a ellos o en cualquier tipo de fe que los obligaría a obrar, y que, pendientes únicamente de sí mismos, persiguen un placer que con frecuencia supone la autodestrucción («Origen» 72).
Referentes e inspiración
Si se piensan las características de los personajes onettianos contra el trasfondo del momento histórico en el que le tocó vivir y escribir a su creador, se hace difícil no atribuir a las circunstancias una gran responsabilidad en la naturaleza derrotista de estos. Por los años en que se publica El pozo, el panorama nacional e internacional no ofrecía muchas razones para el optimismo:
Políticamente esa circunstancia histórica se tipifica en la lucha mundial contra el fascismo que parece el gran triunfador de la hora: derrota de la España republicana, ocupación de Austria y de los sudetes checoeslovacos, transacciones de Munich, pacto germano-soviético que rompe la unidad de la izquierda antifascista, iniciación de la guerra y victoria del nazismo, crisis económica y dictaduras derechistas en América Latina, –el «terrorismo» en el Uruguay–, general intento de agrupaciones de las fuerzas «progresistas» (…) y debilidad de todos estos movimientos. Un cuadro que condujo al escepticismo a muchos y que sólo superó una minoría sicológica y sociológicamente formada. (Rama, «Origen» 41-2)
Ante semejante contexto, no sorprende que, como reflexiona Rama más adelante en su artículo, se perciba un deterioro general del valor de las acciones humanas y se produzca una importante pérdida de confianza en las posibilidades de las personas para transformar el mundo o cambiar ellas mismas (72). La actitud que adoptó Onetti ante la realidad consistió en recurrir a su imperiosa necesidad de escribir y a sus aptitudes para ello para contribuir a su manera al desigual y frustrante diálogo entre, por un lado, los ideales, el imaginario colectivo, y, por el otro, la realidad conflictiva recién sintetizada.
El texto que más claramente lo demuestra es posiblemente Para esta noche (1943), en cuyo prólogo el autor explica: «En muchas partes del mundo había gente defendiendo con su cuerpo diversas convicciones del autor de esta novela (…). Este libro se escribió por la necesidad –satisfecha de forma mezquina y no comprometedora– de participar en dolores, angustias y heroísmos ajenos». Según explica Carlos María Domínguez en su biografía de Onetti, el punto de partida fue una historia que en cierta ocasión le contaron al escritor –en uno de los cafetines que frecuentaba en las madrugadas durante los años que vivió en Buenos Aires– un anarquista español y otro italiano que habían huido de España tras la derrota republicana (88). Además, aunque no explícitamente, la novela se situaba en Buenos Aires y prefiguraba el clima de violencia institucionalizada que se daría en la realidad argentina al cabo de pocos años. Al destacarlo, Rodríguez Monegal precisa que no se trata de ver a Onetti como un visionario: «No lo es, si su ambición literaria corre por ese lado. Pero al ser un novelista, al hundir su mirada en la realidad, al recrearla en términos de ficción total, no puede evitar que el trazo más profundo de esa realidad, su secreta marca de agua, no quede revelado en la entraña ardiente de sus novelas».
Su receptividad para captar y profundizar en la atmósfera social, sumada a la sinceridad radical que exigía a los escritores (él mismo el primero), se plasmaba en sus obras y se percibía también en su manera de ser. Faby Carvallo, quien fue amiga y amante de Onetti, comentó de él que «siempre fue un testigo, un relator, un tipo que estaba sentado en un balcón mirando la vida. Recuerdo (…) ese desapego por las cosas, esa comprensión, la apertura para entenderlo todo, pero quedando del lado de afuera» (Domínguez 103-4).
Tanto en su etapa como secretario de redacción de Marcha en Montevideo, donde también era columnista y trataba temas de política nacional e internacional, como durante su segunda estadía en la capital porteña (entre 1941-1955), a lo largo de la cual trabajó para la compañía Reuter y colaboró con diversos suplementos literarios, el escritor uruguayo seguía con atención las dinámicas internacionales, a la vez que se sumergía cotidianamente en la vida nocturna de la ciudad, a cuyos cafés se dirigía después del trabajo y en sus horas libres y de la que extrajo grandes dosis de inspiración para sus ambientes. Prostitutas, marineros, macrós, actrices de teatro amateur y demás personajes nocturnos pasaron de los locales –algunos oscuros, pequeños y sucios– a las páginas de Onetti, en ocasiones incluso con su apodo, como en el caso de Juntacadáveres, cuyo nombre el escritor sintió que el mundo de la ficción no podía desaprovechar y utilizó para crear al memorable Junta Larsen (Domínguez 70). A pesar de que sus personajes se mueven como sombras por las ciudades o pueblos en que los ubica, sin que parezca importarles demasiado lo que sucede más allá de sus mentes, hay en ellos marcas profundas infligidas por los conflictos de la historia a través de los ojos ya la sensibilidad con los que los percibió Onetti y que se detectan en ellos incluso cuando se refugian en la ficcionalidad de Santa María. Se las podría encontrar resumidas en el sentimiento de alienación y escepticismo que Linacero expresaba con asco, que nace en Onetti y que se integra en él y en los demás personajes para apenas abandonar la obra del escritor, quien hace de las zonas oscuras de la vida y de las causas perdidas su principal ingrediente literario, en oposición a las voces oficiales que en aquella época preferían contar solamente las causas ganadas.
Al mismo tiempo, Onetti frecuentaba la compañía de periodistas, artistas e intelectuales, con quienes conversaba de literatura, política y mujeres. Vivía entre dos mundos y escribía inspirado por ambos, fusionándolos a su propia manera. De sus lecturas, influencias literarias y entorno intelectual extraía sus convicciones de lo que debía exigírsele a un escritor, así como recursos técnicos: Tierra de nadie se inspira en la estructura externa y paralelística de Dos Passos para narrar la gran metrópoli, mientras Para esta noche debe a Faulkner su estructura interna compleja y con La vida breve Onetti inicia una exploración de fórmulas propias (Rodríguez Monegal). Reivindicaba un nuevo tipo de escritor, un «escritor no hombre de letras», un «anti-intelectual», cuyos modelos serían Céline, Hemingway, Faulkner y otros estadounidenses y que debería dejar atrás definitivamente las viejas formas para utilizar sin miedo y con ímpetu rejuvenecedor el idioma propio, en lugar de imitar el lenguaje de España o de Francia; la autenticidad debería ser la prioridad en su literatura, aun a costa de tener que admitir la condición de bárbara (Domínguez 59-60). En su búsqueda de una voz propia y sincera, el protagonismo lo concedía a los sentimientos y conductas que veía en acción en él mismo y a su alrededor: los celos, la melancolía, la atracción por la inocencia de la adolescencia, el sexo entendido como dominación, la particular moral y rectitud de conducta del reo, que no se encontraban en clases más educadas. Como escribe Domínguez, ya a los veintiocho años «los propósitos de Onetti formaban parte de una tensión social y literaria» y con el tiempo participarían del «sentimiento de fracaso que embargaba a las capas medias del Río de la Plata. De las debilidades de un mundo que se mostraba como no era, Onetti extraería la materia de sus historias» (48).
La actitud de Onetti lo sitúa claramente, pues, entre los integrantes de la que Ángel Rama denomina «generación crítica» uruguaya y que sitúa entre 1939 y 1969, a la vez que destaca en 1955 –año en que se inicia una grave crisis económica nacional, que con el tiempo iría a peor– una serie de cambios que dividen internamente el período en dos etapas y en dos promociones intelectuales. Lo que caracteriza a la generación crítica, plantea Rama, es que intuye el confuso y opaco debilitamiento del modelo económico y social uruguayo y se ocupa de evidenciarlo y de proponer una renovación (20-1).
La generación crítica
Durante la primera de las etapas, marcada por el internacionalismo y el progresismo antifascista, el país se percibía a sí mismo como prácticamente europeo y se encontraba, efectivamente, a la cabeza de América Latina en términos políticos y sociales; el neo-batllismo continuó la modernización desarrollada fuertemente durante el gobierno de José Batlle y Ordóñez en las tres primeras décadas del siglo XX y Uruguay conoció años de prosperidad, en los que conflictos como la segunda guerra mundial o la guerra de Corea favorecieron la exportación, la cual permitió a su vez altos niveles de importación que alimentaron el desarrollo de la industria (Rama, Generación 20-3). La bonanza, no obstante, convivía con circunstancias menos positivas: mientras en Montevideo las clases medias prosperaban gracias a la industrialización y la burocracia y mejoraba notablemente el nivel de vida, el medio rural y todo el interior del país no percibían las mejoras y, por el contrario, salieron perjudicados. Así lo expresa Julio Martínez Lamas, autor del libro Riqueza y pobreza en el Uruguay:
En la Campaña, fuente única de la riqueza nacional, reina la pobreza, porque no existen capitales, en la misma campaña, no hay población densa, ni aumento de producción, ni evolución de la ganadería, ni aumento de la mestización de los ganados, ni apreciable subdivisión de la tierra por causa de su mejor y más intensa explotación, ni crecimiento de las vías férreas, ni ahorro popular: hay, en cambio, por el mismo motivo, falta de poblamiento, latifundismo, estancamiento de la agricultura, ferrocarriles arruinados, pobreza general, emigración. (Citado en Nogara, «Uruguay: La vuelta al Estado tapón»)
Ignacio Pérez Borgarelli, por su parte, destaca también una tendencia nueva que surgió entre la población durante el Batllismo y que se notaba en los periódicos: un enorgullecimiento por su «origen caucásico» y cierto desprecio hacia «la indiada» que representaba el resto de Latinoamérica, en comparación con la cual los uruguayos se percibían como «impolutos» (citado en Nogara). Nociones como esta sugieren olvido o desconocimiento de la historia nacional: el nacimiento mismo del país debió mucho a los intereses comerciales extranjeros (de Inglaterra, especialmente) y a su connivencia con la oligarquía montevideana, pues Europa no había estado dispuesta a permitir que toda la costa este sudamericana estuviera únicamente en manos de Argentina y Brasil, como expresó John Ponsonby –Ministro Plenipotenciario enviado al Río de la Plata por el Reino Unido– en una carta a un ministro argentino (Nogara); sentirse más europeos que latinoamericanos suponía no solo legitimar dicho intervencionismo sino descuidar la importancia de las diferentes luchas por la independencia en el territorio respecto a las metrópolis colonialistas.
Uruguay no tuvo una vanguardia literaria fuerte, por lo que la primera promoción intelectual leía a las vanguardias europeas y literatura de Estados Unidos, con frecuencia imitando las tendencias marcadas por la revista argentina «Sur»; se hacía muchísima crítica cinematográfica –de la producción internacional, pues no se logró crear una industria cinematográfica uruguaya– y el teatro se desarrolló con fuerza y calidad, ofreciendo obras modernas y clásicas del repertorio universal; había un consumo elevadísimo de periódicos, subsidiados por el estado, y tanto durante la primera como la segunda promoción numerosos escritores contribuyeron a elevar el nivel de la prensa y la crítica cultural (Carlos Martínez Moreno, Fernando Ainsa, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Emir Rodríguez Monegal…); en pintura, Joaquín Torres García introdujo en el país la influencia de los creadores vanguardistas europeos y su concepción universalista del arte, a pesar de lo cual este se adaptó a la realidad nacional e incorporó la ciudad como tema (Rama, Generación 41-9).
Al finalizar los conflictos bélicos que habían beneficiado tanto a la economía uruguaya como a la argentina, las importaciones uruguayas se mantuvieron en sus niveles elevados, por lo que el país empezó a endeudarse y empobrecerse, mientras la ideología liberal que había caracterizado el período de producción y explotación capitalista entró también en crisis y la gran movilidad que había permitido progresar de forma notable a los sectores medios –pequeña burguesía que compartía sus valores liberales con la clase alta y ejercía de sector de contención entre ella y la clase baja– desapareció (Ruffinelli 193, 195).
Fue el inicio de la segunda etapa señalada por Rama, marcada por el nacionalismo; a fin de examinar mejor la nueva situación y buscar respuestas ante la inestabilidad que se vivía, la atención pasó a centrarse en lo exclusivamente nacional –así como en las experiencias políticas de las naciones semejantes dentro de Latinoamérica (Generación 182)– y la segunda promoción intelectual avanzó en disciplinas nuevas tales como sociología, economía o psicología, que acapararon el protagonismo en revistas que anteriormente habían tenido una marcada impronta literaria (Generación 58-9). Sus integrantes ahora leían a sus mayores y las literaturas del resto de Hispanoamérica. La prensa, perjudicada además por la aparición de la televisión, vio sus recursos reducidos a la mitad, dejó de abundar en información internacional y, por tanto, acortó enormemente el horizonte cultural de sus lectores, por lo que se incrementó el provincianismo del ambiente (Generación 50). Al periodismo de agitación lo acompañó la canción protesta y una producción teatral que, con la misma voluntad contestataria, «reconquist[ó] su público al ofrecerle una de las pocas imágenes válidas de la realidad en un momento de escamoteo oficial de la situación del país» (Generación 48), al tiempo que se revalorizó la autoría nacional.
La ciudad moderna
Teniendo en cuenta las circunstancias recién comentadas (especialmente las de la primera etapa) se comprende mejor la intención del joven Onetti de provocar a sus conciudadanos, enfrentándolos con la cara menos amable de su identidad y cultura nacionales, así como con la violencia de la vida en la gran ciudad, primero a través de las columnas de Marcha (entre 1939 y 1941) y luego mediante su escritura, los ambientes y el tono que desarrolló.
A pesar de preferir los temas urbanos a los rurales, el escritor no dejaba de ser consciente del forcejeo constante en el que se desarrolló el Montevideo moderno y que se plasmaba en las ciudades a la vez pueblerinas y metropolitanas, según las define Antúnez, –deseosas de parecerse a París o Nueva York pero incapaces de perder su aire de provincia (191)– que construyó en su narrativa: un forcejeo entre un «impulso progresivo» y «su freno» que se tradujeron en una modernización que quedó estancada (53-4). Antúnez toma ambos términos del ensayo de Carlos Real de Azúa El impulso y su freno, de 1964, en el que el historiador y crítico literario analiza el batllismo y destaca, por ejemplo, las numerosas inversiones que se realizaron –en obras públicas, instituciones, proyectos– pero cuya finalización quedó truncada por sucesivos recortes presupuestarios. A pesar de ello, el Libro del Centenario, publicación que en 1925 recogía la versión oficial de todo lo conseguido por el país en sus primeros cien años de independencia, describía Montevideo como «moderna y confortable», «única» y, en definitiva, un locus amoenus al que se le auguraba también un futuro de progreso y optimismo (Antúnez 51).
En la Ciudad Vieja, sin embargo, y no muy lejos de los bulevares y magníficas avenidas de las que se enorgullecía el gobierno batllista, en calles estrechas y «refugiado en casuchones en ruinas, se extendía el gueto prostibulario, el Bajo, cuya desaparición en la ciudad real y su falta de abordaje en la literatura lamentaría [Onetti] en 1939. Allí habitaba, en régimen de inquilinato, parte de la población de bajos recursos» (Antúnez 51). Y allí habita Linacero, en un cuarto de conventillo dentro y fuera del cual se encuentran el deterioro y la pobreza que va retratando el personaje; un cronotopo, como analiza Antúnez, que tiene su propia tradición cultural en ambos márgenes del Río de la Plata, en la literatura así como en el tango (125-6). Un cuarto en un conventillo es un espacio que no se posee sino que se ocupa provisionalmente, mientras que el patio representa un ámbito intermedio, ni completamente público ni completamente privado, que debe compartirse, igual que los baños o los corredores (127).
Estos espacios que no tienen cabida en el Libro del Centenario encuentran su lugar en los textos de Onetti; a través de Linacero, por ejemplo, la experiencia de sus habitantes logra acceder a la escritura, espacio también privado al mismo tiempo que público, y participar de la narración de la ciudad. Incluso el sueño más íntimo y secreto del protagonista, en el que lo visita una muchacha a la que agredió siendo adolescentes, queda escrito en sus memorias, donde cualquiera podrá leerlo: posibilidad buscada por el protagonista pero que no obstante lo inquieta, pues está convencido de que «no hay nadie que tenga el alma limpia, nadie ante quien sea posible desnudarse sin vergüenza» (El pozo 15).
El conventillo, a su vez, provee a Linacero de un lugar desde el que cortar los vínculos con aquello que le desagrada: le permite abandonar el espacio que antes compartía con su esposa, escapar de la vida burguesa y consumista al que la relación lo habría volcado y asumir una posición crítica suficientemente coherente. Sin embargo, hay algo que no se puede permitir ignorar: «El trabajo me parece una estupidez odiosa a la que es difícil escapar» (El pozo 24). Por sus confesiones sabemos que Linacero tuvo durante un tiempo un trabajo en un diario. Para pagar el alquiler y sobrevivir en la ciudad debe conservar un único compromiso con la vida laboral y este soñador busca lograrlo mediante la palabra. Onetti se encontraba en circunstancias algo parecidas cuando escribió El pozo, y perseguía un sueño ambicioso: ganarse la vida como escritor.
La ciudad letrada
El papel de la palabra en la ciudad es un tema que interesa especialmente a Ángel Rama y que también resulta clave en su estudio sobre la generación crítica uruguaya, en el que destaca la «rectoría de la función intelectual», que opera en la realidad mediante la «imaginación creadora» y la «conciencia crítica» (Generación 14-5):
Si le concedemos magnitud operadora a la imaginación es porque creemos, no simplemente en esa su capacidad profética que se acostumbra a ejemplificar con escritos de Kafka, sino más precisa, más realísticamente, en su penetración para construir, partiendo del primer, brusco, insignificante dato, el edificio entero de lo posible: (…) si se trata de una grieta será el resquebrajamiento de una ciudad que se desmorona. (…) [La imaginación] parte velozmente de la realidad, respondiendo a sus más esquivas y disimuladas incitaciones, para retornar a ella (…) con el propósito de transformarla a su imagen y semejanza, forzándola a devenir materia concreta de una estructura mental. (15-6)
Onetti se muestra consciente de ello al citar a Wilde y, de hecho, El astillero ha sido visto por algunos críticos como una metáfora de la decadencia del Uruguay de nuestros días, «que sobrevive vendiendo las joyas de la abuela, como venden los restos quienes simulan trabajar en el astillero» (Nogara). De este modo, ya en 1957 determinadas señales que muchos uruguayos no percibían o no querían percibir habrían sido captadas por Onetti (Rodríguez Monegal) y ampliadas en la ficción a través de la empresa en ruinas de un Jeremías Petrus obstinado en mantener las apariencias y de un Junta Larsen con aspiraciones de ascenso social como forma de venganza hacia la ciudad de la que había sido expulsado cinco años antes. A pesar de su anhelo de vivir de la escritura, Onetti no busca los elogios y el aplauso que le facilitarían su objetivo e increpa a los nuevos y poco audaces escritores cuyos «poemitas han sido facturados expresamente para alcanzar ese alto destino»; para él, es imprescindible «que el creador de verdad tenga la fuerza de vivir solitario y mire dentro suyo» (Rama, «Origen» 55), porque, de esta forma, su escritura será auténtica y el creador le concederá a su propia imaginación la libertad necesaria para tomarle el pulso a la realidad circundante y utilizar sin censura el conocimiento que le proporcionan sus intuiciones.
El gesto de Onetti participaría, pues, del segundo momento de la función crítica que identifica Rama y que se da cuando esta pasa a ejercer un papel opositor frente a un régimen y un sistema ideológico que han dejado de tomar en consideración sus aportaciones y de aplicarlas al manejo de la realidad y contra el que emprenderá un proceso de destrucción y sustitución (Generación 17). En un primer momento, por el contrario, la función crítica regula los procesos creativos de la sociedad y contribuye a su resolución; expresa –sin proponer una lucha– los cambios que sobrevienen en la realidad (16-17) y, en suma, establece con los organismos de poder una relación de interdependencia que Rama analiza diacrónicamente y a nivel de toda Latinoamérica en La ciudad letrada, partiendo de los tiempos de la conquista.
Según el crítico uruguayo, la ciudad latinoamericana es en gran medida «un parto de la inteligencia» (Ciudad 17), por lo que el modo en que se la pensó, el orden y normas que se le impusieron, la ideología con la que se justificaron las decisiones y, en suma, todo el sistema simbólico (palabras, planos, imágenes mentales, emblemas, cifras) al que se recurrió fueron claves para determinar previsoramente la realidad física que se quería establecer y minimizar así en lo posible el riesgo de que los individuos y las futuras circunstancias elaboraran alternativas y generaran desorden. En el «nuevo» continente, además, la palabra escrita, herramienta que confería a los escribanos la capacidad de dar fe, fue convenientemente sacralizada y adquirió aún mayor poder simbólico, por cuanto contrastaba claramente con lo precario de la tradición oral de sus habitantes nativos, que fue en gran parte exterminada junto con ellos.
Desde entonces, muestra el libro, la palabra escrita y aquellos que la dominaban (los sucesivos equipos intelectuales que Rama designa con «ciudad letrada») jugaron un papel decisivo en la historia de todo el territorio, protagonizando un pulso constante con la «ciudad real». Quienes impusieron su control en las diferentes etapas (las metrópolis colonizadoras y su importada «ciudad barroca», la ciudad frente al campo, las naciones independizadas, los partidos políticos) se sirvieron de ella para construir y forzar sobre los significantes de la realidad material, sensible y visible un discurso, «un sistema independiente, abstracto y racionalizado»: el sistema simbólico a cuyas necesidades y normas debían ajustarse los particularismos para recibir de él la significación que le conviniera otorgarles (38). Entre los recursos que Rama registra se encontraban el adoctrinamiento religioso, la pintura, la música y demás artes, la lengua literaria en oposición a la popular hablada, la redacción de leyes, contratos, testamentos, la construcción de literaturas nacionales y la función ideologizante de los escritores cercanos al poder central.
Debido a la perennidad del orden de los signos y a lo pasajero del orden físico, el primero tiene la capacidad de influir en el segundo no solo antes de su realización, planificándolo, sino también posteriormente, ya que sobrevive a todo cambio material (23). De este modo, la ciudad ideal que se crea en el imaginario deviene un referente permanente con el que comparar la cambiante realidad sensible y, por tanto, una carga incómoda en la conciencia de la ciudad, pues la complejidad y alterabilidad de su existencia en el tiempo hace que, en términos de eficacia, siempre salga perdiendo frente a la regularidad de un ideal fruto de la teorización.
La ciudad ideal que pretendía ser Montevideo en las primeras décadas del siglo XX, por ejemplo, se negaba a reconocer los desequilibrios internos del país y las circunstancias internacionales que financiaban sus sueños y quedaba en evidencia al comparar los planos y maquetas que proyectaban ambiciosamente edificios públicos y avenidas con la realidad de tales construcciones, indefinidamente inacabadas; tal es el caso del Palacio Municipal, que empezó a proyectarse en 1929 y no estuvo terminado del todo hasta prácticamente finales de siglo (Antúnez 55-6). Por aquellos años, además, se celebraba y se discutía la fecha del Centenario (ideológicamente, al Partido Blanco le beneficiaba situarla en 1825; al Partido Colorado, en 1830) y era necesario narrar del modo más positivo posible el primer siglo de independencia –como mostró la abundante publicación de libros orientados a construir el país y la capital discursivamente (Antúnez 43)–, sirviéndose de la permanencia del signo para fijar una determinada visión de un pasado ya ausente e incapaz de autorrepresentarse. Por consiguiente, al iniciarse la crisis económica que evidenció la auténtica situación del Uruguay se hizo aún más duro reconocer la notable distancia que existía entre lo que el país quería ser y lo que sus recursos le permitían.
Este contraste nos interesa especialmente por su similitud con el juego de influencias recíprocas entre realidad y ficción a la que apuntaba la cita de Wilde y por su relación con la habilidad de la imaginación de Onetti para hacer brotar de ciertos detalles de la realidad todo un mundo de ficción, marcadamente personal y propio, en el que se detectan rasgos conocidos y en el que algunos uruguayos se sienten, todavía hoy en día, identificados. Él mismo era consciente de que «el medio influye sobre el escritor sin que el escritor pueda siquiera darse cuenta de ello: cada cual lleva el medio dentro de sí» y opinaba que «un escritor tiene que interpretar su experiencia de su tiempo, su visión personal de lo que ocurre» (Onetti citado en Anthropos 16). Si Rama caracteriza a la imaginación como herramienta que permite a la crítica ejercida por los intelectuales operar en lo real, Onetti le saca partido en la literatura. Su posición como uno de los escritores más importantes de su país muestra que su obra marcó, a su vez, la realidad de la que partió su imaginación creadora. Por otro lado, en sus personajes se detecta con frecuencia una amarga conciencia de la distancia insalvable entre la vida que llevan y el ideal de la vida con la que sueñan, en relatos que en ocasiones se estructuran precisamente en torno a sus intentos por reducir dicha distancia y a la resignación con la que finalmente desisten.
El astillero
Hemos visto los casos de Baldi y de Suaid; Larsen, protagonista de las novelas Juntacadáveres (1964) y El astillero (1961), intenta en la primera sacar adelante en Santa María el sueño de su vida: el burdel perfecto, en el que los hombres alcancen la felicidad, pero la oposición de algunos de los habitantes frustrará sus expectativas y será expulsado por el gobernador; en la segunda, Larsen regresa e idea un modo de limpiar su reputación y hacerse un lugar en la ciudad: convertirse en gerente general del astillero en ruinas de Jeremías Petrus & Cía. y cortejar a la hija loca de su propietario, Angélica Inés, para intentar formar parte de la familia y habitar la descuidada y alta mansión, símbolo de un estatus social decadente y en la que no conseguirá adentrarse más allá del dormitorio de la sirvienta, Josefina, al nivel del jardín. La farsa en la que se encuentra entonces inmerso junto a Petrus y los dos únicos empleados del astillero, simulando que el negocio sigue funcionando y que se recuperará, se extiende por toda la novela –a pesar de las evidencias de que todo esfuerzo será en vano–, para terminar en un nuevo fracaso, culminado por la muerte de Larsen y sus sueños.
Bajo esta trama se encuentra, señala Rodríguez Monegal, otra aventura del personaje, una búsqueda de auténtica comunicación: «Lo que siempre ha soñado Larsen es creer en algo; mentirse que algo vale realmente la pena, encontrar a alguien que le pruebe que no es el único ser vivo en un mundo de cadáveres. Salir de la alienación, como se dice». En este sentido, identifica en la novela un momento de intensa revelación para el protagonista, revelación que Onetti presenta así: «Sospechó, de golpe, lo que todos llegan a comprender, más tarde o más temprano: que era el único hombre vivo en un mundo ocupado por fantasmas, que la comunicación era imposible y ni siquiera deseable, que tanto daba la lástima como el odio, que un tolerante hastío, una participación dividida entre el respeto y la sensualidad eran lo único que podía ser exigido y convenía dar.» Este momento de revelación sintetiza de modo admirable la soledad, la imposibilidad de comunicación y el horror de un mundo solipsista que están en la entraña de la sórdida y desolada novela. (Rodríguez Monegal)
Los dos ideales perseguidos se plantean, pues, en relación con los otros, sea en el terreno de lo íntimo, sea en el de lo social y colectivo, mientras que la situación real es de un solipsismo extremo: la de un sujeto prisionero de su individualidad y víctima a la vez de la alienación, sentimiento característico de la vida en la ciudad moderna, en la que las multitudes de desconocidos hacen más patente aún la falta de comunicación. Larsen no se encuentra en las modernísimas calles de Buenos Aires como Baldi o Suaid, sino en las de la ficticia y provincial Santa María, y sin embargo traslada a esta última el mismo sentimiento de alienación, la misma insatisfacción con la vida y los mismos sueños de evasión; como ellos, recorre el espacio urbano y encuentra en su paisaje elementos con los que diseñar un intento de fuga: a Baldi lo inspiran unas obras de reparación de la calle; a Suaid, los anuncios y los carteles de las grandes avenidas; y a Larsen, las infraestructuras en ruinas de un astillero y el encuentro casual en un bar con Angélica Inés y Josefina.
Los esfuerzos de Larsen por vengarse de la ciudad resultarán finalmente estériles y tendrá incluso que competir con la venganza que busca Gálvez, poseedor de un documento que puede perjudicar a Petrus. En este pequeño enfrentamiento se puede ver sintetizado el de la multitud de intereses opuestos que rigen la convivencia en toda comunidad y queda en evidencia la fuerza insignificante que poseen los individuos dentro de ella si no se agrupan de algún modo con otros sujetos, en una vinculación que, como hemos visto, es problemática y que además requiere siempre que las partes hagan concesiones a fin de compatibilizar las diferencias y de avanzar juntas.
En la reclusión de Linacero, por ejemplo, polo opuesto del constante caminar de Larsen en El astillero, se encuentra representado literalmente el individuo que se ha aislado y que se niega a renunciar a una independencia que le permite criticarlo todo. En las pocas ocasiones en que asistió con su compañero de cuarto a las reuniones de la agrupación política a la que Lázaro pertenecía, Linacero quedó indignado al comprobar que, junto a «obreros, gente de los frigoríficos, aporreada por la vida, perseguida por la desgracia de manera implacable, [que se elevan] sobre la propia miseria de sus vidas para pensar y actuar en relación a todos los pobres del mundo» participaban también miembros de la pequeña burguesía, entre quienes «hay quien tiene un Packard de ocho cilindros, camisas de quince pesos y habla sin escrúpulos de la sociedad futura y la explotación del hombre por el hombre» (El pozo 32-3). Su distanciamiento de los movimientos revolucionarios le ahorra el riesgo de caer en contradicciones como esta, pero también lo aleja de cualquier posibilidad de provocar algún cambio en la realidad que tanto lo asquea. Larsen lo intenta, al menos, y su desaparición final es una conclusión coherente con el fracaso de la tentativa, lo que lo convierte en el personaje trágico ennoblecido por su agonía que Rodríguez Monegal ve en él en su evolución a lo largo de las obras en que Onetti le da papeles centrales o secundarios.
En los casos de Larsen, Baldi y Suaid, los textos parten de los personajes en su entorno, pero lo que de verdad constituye su centro es lo que se va descubriendo al pasar de las calles externas a las calles internas de la psicología de los personajes. En El astillero se otorga una atención minuciosa a las sensaciones del protagonista, a los sutiles cambios en su estado de ánimo y en sus opiniones, al contraste entre lo que está experimentando y la impresión que está intentando transmitir (a lo que se contrapone también, en ocasiones, lo que los otros interpretan u opinan). Durante su primer encuentro con Gálvez y Kunz –sus dos subordinados en la empresa–, por ejemplo, intenta mantener con dignidad la actitud asertiva de un superior («Les prevengo que me gusta que se trabaje» (81)), a pesar de que, mientras establecen cuál será su sueldo inexistente, se nos dice que «se sintió descolocado y en ridículo; pero no pudo contenerse, no pudo dar un paso atrás para salir de la trampa» (81).
También se describen con frecuencia sus modos de andar, que adapta siempre a las circunstancias: entre las ruinas del galpón donde se llena de polvo la maquinaria camina «con la velocidad que intuía apropiada a la ceremonia» (85), al entrar a un pobre cafetín que visitara en el pasado, se dirige «hacia el mostrador con un medido aire de desafío, escondiendo su emoción hasta que lograra entenderla» (150) y, al cruzar el salón del local para salir, lo hace «imitando por delicadeza el balanceo, el aburrido desdén con que había pisoteado tantos pisos mugrientos de cafetines» (153). De cara al exterior interpreta su papel de antiguo macró, mientras que el narrador nos da acceso a sus miedos, su angustia y su vulnerabilidad, como si se adentrara en la conciencia del país que hacia 1955 empezó a perder su máscara de seguridad y estabilidad y a desvelar su estado de decadencia. Larsen y –como veremos ahora– el astillero representan, pues, dos versiones de la misma persistencia de los signos por permanecer aun cuando los hechos ya han hecho evidente su inadecuación.
Jorge Ruffinelli y Jaime Concha vinculan el relato de El astillero con el impulso y el freno de la historia político-económica de Uruguay partiendo ambos, entre otras cosas, del hecho de que Onetti explicó haberse inspirado en dos astilleros rioplatenses que visitó en cierta ocasión, así como en el dueño y en uno de los gerentes (Ruffinelli 197). Una de las tesis del primer crítico es que la estrategia del escritor en esta novela es la de «trabajar no sólo con presencias sino ante todo con ausencias, con el reverso, con las omisiones, con todo ese material negativo» (199): de ahí la inacción que predomina, «ese no-hacer [que] es una forma paradójica del hacer» y que se traduce en un negocio paralizado y unos personajes que únicamente simulan hacer algo por solucionarlo. El ámbito de lo positivo, entonces, se reduce a lo que la imaginación concibe al contemplar las infraestructuras en decadencia, a lo que la empresa fue en otro tiempo y que solo el lenguaje puede ahora recuperar para quien no estuvo ahí para verlo (199-200). Ruffinelli hace notar la gran cantidad de términos con que los personajes se empecinan en fingir aún presente la intensa actividad pasada del astillero: «trabajo», «prosperidad», «capitales», «títulos», «capitalizar sacrificios», «problemas y riesgos empresariales», «enormes libros de contabilidad», «médico de la empresa»… Una vez más, pues, vemos en acción la capacidad idealizadora y manipuladora del lenguaje –aquí llevada al límite del absurdo– que permite crear una realidad paralela contrapuesta a aquella otra material, variable y rebelde a la que se intenta negar para construir una percepción que beneficie a determinados intereses.
Concha, por su parte, considera que el astillero no llegó a funcionar nunca, lo que convierte a la empresa en símbolo de «una transición frustrada, [del] forcejeo de dos épocas que termina y remata en la involución, el atraso y el parasitismo históricos», la rutina administrativa (146-7). En él quedaría así retratada la descomposición nacional que Uruguay conoció sin haber siquiera llegado a ser el país modelo que pretendían presentar los discursos oficialistas cuando se desentendían, por ejemplo, del contraste económico entre la capital y las ciudades de provincia. Concha ve este contraste representado en el lujo del mundo de Petrus, la miseria del mundo de Gálvez y el trabajo burocrático de un Larsen que representaría a las capas medias de la sociedad (152-3). Mientras el primero es dueño de una mansión y viaja frecuentemente a Buenos Aires, donde busca la manera de ganar el pleito entablado por sus acreedores, Gálvez y su esposa habitan en una «casa de madera que parecía la reproducción agrandada de una casilla de perro» (El astillero 94), en los terrenos del astillero, y Larsen, como Linacero, no tiene un espacio propio: se hospeda temporalmente en una pensión y se desplaza constantemente, yendo al «trabajo», a la glorieta del jardín de Petrus (donde corteja a Angélica Inés), a la casilla de Gálvez o a Santa María y de vuelta a Puerto Astillero.
Escritura y disidencia
Querríamos fijarnos ahora en la génesis del mundo de Santa María, tan recurrentemente comparada con la configuración del condado faulkneriano de Yoknapatawpha en términos de materialización de la interpretación personal de una realidad conocida: el sur de Estados Unidos, en un caso, las dos capitales a los bordes del Río de la Plata, en el otro. Hemos visto, en efecto, que en El astillero reina una atmósfera muy personal en un entorno en el que se pueden reconocer determinadas circunstancias históricas reales. La literatura de Onetti, por tanto, vehicula a su manera una crítica del entorno y ofrece una visión alternativa a la que el sistema simbólico dominante procura proyectar. La función original de Santa María, no obstante, parecería responder también a otro factor. Así expresó Onetti en una ocasión el origen de su ciudad mítica (creada, recordemos, a través de Brausen, en 1950):
En realidad (…) escribí [La vida breve] porque yo no me sentía feliz en la ciudad en que estaba viviendo, de modo que se trata de una posición de fuga y del deseo de existir en otro mundo en el que fuera posible respirar y no tener miedo. (…) Yo era un demiurgo y podía construir una ciudad donde las cosas acontecieran como me diera la gana. (…) Creo que me voy a quedar ahí porque soy feliz y todo lo que estoy escribiendo ahora son reuniones con viejos amigos con los que me siento muy cómodo. (Anthropos 19)
Onetti vivía entonces en Buenos Aires y durante un período no pudo viajar a Uruguay debido a una prohibición de Perón, lo que le hacía añorar Montevideo más que de costumbre (Domínguez 130): aquella nostalgia está presente, según el escritor, en todas sus obras y en la fabricación de Santa María (Anthropos 19). Onetti se encontraba, de este modo, atrapado en una coyuntura similar a la de sus personajes y experimentaba con la misma amargura el contraste entre su deseo de desplazarse libremente entre un país y el otro y el anclaje a la Argentina al que la palabra del presidente lo condenaba. A partir de allí, su felicidad reside, nos dice, en un espacio de autoría propia e intransferible que le permita dotar a los componentes de las dos ciudades rioplatenses en las que vivió de significaciones diferentes a las que les da la autoría institucional de las clases dirigentes en función de sus intereses cambiantes.
Ante una realidad de signos configurada y perpetuada por las élites con ayuda de la ciudad letrada, la creación mediante el lenguaje de una realidad propia que sirva como refugio aparece como una solución coherente, una forma de transferir la libertad del acto de crear a la existencia del creador. Si los sistemas simbólicos permiten unificar y dominar, también contienen en sí la posibilidad de escindirse y resguardar la propia libertad, si bien siempre dentro del lenguaje mismo y con las dificultades que ello conlleva. En su examen de la historia de las ciudades latinoamericanas, Rama destaca, precisamente, la ciudad modernizada como espacio que propició el surgimiento de voces disidentes en el interior mismo de la ciudad letrada. De 1876 en adelante se pusieron en vigor en América Latina leyes de educación común, gracias a las cuales nuevos grupos sociales fueron introducidos en el imperio de la letra y los sectores de la educación, el periodismo y la diplomacia crecieron notablemente (61-2). Como explica Rama,
La letra apareció como la palanca del ascenso social, de la respetabilidad pública y de la incorporación a los centros de poder; pero también, en un grado que no había sido conocido por la historia secular del continente, de una relativa autonomía respecto a ellos, sostenida por la pluralidad de centros económicos que generaba la sociedad burguesa en desarrollo. (…) Será en este cauce que comenzará a desarrollarse un espíritu crítico que buscará abarcar las demandas de los estratos bajos, fundamentalmente urbanos, de la sociedad, aunque ambicionando, obsesivamente, infiltrarse en el poder central, pues, en definitiva, se lo siguió viendo como el dispensador de derechos, jerarquías y bienes. (Ciudad 63)
Estos cambios continuaron una vez iniciado el siglo XX y Rama opina que, en lo que respecta a los literatos, se suele olvidar que, aunque muchos de ellos se dedicaron exclusivamente a la producción artística, otra gran parte participó al mismo tiempo e intensamente en la vida política, a través de ensayos y obras narrativas pero también postulándose a cargos políticos (85). Los escritores asumieron, según el crítico uruguayo, una importante función ideologizante y pasaron a realizar la conducción espiritual de la sociedad que la Iglesia había encabezado durante el período colonial, de manera que reconstruyeron la ciudad letrada que desde entonces había complementado al Poder del Estado (86).
Con las ampliaciones letradas se fue constituyendo un pensamiento crítico opositor dentro de la clase media emergente, que demandaba una mayor participación e, implícitamente, una distribución de la riqueza más equitativa que las beneficiara a ella y a las clases más desposeídas (105). Las ideas y valores de estas capas consiguieron incorporarse a la ciudad letrada a través del surgimiento de una nueva concepción del partido político, más democrática, que debía mucho al pensamiento crítico pero que, paradójicamente, pasó a limitar la libertad de sus intelectuales al exigirles su adhesión total a la ideología del partido (109-10). Por otro lado, la emergencia del gran público lector, hasta el momento inexistente, animó a los intelectuales a emprender acciones sociales que no perseguían la integración al poder, pues el incremento de potenciales consumidores los abastecía de recursos suficientes: editoriales, folletines, semanarios, revistas, etc. proveyeron por primera vez a los intelectuales de una vía independiente del poder por la que enfrentarse a él (114).
El autodidactismo es otro de los fenómenos que Rama subraya del paso del siglo XIX al XX (119-21). Mientras que en el primero no hubo letrado que no hubiera pasado por la Universidad, en el segundo se extendió la figura del intelectual autodidacta –sobre todo entre los escritores– gracias a la disponibilidad de libros y revistas y al intenso diálogo entre los participantes de la vida cultural. Junto con los demás letrados, los escritores se profesionalizaron dentro del mercado literario, en el que, aunque considerablemente independientes de los poderes públicos, debían responder a las exigencias de sus patrones. Entre otras cosas se les exigía simplificación, para facilitar la comprensión a los lectores de los sectores medios, o determinado léxico y recursos artísticos que favorecieran el didactismo moral o el mensaje nacionalista. Onetti, totalmente autodidacta, fue de los que no se plegaron a estas demandas. Escribió sin autocensurarse, persiguiendo la sinceridad y explorando los temas que a él le interesaban: sus inquietudes personales y la compleja sutileza de los sentimientos, por incómodos que pudieran ser. Con el tiempo, además, habría de concebir al padre del universo ficticio de Santa María como un publicista que, harto de su vida mediocre, pasa de hacer propaganda al servicio de intereses ajenos a construir y habitar un mundo y una atmósfera propios, que acogerán a su vez a otros personajes, para quienes él representa un prócer, un fundador o incluso su Dios.
Sentido y existencialismo
El espíritu crítico y el escepticismo de Onetti ante la realidad que le tocó vivir se parecen a los que expresa el emblemático doctor Díaz Grey en el relato «La muerte y la niña» (1973) cuando, al contrastar los relatos institucionales de la Historia –cuidadosamente fechados para lucir únicos e inconfundibles– con su percepción caótica y desinteresada de esta, emerge la visión no idealizada que contempla el que se aleja de todo y reconoce la absurdidad y la repetitividad humanas:
Mis notas en Historia, cuando era estudiante y ambicioso, siempre fueron pobres. (…) La falla estaba en que no era capaz de relacionar las fechas de batallas militares o políticas con mi visión de la historia que me enseñaban o intentaba comprender. Por ejemplo: desde Julio César a Bolívar todo era para mí una novela evidente pero irrealizable. Innumerables datos, a veces contradictorios, se me ofrecían en los libros y en las clases. (…) Siempre sentía la reiteración: los héroes y los pueblos subían y bajaban. Y el resultado que me era posible afirmar, lo sé ahora, era un ciento o miles de Santas Marías, enormes en gente y territorio, o pequeñas y provinciales como ésta que me había tocado en suerte. Los dominadores dominaban, los dominados obedecían. Siempre a la espera de la próxima revolución, que siempre sería la última. (Cuentos 397)
En el fondo la Historia es siempre la misma: una lucha por el sentido, por situarse por encima del otro e imponer la visión que beneficie al dominador y evite el absurdo que impediría todo control. Frente a este discurso, en la narrativa de Onetti se encuentra la historia de los silenciosos, de los marginales de todas las Santa Marías del mundo: de aquellos que, en lugar de disputarse el sentido con los dominadores, se conforman con elaborar un sentido particular en el que aislarse de una impracticable vida harmoniosa en sociedad que las ciudades parecerían propiciar solo en términos ideales. El paso inevitable del tiempo también marca a los personajes de Onetti a nivel vital, pues estos son siempre fatalmente conscientes de sus efectos, de los que desearían poder aislarse también. Una gran obsesión por la pérdida de la inocencia que supone la transición de la juventud a la edad adulta impregna los textos onettianos y está siempre presente en sus descripciones de personajes. Del mismo modo, el transcurso del tiempo fue el que, como hemos visto, evidenció el desajuste entre la ambición idealizadora de los modelos importados de Europa por la ciudad letrada y la realidad material específicamente latinoamericana o, en concreto, uruguaya sobre la que se los pretendió aplicar.
Un cuento que ilustra claramente las consecuencias aleccionadoras del tiempo cuando este se enfrenta a la fijeza del orden de los signos es «Bienvenido, Bob», de 1944. En él, el narrador es tratado con sorna y desprecio por el hermano de la chica a la que corteja: un joven ambicioso que se hace llamar Bob, que sueña con ser arquitecto y construir una ciudad infinita y espléndida a lo largo de la costa del río y que considera al narrador demasiado viejo e indigno, como él mismo, de siquiera mirar a su hermana. Bob impide el casamiento de ella y el narrador y lo vemos de nuevo al cabo de un tiempo, amigo de este último. Ahora lo llaman Roberto, «lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una mujer a quien nombra “miseñora”» y el narrador nos confiesa vengarse en silencio cuando da diariamente «la bienvenida a Bob al tenebroso y maloliente mundo de los adultos» (Cuentos 131). La idealización juvenil del futuro, del trabajo y de la mujer se ha estrellado contra la realidad concreta y el desengaño es mayor por cuanto las ambiciones eran muchas. La repetición de la Historia se da también a escala personal en estos personajes que se suceden unos a otros en su reconocimiento de que la espontaneidad y la frescura de las primeras veces están inevitablemente destinadas a devenir repetición, rutina, tedio, lo automático, lo ensayado. Las grandes significaciones construidas se tornan banales y con ello se realza «la absurda aventura que significa el paso de la gente sobre la tierra» (Onetti citado en Anthropos 3), la cual llevó al uruguayo a abrazar el existencialismo de Sartre, la conciencia de que los únicos sentidos que rodean al individuo son aquellos que este se construye.
En La náusea, Roquentin, como Linacero, se encuentra en una ciudad, «medio ambiente por excelencia donde se puede desarrollar la problemática existencial del ser humano» (Frankenthaler 139), y también se siente extranjero en ella. Ambos personajes encuentran la salvación en la escritura: «Roquentin, al principio de la novela, intenta un compromiso ajeno, postizo: el de tratar de escribir la vida del señor de Rollebon. Al final del libro (…) decide escribir otro libro, un libro en el cual enfocará su propia vida con óptica al futuro en vez de al pasado» (Frankenthaler 144, cursiva nuestra) y que resulta ser La náusea misma. En un viraje parecido al del publicista Brausen, Roquentin se rodea de su propia creación y genera un espacio propio en el que resguardar los sentidos que él escoge para sí de los que provienen de un exterior homogeneizador.
«La fuerza de vivir solitario»
La palabra, por tanto, originalmente monopolizada por la ciudad letrada, también puede servir a estos personajes para construirse un sentido a su medida: en la incomunicación de su cuarto, la evocación y rechazo a que Linacero somete por escrito las ofertas que la sociedad le ofrece lo dejan finalmente fusionado con la oscuridad, rodeado de la ausencia de sentido elegida por él, es decir, de determinado sentido también. Por su parte, la de Larsen es «la historia de una necesidad de amor y verdadera comunicación que le están negados» (Rodríguez Monegal), pero una historia que las palabras escritas por Onetti legan al futuro como acto comunicativo último del personaje que conecta profundamente con el lector. Su existencia urbana, doblada bajo el peso de grandes anhelos y realidades inconmovibles, se asemeja a la de Kirsten y Montes en el cuento «Esbjerg, en la costa». Ella sueña con volver a Dinamarca y él, con conseguir el dinero para pagarle el pasaje. Tras intentarlo, mediante el robo, y acabar aún más pobres, cada vez que un barco parte rumbo a Europa van juntos al puerto de un barrio bonaerense y lo miran alejarse. Sus vidas y la de Larsen se desarrollan en aquella distancia insalvable entre lo que desearían ser y lo que pueden permitirse ser, como le sucedió a Montevideo, y de la que nace la particular atmósfera onettiana que caracteriza sus obras y que constata que no puede haber un único sentido colectivo que haga absurdo todo lo demás, sino que todo es absurdo: solo cabe darle cada uno a su soledad un sentido propio.
En medio de las multitudes ciudadanas dicha soledad parece paradójica y, sin embargo, este aspecto del espíritu de las grandes urbes se encuentra en todos los textos de Onetti aquí comentados, incluso en aquellos en los que no se describe ninguna gran ciudad. En la escena final (Cuentos 162), pues, sabemos que compartimos con Kirsten y Montes su percepción desde el muelle, mirando los barcos: «cada uno pensando en cosas tan distintas y escondidas, pero de acuerdo, sin saberlo, en la desesperanza y en la sensación de que cada uno está solo, que siempre resulta asombrosa cuando nos ponemos a pensar».
Bibliografía
Antúnez, Rocío. Juan Carlos Onetti: Caprichos con ciudades. Barcelona: Gedisa, 2014.
Concha, Jaime. «El astillero: una historia invernal», en Juan Carlos Onetti, papeles críticos: Medio siglo de escritura, Rómulo Cosse (ed.). Montevideo: Librería Linardi y Risso, 1989.
Domínguez, Carlos María. Construcción de la noche. La vida de Juan Carlos Onetti. Sudamericana Uruguaya: Montevideo, 2013.
Frankenthaler, Marilyn R. «Onetti y Sartre: convergencias y divergencias», en Texto Crítico 18-19, p. 137-144. Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Universidad Veracruzana: 1980. http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6939/2/19801819P137.pdf
Nogara, Federico. «Uruguay: La vuelta al Estado tapón», en Malabia nº 60, 2015. http://www.revistamalabia.com/
Onetti, Juan Carlos. El astillero. Madrid: Cátedra, 2001. —–. Cuentos completos (1933-1993). Madrid: Santillana, 2000. —–. El pozo. Montevideo: Arca, 2010.
Prego Gadea, Omar y María Angélica Petit. «La ciudad narrada: Montevideo y Buenos Aires, lugar en que se sitúa la narración», en Onetti: la Novela Total. Opera prima / Opera omnia. Montevideo: Seix Barral, 2009.
Rama, Ángel. La ciudad letrada. Montevideo: Arca, 1998. —–. La generación crítica. 1939-1969. Montevideo: Arca, 1972. —–. «Origen de un novelista y de una generación literaria», en El pozo. Montevideo: Arca, 2010.
Rodríguez Monegal, Emir. «Onetti o el descubrimiento de la ciudad», prólogo a Obras completas. México: Aguilar, 1970.
Ruffinelli, Jorge. «El astillero, un negativo del capitalismo», en Juan Carlos Onetti, papeles críticos: Medio siglo de escritura, Rómulo Cosse (ed.). Montevideo: Librería Linardi y Risso, 1989.
VV. AA. Anthropos nº 2 (nueva ed.). Barcelona: Anthropos, 1990.
____________________
Lucía Giordano Devoto (Barcelona).
Licenciada en Filología Inglesa. Master en Literatura comparada.
