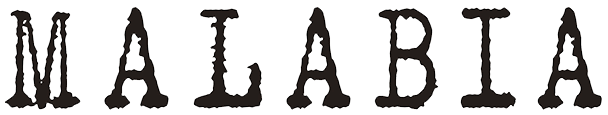Filosofía y Sociedad / Revista Malabia
La Filosofía está pasando por una mala época en España. La Ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE), conocida popularmente como Ley Wert, había minimizado la Filosofía hasta convertirla en una asignatura optativa en cuarto, el último curso de la ESO, e impartida en Bachillerato a los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales. La oposición, futuro gobierno, aprovechó la circunstancia para asegurar que la asignatura volvería a las aulas porque estudiarla resultaba vital para entendernos unos a otros y poder desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a hacer frente a las injusticias. Pero parece que para el nuevo gobierno ya no necesitamos entendernos unos a otros y las injusticias se han acabado, porque la nueva ley que pone sobre la mesa, la LOMLOE (Ley Celaá), no sólo plantea continuar con los mismos cursos anteriores en el futuro, sino que elimina por completo esa condición de optativa que tenía la Filosofía en el último año escolar de la ESO, convirtiéndola en una materia nueva, denominada Valores cívicos y éticos y que, según el programa, se puede impartir en cualquier año desde primero hasta cuarto.
La comunidad educativa no tardó en reaccionar y hacerse oír:
«Siempre que hay una nueva ley educativa nos echamos a temblar, y suele ocurrir con cada cambio de gobierno. Ya con la LOMCE perdimos la ética como asignatura independiente, aunque seguía siendo obligatoria, pero es que ahora la eliminan por completo. La Filosofía se mantiene en Bachillerato, aunque son las comunidades autónomas las que eligen cuántas horas le dedican. Ahí entran en juego las ideologías en cada gobierno regional, porque si los contenidos o la enseñanza filosófica no cuadra con sus preceptos, tan solo introducirán las horas mínimas que manda el Ministerio de Educación».
Esperanza Rodríguez (Red Española de Filosofía)
«La idea fundamental de la ESO es que durante esos años se forman los ciudadanos del futuro, por eso la enseñanza es obligatoria. Hay miles de estudiantes que no siguen en Bachillerato y, con la nueva Ley, nunca aprenderán nada de filosofía. ¿Qué es la filosofía? Una materia que aporta la reflexión necesaria para que una persona tenga un pensamiento autónomo, que uno decida cuáles son sus valores y sea capaz de criticar tanto los ajenos como los propios, por eso es esencial en una democracia. La nueva normativa no quiere formar auténticos ciudadanos. La juventud necesita reflexión y no tanta productividad. De hecho, la palabra «filosofía» no aparece ni una sola vez en el currículo de la ESO, mientras que «emprendimiento» aparece hasta en 18 ocasiones. Y estamos hablando de emprendimiento, no de economía, que son cosas muy distintas. Esta ley persigue la formación de un nuevo sujeto social para otro modelo social que no es la democracia».
Enrique Mesa (Asociación de profesores de Filosofía)
«Es completamente absurdo que en la ESO tengan cabida materias como Economía y Emprendimiento. Esto significa explicar el espíritu empresarial a personas que, en su gran mayoría, jamás van a tener una empresa, porque un emprendedor no es un empresario, por mucho que se quiera vender de esa forma. Un emprendedor es un trabajador sin sindicatos, sin convenios colectivos, sin colegios profesionales detrás, un trabajador con muy poco poder negociador. Van a formar trabajadores basura y no empresarios. La LOMLOE es una estafa bien pensada para el neoliberalismo triunfante. El problema radica en que no se entiende la verdadera utilidad de la Filosofía. Más allá de fomentar el espíritu crítico de los ciudadanos, como no dejamos de repetir, sin Filosofía no se puede entender la palabra ciudadano, la más importante en nuestro ordenamiento constitucional. El hecho de que la población se olvide de lo que significa ser ciudadano es muy grave, ya que ese concepto forma parte de la arquitectura civil que se encuentra presidida en su cúspide por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, antes llamada Declaración del Hombre y el Ciudadano. Si la ley sigue adelante tal como está planteada, traerá consecuencias nefastas para la vida política del país».
Fernández Liria
«Algo pasa con la Filosofía que vuelve problemático que el alumnado aprenda que hay diferentes concepciones del mundo, de la sociedad, de las personas. Cada reforma educativa de los últimos veinte años ha llevado un inquietante subtítulo: “¿Qué hacemos con la Filosofía?”. No hay problemas con la Química ni con la Lengua. Pero algo pasa con Descartes, con Kant y con Marx, que vuelve problemático que el alumnado aprenda que hay diferentes concepciones del mundo, de la sociedad, de las personas. Que no solamente existe la que nos ofrece el neoliberalismo económico. Que las cosas podrían ser de otra manera. La asignatura de Filosofía ha pasado de ser obligatoria de cursar por el alumno a ser obligatoria de ofrecer por el centro. De figurar asociada a todos los bachilleratos a figurar asociada a las opciones “de letras”. De estar regulada desde la administración central a hacerlo desde la administración autonómica. Se ha ido. Ha vuelto. Ha cambiado de curso. Sus aumentos y descensos no ocultan una inequívoca tendencia a ir extinguiéndose gradualmente, como un Platón al que cociéramos poco a poco hasta su disolución. Esta misma semana le han dado un nuevo bocado, un recortito más, que sin duda dejará espacio para aumentar las horas de las asignaturas “Emprendimiento y plusvalía”, “Ensimismamiento socioemocional” e “Inteligencia audiovisual aplicada al uso del mando a distancia en las Smart TV”. Carguémonos la asignatura de Filosofía de todos los niveles educativos, pero creemos una asignatura nueva llamada “Crítica a la educación que nos están dando”. Contemos a los estudiantes por qué se potencian todas las materias que encaminan a los alumnos a la productividad y su inserción sumisa en el sistema laboral.
José Errasti
Corrientes filosóficas, sociales y políticas
Renacimiento
Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales a los que rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del Renacimiento y algunas de sus obras son aún íconos de la cultura moderna occidental. Fue una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico debido a la Reforma protestante y a la caída del Sacro Imperio Romano Germánico y se desarrolló en una pronunciada crisis económica que auguraba el fin del modo de producción feudal. En medio de la decadencia medieval, se buscó refugio en la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Roma clásicas, que durante siglos el cristianismo había tenido por pagana. De esa forma se rechazaba el dogmatismo cristiano y se iniciaba una nueva relación con la naturaleza a través de la ciencia, lo que a la larga condujo al nacimiento del humanismo, que reemplazó la fe como valor supremo y colocó al ser humano como centro del universo. Las artes comenzaron a ser patrocinadas por los ricos a través del mecenazgo quitándole protagonismo a la Iglesia. Esto permitió financiar a una importante cantidad de artistas de la época cuyas obras tenían una temática no religiosa o no cristiana.
Durante el Renacimiento tuvieron lugar los grandes descubrimientos europeos (Colón, Magallanes, Vasco da Gama) que abrieron nuevos mercados y rutas comerciales, que otorgaron cada vez más poder a la clase social en ascenso, la burguesía, que puso las bases del futuro capitalismo.
El renacimiento comenzó en Italia, en las ciudades república de Florencia y Venecia, pero también en ciudades monárquicas como Milán y Nápoles y en Roma, sometida al dominio papal.
Modernidad
La Modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales que buscan que el control social esté limitado por una Constitución y a la vez se garanticen y protejan las Libertades y Derechos de todos como ciudadanos. Surgen nuevas clases sociales que permiten la prosperidad y la movilidad social. Se industrializa la producción para aumentarla y desarrollar la economía. Es una etapa de actualización y cambio permanente. Para comprenderla deben analizarse las características principales del Renacimiento, período puente entre dos épocas.
La Modernidad elabora explicaciones científicas de los fenómenos, superando la creencia de que todo puede ser explicado mediante la religión. Esa revolución científica llega acompañada de la imprenta y la Reforma protestante y alcanza su apogeo tras la transformación de la tradicional sociedad rural en sociedad industrial y urbana. Todo ello da paso a los nacientes Estados Nación, al poder republicano, la racionalidad administrativa y la industrialización. La creación de la urbe lleva a establecer leyes y normas, de lo que nace la Constitución.
Capitalismo
El capitalismo puede definirse como el sistema económico basado en el libre mercado y la propiedad privada de los medios de producción. El capital es la fuente de generación de riqueza y es el mercado el lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y se determinan los precios. La titularidad de los recursos productivos pertenece a personas y organizaciones privadas, no al Estado. Los factores imprescindibles de la producción son el capital y el trabajo remunerado y la competencia es el motor fundamental para hacer funcionar el sistema económico.
El capitalismo surgió como proposición de trabajo a cambio de sueldos, eliminando las ideas feudales de esclavitud o servidumbre. Su principal objetivo es el enriquecimiento individual y empresarial que lleva a un crecimiento económico de la sociedad. Las políticas gubernamentales, por lo tanto, deben lograr un equilibrio adecuado entre las clases sociales.
Democracia
Del griego dēmos (pueblo) y kratos (poder). Forma de organización política y social nacida en Grecia que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas las toma el pueblo mediante herramientas de participación directa o indirecta. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales.
Hay democracia indirecta o representativa cuando las decisiones políticas son adoptadas por representantes elegidos a través de elecciones.
Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. Finalmente hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes.
John Maynard Keynes
Economista británico, considerado como como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con ese pleno empleo. Keynes y sus seguidores de la posguerra destacaron no sólo el carácter ascendente de la oferta agregada (cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las empresas, el PIB real), sino además la inestabilidad de la demanda agregada (monto del gasto total de una economía en bienes y servicios producidos), fruto de los shocks ocurridos en mercados privados como consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores. La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia de gasto público, que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. Gran parte del Neoliberalismo actual es anti keynesiano.
Marxismo
Sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin propiedad privada, sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos.
Ninguna organización que se diga marxista puede dejar de lado el objetivo del fin de la propiedad privada y, en consecuencia, el fin de las clases sociales. Además, debe figurar en ese programa un estudio del capitalismo y de su funcionamiento. Marx planteaba, por ejemplo, que el capitalismo no era la suma de los estados nacionales que lo integraban sino un sistema económico con vida propia que puede prescindir de un estado nacional cuando le convenga. Y explicar una de sus corrientes, el bonapartismo, ayudaría a entender muchos regímenes inexplicables.
Bonapartismo
Cuando la clase dominante no cuenta con los medios necesarios para gobernar con métodos democráticos, se ve obligada a tolerar (para preservar la propiedad privada) la dominación incontrolada del gobierno por un aparato militar y policial a cuyo mando hay un personaje al que bien podría denominarse “salvador”. Este tipo de situaciones se dan cuando las contradicciones de clase se vuelven particularmente agudas, por lo que el objetivo del bonapartismo es prevenir las explosiones políticas y sociales. De esta forma el bonapartismo aparece como un “régimen personal” que se eleva por encima de la sociedad y “concilia” con las clases sociales, pero al mismo tiempo protege los intereses de la clase dominante.
«La presencia dominante del imperialismo extranjero, de una oligarquía antinacional y de una mediocre burguesía nativa, permite al Ejército, bajo ciertas circunstancias críticas, asumir la representatividad de las fuerzas nacionales impotentes, o, por el contrario, transformarse en el brazo armado de la oligarquía. Esta dualidad se funda en el antagonismo latente que existe en la sociedad semicolonial, donde no hay una sola clase dominante, a ejemplo de los países imperialistas, sino dos, una tradicional y una moderna, aunque mucho más débil. La pugna entre un grupo vinculado al sistema agrario-exportador y otro situado junto a las clases interesadas en el crecimiento económico, se introduce en el seno del Ejército y genera en él esa misma contradicción en otro nivel. La variabilidad de sus actitudes, está influida por la situación internacional -donde el poder intimidatorio y las victorias o derrotas del imperialismo juegan un gran papel- así como por las singularidades de los fenómenos políticos nacionales. En un caso o en otro, la tendencia a regímenes bonapartistas o semi bonapartistas en la Argentina de la era industrial se funda directamente en la inestabilidad crónica de las clases poseedoras».
Abelardo Ramos
El Bonapartismo sería una explicación adecuada para entender el peronismo, el chavismo y los regímenes militares progresistas en el Tercer Mundo, así como la llamada «revolución de los claveles» en Portugal.
Neoliberalismo
Friedrich Hayek fundó la Sociedad del Mont-Pèlerin (SMP) en 1947, con el apoyo decisivo del ordo-liberal Wilhelm Röpke, para reunir a los oponentes intelectuales del socialismo que compartían su oposición a la tendencia al aumento del papel del Estado en la economía y la sociedad. Desde la creación de la SMP, e incluso antes a la ocasión del Coloquio Lippmann en 1938, los intelectuales neoliberales forman un colectivo, animado por la ambición común, de minar la hegemonía del “socialismo”. El marco general del neoliberalismo surgió en los años 30, antes de que Hayek tomara la dirección del movimiento, en 1947 en Vevey, Suiza. Ahí nació la más influyente y prestigiosa sociedad de pensamiento completamente dedicada a la causa liberal haciendo la apología y la propagación de una economía de mercado a escala mundial. Para Hayek, se trataba de romper el aislamiento de los pensadores liberales en un mundo amenazado por el “colectivismo” y el ascenso de las tesis keynesianas y marxistas. Usando de su prestigio universitario alcanzado a principios de su carrera, Hayek y Röpke se transformaron bajo el choque de la crisis y de la guerra en empresarios de ideología ávidos de ejercer una influencia política para la construcción de una red neoliberal a escala mundial.
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/381
«La crisis de 1929 lleva a que los intelectuales del capital se replanteen (no solo en la teoría, sino también en la parte tecnocrática, burocrática) cómo se administra una sociedad de mercado. Estos intelectuales se empiezan a juntar, primero en el Coloquio Walter Lippmann, después en la SMP (Sociedad Mont Pèlerin), que se funda en 1947. El neoliberalismo es un movimiento conservador que reacciona no solo a la crisis de 1929, sino también a las tendencias que buscan darle soluciones políticas, especialmente las reformistas, keynesianas o nacional-populares. El neoliberalismo, ante todo, es un frente de pelea común contra el reformismo o la colectivización de recursos en el capitalismo, sea el New Deal, el Estado de bienestar, las políticas de pleno empleo u otras respuestas a la crisis que van por caminos colectivizantes. El neoliberalismo busca ganar una hegemonía para ir contra eso. Algunas de sus principales figuras son [Friedrich] Hayek y [Ludwig Von] Mises. Hasta los años setenta la hegemonía la tienen son los keynesianos. Es entonces cuando el neoliberalismo se vuelve hegemónico, buscando afirmar el principio de la competencia en el mercado y la despolitización de lo social. Pero el neoliberalismo no es monolítico, es una familia de escuelas o de corrientes diversas que coexisten y evolucionan conjuntamente. A veces, incluso, están enfrentadas. Las grandes escuelas del neoliberalismo son el anarcocapitalismo, que es la más radical, después está el libertarianismo o libertarismo (que hoy está viviendo un auge bastante grande), la escuela de Chicago (que ha estado más orientada a asesorar políticas económicas) y el neoinstitucionalismo económico».
Zorzin Rey
Anarconeoliberalismo (Anarcoliberalismo)
Movimiento filosófico que promueve la sociedad organizada sin Estado y la protección de la soberanía del individuo a través de la propiedad privada y el mercado libre. En este tipo de sociedad la policía, los tribunales y todos los servicios de seguridad se prestarían a través de la financiación privada en lugar de los impuestos. Por lo tanto, las actividades personales y económicas no serían reguladas por parte de la gestión política.
Los anarconeoliberales consideran que el derecho de propiedad es el único que puede garantizar la libertad individual y que la existencia del Estado atenta contra esos derechos.
Para la solidaridad y la comunidad aplican la ética voluntaria (la beneficencia).
Libertarismo
(Del inglés libertarianism y el latín libertas) Filosofía política que defiende la libertad del individuo en sociedad, referida ésta a la libertad contractual y de asociación, incluida la sindical, cuyas negociaciones deben darse sin la la intervención estatal, los derechos de propiedad privada y la asignación de los recursos a través de la economía de mercado (capitalismo de libre mercado). El libertarismo considera la propiedad y los mercados libres como las bases más sólidas para garantizar la libertad individual. Los libertarios son escépticos a la idea de que la sociedad obtiene más beneficios que perjuicios del Estado (al que identifican con la burocracia y el poder político) y frecuentemente proponen su limitación, e inclusive su eliminación. Sostienen que la ley debe fundamentarse en la protección de los derechos individuales (o libertad negativa o no-invasión). En ocasiones son notorios en la opinión pública por promover la eliminación o la reducción de impuestos y regulaciones, y una reversión importante del Estado de bienestar moderno.
Escuela de Chicago
Sus orígenes se encuentran en el departamento de economía y en la escuela de negocios de dicha ciudad. Su característica principal era promover el libre mercado y el monetarismo rechazando la intervención del Estado del Keynesianismo. Milton Friedman, uno de los principales exponentes de la escuela, sostenía que lo que había provocado la depresión de los años 30 no fue la falta de inversión como sostenía Keynes, sino una contracción de la oferta monetaria.
Las medidas económicas propuestas por esta escuela eran la eliminación o reducción de las regulaciones y restricciones impuestas a la actividad económica de los agentes privados; el traspaso o venta de la propiedad estatal a privados, con lo que se lograría una administración eficiente de recursos; la firma de contratos de concesión para que los agentes privados administraran bienes o estructuras estatales; la eliminación de subsidios o ayudas que pudieran interferir en la libre competencia de las empresas; la reducción de la burocracia para hacer más eficiente el aparato estatal.
La aplicación de estas medidas era casi imposible en países occidentales desarrollados donde tanto trabajadores como empresarios se opondrían a su aplicación, por lo que se optó por el Chile de Pinochet como campo de pruebas.
Neoconstitucionalismo
«El objetivo central de esta corriente económica, iniciada en 1930 por Ronald Coase, es resaltar la importancia de las instituciones en el pensamiento neoclásico, que hasta entonces se basaba en ideas como la armonía de los mercados, la competencia perfecta y los agentes económicos super informados. Su idea central es introducir la noción de la empresa como fundamento de las sociedades de mercado, una forma de organización social encargada de englobar transacciones, contratos y derechos de propiedad Una de las agendas del Neoconstitucionalismo es la teoría económica de la política, que luego dará lugar a la denominada Nueva Economía Política, que considera a la política y a la organización estatal como una especie de mercado dentro del mercado. De ahí surge el cuestionamiento sobre la idoneidad de las elecciones o de la deliberación política como medios para alcanzar una buena organización dentro de la sociedad de mercado. Muchos neoconstitucionalistas están vinculados a la SMP: Coase, Buchanan, Stigler. El tema está en cuáles son las ideas: es cierto que proponen un Estado fuerte, pero para que fije reglas claras, para que reglamente la competencia y permita al capitalismo reproducirse. Las reglas son para limitar los costos de transacción, para que se respeten los contratos y los derechos de propiedad».
Zorzin Rey
Posmodernidad
Movimiento cultural occidental que surgió en la década de los 70 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la atención a lo formal, el eclecticismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto con una carencia de ideología y compromiso social.
Ahora bien, ¿quiénes son los Posmodernos y qué proponen? Los Posmodernos son un grupo heterogéneo, en su gran mayoría, de intelectuales académicos, hombres y mujeres excesivamente instruidas (con carreras de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado) que intervienen con publicaciones y exposiciones dentro del mundillo científico. En general no se preocupan por la política, la económica o la situación social de sus países, raramente se acercan o participan en encuentros o marchas de organizaciones políticas; son militantes, pero de salón. Participan o manifiestan adhesiones desde sus perfiles electrónicos a las causas “universales”, según ellos “aún no saldadas por la modernidad”, entre las que se encuentran: los derechos de los pueblos nativos, el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos y las políticas de equidad de género. Más allá de la “buena voluntad”, su acción no puede despegarse de dos males de origen. El primero relacionado con la formación académica y científica. ¿Cómo es esto? En el campo de la filosofía, el pensamiento y las ciencias sociales en general, los Posmodernos han surgido y/o transitado su formación en las principales universidades de las potencias del Atlántico Norte. Más allá de las libertades de cátedra y enseñanza, todo docente o estudiante universitario despierto puede dar cuenta que más-menos existe una dimensión de transferencia de poder ideológico que opera, en la superficie o en el subsuelo: detrás de las programas, lecturas y autores seleccionados. ¿Qué quiero decir? Estas universidades transmitieron su aura de poder imperial, en consecuencia, la crítica a la modernidad de los Posmodernos lejos de discutir las esferas del poder económico de las transnacionales (en más de un 90% situadas en el Atlántico Norte) y el control político militar de la OTAN en Occidente, viraron hacia discutir el legado discursivo de la modernidad, su relato. Con el paso de los años llegaron a cuestionar la validez de la historia, y con ello, la importancia de las tradiciones, costumbres y de la forma de sociabilidad más elemental para los humanos: la familia, hasta llegar a considerarla un resabio de otras épocas, un mandato, una cadena que imposibilitaba el desarrollo personal y el progreso individual. Observo que tras un momento de auge hacia 1992, con su traslúcida crítica a la colonialidad y al eurocentrismo imperante en los relatos históricos, la carencia de una mirada geopolítica y multidimensional (económica, social, cultural) agotó la energía del movimiento Posmoderno, el que, pese a todo, antes de morir, ha logrado diluirse/derretirse en varias corrientes.
Facundo di Vincenzo
Cultura de masas
Conjunto de objetos, bienes o servicios culturales, producidos por las industrias culturales, los cuales van dirigidos a un público diverso. Según los críticos, por ejemplo, Adorno, la masa sigue a la misma cosa. Según la Escuela de Fráncfort, la cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital habría alcanzado su mayor éxito. Entonces, todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría hecho aceptar, en términos generales, el modelo impuesto por el sistema capitalista de la mano del consumismo, la tecnología y la rápida satisfacción. Esta cultura se define a través de los medios masivos de comunicación desde el siglo XIX, a través de la imprenta, la radio, el cine, la televisión y en la actualidad con internet. A partir de esto aparecen sociedades que son conformadas por una sociedad de individuos alineados al capitalismo, donde las clases dominantes tienen el poder de introducir en la sociedad productos, ideologías, formas de pensar. Se considera como el desarrollo de un nuevo modelo en el que se refuerzan las diferencias y las desigualdades con estrategias e instrumentos mercadológicos cada vez más elaborados. La ciencia y el conocimiento se ponen al servicio de la producción de unos valores y símbolos estereotipados. Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura comercial, una sociedad de consumo y una institución publicitaria.
«Muchos de los filósofos «posmodernos» -entre comillas- trasladan lo que es real en la cultura de masas al conjunto de las prácticas. En la cultura de masas es cierto que se han disuelto las categorías clásicas, entre otras, la distinción entre verdad y ficción, que nos movemos en un mundo donde esas categorías han perdido totalmente relevancia. Pero no me parece que debamos tomar ese elemento que es particular de la cultura de masas como un dato para entender el conjunto del funcionamiento social. Estamos muy amenazados por la expansión de los medios, pero no me parece que un ámbito como la lucha social, por ejemplo, deba asimilar y repetir las posiciones discursivas que genera la cultura de masas. La cuestión de que la cultura de masas no permite establecer con claridad la distinción entre verdad y ficción está ya en un texto de Lukács de 1913 sobre el cine, donde dice que en el cine ya se perdió la distinción entre verdad y ficción porque lo que vemos es siempre real. Me parece que hay ahí un punto de partida para localizar este asunto de la expansión de la ficción, de la ilusión de verdad y el efecto de falsedad de una sociedad de la imagen, esta sociedad que ha expandido lo que estaba presente en los orígenes, de un modo muy limitado, en el cine, que nos lleva, a menudo, hoy, a una concepción de la verdad que no es pertinente porque pertenece a este ámbito preciso y no a todas las prácticas de la sociedad. Los filósofos «posmodernos» son filósofos de la cultura de masas y ven el mundo bajo la forma de la cultura de masas».
Ricardo Piglia
Posverdad
Distorsión deliberada de la realidad en la que las apelaciones a las emociones y las creencias personales tienen mayor importancia y valor que los hechos objetivos y comprobables. Su fin es crear y modelar una opinión pública y así influir en las actitudes sociales.
Para algunos autores la posverdad es sencillamente una mentira o una estafa, ambas encubriendo la propaganda política o la manipulación mediática.