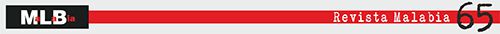
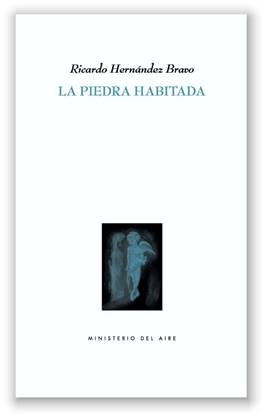
De poemas que son siempre cuerpos / Jorge Rodríguez Padrón
RICARDO HERNÁNDEZ BRAVO (1966) es uno de los pocos poetas a los que vengo leyendo desde hace años, casi veinte, y a los que sigo con especial interés. Son muy pocos, insisto; y, cada vez más, son menos… La pobre poesía no está ya en manos de quienes la escriben, sino de desaprensivos que la utilizan con fines espúreos… Nada digamos si son esos adolescentes, encumbrados por los medios y por la que llaman crítica que nos los hacen pasar por deslumbrantes prodigios. Advierto; digo adolescentes no sólo por la edad (que también) sino en el sentido estricto del término. ¡Les falta tanto, tanto, para ser!… Pero yo estaba (estoy) con Ricardo Hernández Bravo, y no quiero desviarme de nuestro asunto: hoy estamos aquí por él, con él. Y decía que lo vengo leyendo desde hace mucho. Pero, ya en mi primera aproximación a su poesía, hice mi primer descubrimiento: con apenas veintipocos años, nuestro poeta escribe: «Cada palabra un palo de ciego,/ un movimiento de labios/ tras el cristal./ Ahonda/ en la mirilla el ojo entornado». Eso escribe; y resulta que ahí está todo dicho (todo lo que es poesía, se entiende). Aunque él ya sabe, en ese mismo momento, que –a partir de ahí- todo está por hacer. De entonces, también, ese «muro de pintadas», ese «frente de mina (…) veta/ de ojos que se resiste al picador». No sé yo, pero estoy convencido de que sí, por lo que luego viene, si nuestro escritor era del todo consciente entonces de lo que acababa de dejar escrito: el serio compromiso que, de ese modo, contraía con el oficio de la palabra; que no es broma, por cierto, como ahora nos hacen creer. En los versos citados, los tres vértices que sustentan su poesía, desde entonces a hoy: el ojo entornado, el mundo que se contiene y sucede en la pared de piedra, la mano que se aventura a rozarlo… Porque parecería que Ricardo Hernández Bravo es un poeta intelectual, cuyo pensamiento se adensa mucho en sus poemas; pero no podría ser quien es sin la sabia sensualidad que agita estos poemas que son siempre cuerpos.
Como adelanté, en aquel principio, todo queda dicho; pero allí todo está también por hacer. Así que el poeta incorpora a continuación, con rara madurez, el deslumbramiento que la memoria presta (no los recuerdos, subrayo siempre) para la explosión y expansión de una voz que se hace escritura: ritmo -sístole, diástole- de esa vitalidad a la cual también me he referido. Ahí radica -lo he pensado tantas veces- la rareza, que es singularidad, de nuestro escritor: con un plan como el enunciado en aquel primer envite, no le queda otra al poeta que ponerse en camino; y veremos cómo lo demás le será dado por añadidura. Eso sí, nunca de balde. La poesía -dejó escrito Gonzalo Rojas- es herida. Y no se me ha ido de la cabeza tal afirmación: un buen lío, sí; como, no hace mucho, dije en otro lugar. De modo que los poetas que lo son de verdad, esos que no andan por los escaparates (Ricardo Hernández Bravo es uno de ellos), lo confirman. El amor es un lujo, escribía Jürgen Theobaldy, y nuestro Ricardo lo trae a colación cuando ya se decide a excavar pozos donde los ojos mendigan y cada día pierdo; mira entonces la hierba crecer por una grieta herida en donde «reverdece el descarne». Cristóbal Cáceres me habla de la pérdida del pudor de nuestro poeta, al volcar su intimidad en sus versos… Quizá sea eso, y yo ande perdido; pero si me preguntan qué caracteriza, en pocas palabras, la poesía de Ricardo Hernández Bravo no dudaría en señalar que es extremadamente pudorosa: un rigor extremo se manifiesta en ella; nunca he visto que haya en sus poemas una sola palabra de más (¿no rondan por ahí Ungaretti y Rafael Cadenas?). Todo el esfuerzo de nuestro poeta es para que siempre -en el poema- «vaya de menos». Ni excesos, ni sobrantes: lo dicho debe quedar temblando ante el lector, de modo que éste se reconozca en aquella misma incertidumbre de ser. No hace concesiones nuestro poeta: él es quien escribe, quien respira, allí (¿por qué se mantiene al habla, si no, con Rimbaud?).
Anelio, admirado amigo, me descubre el secreto siguiente, que tanto tiene que ver con lo que intento explicar: el poeta Ricardo Hernández Bravo recorre -dice- «caminos y barrancos en busca de troncos resecos por el sol (hallos o jallos) para hacer verdaderas esculturas». Empiezo, entonces, a atar cabos y a comprender tantas cosas: la tierra, espacio primordial del origen; pero materia creciente, también, de lo que regresa: eterna transformación y disolución. Pero no se trata de cosas que sucedan porque sí; y si yo tengo a Ricardo Hernández Bravo por uno de los poetas de lengua española que merecen particular consideración es porque no elude, en ningún momento, ni la complejidad del mundo ni la dificultad para decirla: cercado como tienen hoy al lenguaje la corrección y la comunicación (nos lo han arrebatado, lo han deshecho y pretenden dejarlo en nada), Ricardo Hernández Bravo siempre halla salidas -como con sus restos de naturaleza reseca- y no para hacer las cosas más fáciles, para debatir, a verso partido, con las carencias del ser; sin ir a tontas y a locas, por donde hoy pretende ir nuestra poesía (y se celebra que lo haga: semejante aberración), y para encontrar ese camino que lo lleve «desde la realidad a la Realidad» – que así dice, con Jaime Siles. Pues bien, en este acarreo -no muy diferente del de los resecos troncos- reside la clave de su escritura. Así de sencillo. Pero…, a ver cómo. Con este aprendizaje hecho, con la voz del poeta tan próxima a lo que entiendo una poesía de verdad (con Rilke, Ricardo comparte el inquietante mirar de la palabra), puedo leer al poeta en ésta su desembocadura, límite también que habrá de afrontar a partir de este libro que hoy nos reúne.
La piedra habitada (que publica con todo esmero Ediciones La Palma, en su serie Ministerio del Aire) anda en el telar del poeta nada menos que desde 1997. Nuestro escritor se ha pensado mucho este libro; y confiesa, apenas comienza, su voluntad de abrirse desde la piedra -principio, fundamento: palabra- a la medición, meditación del mundo (espacio de la existencia), desde una exigida y exigente contención sintáctica que es precisión semántica. Palabra dicha, y dada, en la cual se manifiesta «el clamor emergido, insondable,/ las voces regresadas a su voz/ más allá del umbral,/ en el aire entornado». Hay, en la tensión de esta escritura, un deseo de conocer cuanto desborda los límites, cuanto pone a las carencias naturales del ser en disposición de ser superadas; para pasar hasta un más allá, más adentro. ¿A qué luz? Un ejemplo muy revelador: «una madre celosa de su orden/ volvió al polvo la piedra,/ su exacta redondez, su cálida ternura,/ toda aquella belleza codiciada/ que sólo en el destiempo poseímos». Y una imagen que resume la tensión y la dimensión poéticas que la palabra propone: «camuflada en su herrumbre,/ tras el umbral que sólo el aire cruza,/ como un resto de orden,/ en el dintel, la llave». Atendamos al léxico, al cuidadoso trato que el poeta le dispensa; cosas que ya nada parecen importar en la escritura literaria habitual: atento al adjetivo necesario, no almidona la frase con el primero que le viene; mimo para los diminutivos y la distancia que establecen, cuando es imprescindible. Todo ello contribuye a detener el descascaramiento, el descarnamiento del lenguaje para que diga nada, como quieren quienes buscan despojarnos de él, que es lo que somos.
Ricardo Hernández Bravo, por el contrario, lo conjura con una sabiduría para mí tan natural: no hay retórica sino verdad; la palabra tiene tal plenitud porque el poeta sabe cómo arraigarla en el tiempo; no para contar lo que pasa, como se ha hecho malinterpretando a Machado; para cargarla de memoria, la verdadera dimensión del tiempo, vencedora del cómputo convencional: que decimos historia y creemos decir progreso.
Entrar en la memoria, circular hacia el principio, fondo u origen («piedra viva angular»: de nuevo, el adjetivo y su oportunidad), la apuesta poética por naturaleza.
Hoy se desdeña porque exige pensar; peor, por ese inconsciente infantilismo que se detiene en lo banal del juego (que ni el riesgo de éste considera); y más grave aún: que se tenga por imprescindible para educar (¿recuerda alguien el fracaso de Summer Hill?). Esa ejercitación de la palabra poética para alcanzar los principios no impide a Ricardo Hernández Bravo ir también hasta lo más próximo, y con dedicación de miniaturista («viejos caminitos de cemento», «tercos malpaíses del origen»): una mirada tan particular, tan iluminadora de conocimiento. Esta mirada, como aquella memoria, nacen de su resistencia ante la que se denominó poesía del silencio; dejan el poema abierto a la perplejidad de su hallazgo («eterna infancia de la piedra») y no queda atado al artificio de la apariencia, a la exquisitez de la expresión que sólo reivindicaban la mezquina presunción del sujeto que la decía. Sin perder la exigente contención que su poema requiere, nuestro autor amplía la mirada y establece la distancia precisa (¡qué difícil, y qué bien lo hace!) hasta dar con la palabra exacta que hace poema, y no otra cosa. Entonces, su escritura se despliega a partir de aquella concisión, coteja su brevedad primera con su desarrollo ulterior, en el cual se completa la lectura; y hasta podemos ver ambos poemas, uno frente a otro, recíprocamente reflejados en las páginas que los acogen: un diálogo implícito entre ambos. Bastará un ejemplo:
Llama junto al camino
la piedra a la quietud,
invita a diferir la urgencia,
a saborear un dulce aplazamiento:
ese dejarse estar,
acogerse a su pulso
escindido del tiempo,
avenirse en el margen
antesala del último deslinde.
__________
Me demoro
en la sed del camino.
En sus vueltas
se hace albergue el paisaje,
serventía a los ojos,
agua ofrecida.
Ni retórica, ya dije; ni patetismo: una total naturalidad en la caligrafía del poema; incluso cuando deben aflorar los sentimientos (aquí, con Daniel Faria, poeta en quien concordamos); algo que me parece importante porque dará sentido a la ecuación padre que es isla que es abuelo. Dimensiones del límite y tensión de orilla, en donde una verdadera escritura insular se halla ante su propio ser, ajena a tanta simpleza geográfica, a tanto reduccionismo timorato. Por supuesto, el paisaje en la poesía de Ricardo Hernández Bravo es más que reconocible, y no lo disimula; pero debo advertir que no se trata de una simple presencia pintoresca: es el vértigo de un espacio que es tiempo, en donde el individuo se halla entre el permanecer y la memoria que lo reclama para darle verdadero sentido. Sigo pensando lo mal que se ha leído -sólo se ha utilizado a conveniencia- la reflexión de Pedro García Cabrera acerca del hombre en función del paisaje. Voy a unos versos de Ricardo Hernández Bravo, para ver si puedo decirlo mejor: «no sé,/ quizá por ser aún fiel a su memoria,/ quizá/ por contener un poco mi derrumbe». Su escritura toda, una reflexión muy seria: nada del fácil recurso a la anécdota (aunque la haya; o precisamente porque la trae al poema de modo consciente). La de Hernández Bravo, una mirada poética de limpieza absoluta. No digo pureza, con toda intención. La vida es, de suyo, impura; tal ve y reconoce nuestro escritor, una vez y otra, en su contacto con ella, tan directo (tacto físico de las cosas) que las imágenes, deslumbradoras siempre, no ocultan el temblor que las mueve y hace que el poema respire, sea materia verbal desde el silencio previo hasta el que queda después de haber sido dicha.
Si hasta ahora he dicho yo lo que debía, habrá quedado claro que la escritura poética de Ricardo Hernández Bravo tiene un fundamento oral de primera importancia; algo sin lo cual no hay poesía que tenga verdad, que sea verdadera entrega del sujeto que en ella da su palabra. Puede quedar en un más o menos aseado artificio; pero por sus versos no correrá la sangre y savia de la memoria. Por ello, no es casualidad que Ricardo Hernández Bravo permita que la suya se refleje, por ejemplo, en la escritura de las endechas. La oralidad, como decía, determina el ritmo de los poemas: una forma particular de respiración de la palabra y de la frase, del verso y del poema. Hagan la prueba, sin no me creen: lean dejando que la voz suene… Lo sorprendente será, entonces, cómo ese ritmo oral es también visual y otorga a la expresión una densidad más que notable: «como quien anda su alma» -escribe nuestro poeta. Y, por si no bastara, la continuidad propia de esta escritura adquiere el modo del caminar humano, y hasta el movimiento cuidadoso -como insinué más arriba- del tacto y del latido consecuente que se recibe del ser primordial (origen) del mundo; que es adonde el poeta nos ha llevado con su palabra. Comprensible, en este sentido, el extraordinario paralelismo -por ser tan natural- entre el movimiento tan cauteloso del ser en su búsqueda -contacto vivo con el mundo- y la tensión en el desarrollo de la misma, que puede observarse en versos como estos: «Bajo mi planta,/ ora cantos gastados,/ amplias lajas pulidas,/ ora calzos salientes,/ duras lascas filudas, moledoras./ En el apoyo,/ la traza de otros pasos en la piedra,/ en su firmeza un leve encogimiento,/ minúsculo acolcharse bajo el peso».
¿Y qué con el poema que cierra el libro? Del cual, yo diría, nos avisa el propio escritor, a medida que nos aproximamos al final y nos habla de la «antesala del último deslinde»… Aquí debo -y ya concluyo; aunque no sé si es acabar, y nada más- hacerles partícipes de mi experiencia como lector, de la implicación que no he podido eludir… Yo me pongo a escribir, creyendo que estoy a salvo, pero nada más lejos de la realidad.
Cuando se leen poemas como estos, un libro tan serio como éste, con tan sólida unidad, les puedo asegurar que no sale uno indemne. Al menos, esto me ha pasado con La piedra habitada: cuando menos lo esperaba, y estoy tan ricamente en la apacible tardecita, con los viejos sentados a la fresca bajo un grueso eucalipto; cuando seguía pensando en el vigor de memoria que, como he contado, atraviesa todo este libro, me doy de bruces con el vértigo que aguarda al otro lado de la «orilla del camino» en que los viejos quedan. Son apenas tres versos, pero con la intensidad, con la inminencia de un hai-kú:
Sobre las aguas
del aljibe sin techo,
sombra de nubes.
Y este lector se queda mirando, absorto en la hipnótica superficie honda, allí quieta; pero es llevado, sin que lo note casi, por las nubes que pasan. Aún no me he repuesto de la impresión; por eso la comparto con todos ustedes. Allí, quieto. Con la pena de no seguir; con la evidencia de tener que arreglármelas ya sin ayuda, por mi cuenta y riesgo, en un silencio que queda balbuciendo… Tal cual. ¿Y tengo la osadía de seguir hablando?
