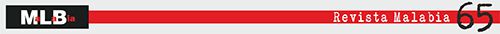
Notas de viaje a Ouro Preto / Jules Supervielle
(Revista Sur, Año I, Buenos Aires, verano 1931)
Sábado 12 de julio de 1930
Desde la alta terraza del hotel contemplo en mi torno las luces de la bahía de Río y las de la montaña próxima, todavía más atrayentes. No se sabe a qué pueden estar prendidas esas estrellas terrestres, en la noche que profundizan.
Pienso: «¿Por qué este viaje al interior? ¿No es acaso lo peculiar del Brasil el entregarse empezando por sus costas? Las montañas y su vegetación, todo lo que hace habitualmente el interior de un país, vienen aquí al encuentro del viajero, en plena mar, lo interpelan y lo reclaman».
Aun antes de desembarcar se oye cómo dice la tierra al mar: «Te doy estas montañas, las mejores que tengo, mira sus formas suntuosas y extraordinarias, mira sus palmeras». Y el océano, sobre las playas, asiente con ruidosas protestas de amistad.
Sin embargo mañana dejaré esta ciudad que conozco tan mal todavía (sería preciso un mes para darse una idea). Rumbo a Ouro Preto con mi amigo Gerardo Seguel, amigo de Neruda y de Díaz Casanueva, notables poetas chilenos los tres. El viaje, mantenido hasta hoy en estado de proyecto, va a tomar forma de vagón, de un vagón determinado, distinto de las gentes que nos enfrentan con sus cabezas rotundas.
Domingo 13
Estamos en el tren. Las curvas no escasean y la locomotora se ve, por la ventanilla, como una extraña que se olvidara totalmente de nosotros. El paisaje responde a todas nuestras preguntas repitiendo: «Palma, palmas, bananas, bananeros, muy agradables montañas». Se tiene una impresión tal de sueño, en estas primeras horas de viaje, que no parece sino que se pudiera meter el índice sin peligro entre las alas de un ventilador. Y, de pronto, nos asombramos al ver por la ventanilla que ya no quedan bosques. Entramos en el estado de Minas Geraes. Las muchachas de las estaciones se suceden tomadas de la cintura. Tengamos aún confianza en lo futuro y comencemos por olvidar ese horrible ruido del tren que no había advertido hasta ahora. Sueño con un tren que sólo tuviera la sonoridad de un velero.
Nos detenemos todavía en una estación. Una niña besa en el andén la mano de su padre. Está bien: aún queda respeto en el mundo.
Comienza a hacer calor, sopla un viento norte. Un vecino acusa a los Estados Unidos de enviarnos esa ola caliente. Otro ríe: «No es necesario ir a buscarla tan lejos».
A la derecha y a la izquierda aparecen adorables montículos. Me dicen que son nidos de termitas. Es decir, que yo habré visto, que yo también habré visto, esos nidos de termitas de que tanto había oído hablar.
Seguel me tiende un diario y me señala un artículo. Se dice ahí que el explorador inglés Adem, al llegar al poblado de una tribu de indígenas, quiso darles pruebas evidentes de sus buenas intenciones. Tomó entre sus manos los senos de la mujer del cacique y los acarició con suma deferencia. El cacique se adelantó entonces hacia la mujer del explorador e hizo lo propio.
Trabamos relación con un vecino.
– ¿Sabe usted cuál es el país latino más poblado? -me pregunta en francés, con muy buen acento.
Busco ingenuamente. Pienso en Francia, en Italia. No es, a pesar de todo, Rumania, y olvido al Brasil, que tiene cerca de 44 millones de habitantes. ¿Pero son todos latinos?
Alguna vez he oído a una negra pronunciar graciosas palabras en francés, con el aire de decir: «Yo también soy latina», y no costaba trabajo creérselo.
En las calles de Río, y en las estaciones de la línea de Minas Geraes, los pocos negros que se encuentran al pasar, entre muchos blancos, son lo bastante numerosos como para que se puedan tener en la calle impresiones sucesivas.
– Hola, parece que sucede algo por ahí.
Es como una prueba negativa, una ausencia que toma cuerpo poco a poco y se vuelve singularmente presente a medida que avanza. Un rostro blanco se entrega siempre de golpe. Desde lejos dice lo que tiene que decir. A mí me gusta ese mensaje diferido de los negros, esa manera de no estar en el primer encuentro y de dar sin embargo valor al paisaje que los rodea. No vaya a creerse que me burlo. Confieso que hay en mí un poco de romanticismo negro y se diría que tengo en las venas algunas pintas de sangre muy morena…
Negros, amo vuestras canciones y vuestros lamentos: nada refresca de un modo semejante. Estáis cerca de la fuente y nosotros podemos también mirarnos en ella.
Ese inmenso deseo de reconfortamiento que hay en vosotros, esa invitación al consuelo, y después, de pronto, esa manera de olvidar, de creer que no es nada, que nadie ha advertido vuestro color diferente. Observad la tarjeta de visita de un negro: el mismo rectángulo, la misma cartulina, los mismos caracteres, el nombre, la profesión y el domicilio, lo mismo que si se tratara de un blanco. Nada indica al ojo advertido…
¡Felices las tierras donde también hay negros! Ver sólo blancos, qué tristeza: todos esos semblantes amarillentos a fuerza de sol de medianoche. Me gustan los países donde los negros llevan consigo sus árboles de hojas frescas y sus calurosas montañas y esos frutos que no es necesario endulzar en los platos. Si el sol del Brasil es, por veces, demasiado pegajoso, vale en cambio a ese país una naturaleza singularmente propicia a todas las necesidades. Y el poeta Alfonso Reyes ha podido así decir, con todo el aire de lo que se afirma con sangre fría y de un modo racional, que en esta tierra los claveles brotan solos en el ojal de los smokings.
Gran cortesía del clima. Son tan benévolos los hombres con el turista como la densa fronda y la tibieza del aire. Se me decía que esta cortesía del habitante, comparable a la de los japoneses o los chinos, a la de la vieja Francia, proviene de la educación de un gran número de brasileños por los hermanos y hermanas de los colegios cristianos. Pero yo creería más bien en una inclinación natural de la raza, sensible aun en los incultos. (Acaso para reaccionar contra la gentileza excesiva, unos jóvenes han fundado en San Pablo cierta revista titulada: “Antropófagos”).
Los brasileños reservan casi siempre sus asperezas para ellos mismos. ¿No lo dice uno de sus proverbios? «El Brasil progresa de noche, mientras duermen los brasileros». Y es perfectamente injusto tal decir. ¿No han llegado acaso a hacer de su capital una ciudad maravillosa, perfectamente sana a fuerza de vigilancia? ¿Quién dirá las victorias logradas por los 10.000 hombres de la policía sanitaria contra el mosquito negro y contra el blanco, que produce la fiebre amarilla? ¿Existe en el mundo otra ciudad de gran sol, fuera de Río, donde se pueda leer en la cama sin mosquitero?
Llegamos de noche a Ouro Preto y ya, al atravesar la ciudad, poco alumbrada sin embargo, tengo la impresión de no haber hecho un viaje inútil. ¡Esas fachadas de las casas! ¡Y en medio de la sombra, aquella iglesia!
Después de dieciocho horas de ferrocarril pienso complacido en la perspectiva de pasar la noche en un lecho amplio; pero apenas acostado advierto que sólo algunas tablas de madera realizan, obedeciendo al espíritu del propietario, sin duda, las funciones de colchón. Es un típico lecho de Bahía. Me levanto para que me cambien de alcoba. Llego a la estancia que hace las veces de salón y trato de hacerme comprender ante tres personas que no saben lo que pretendo de ellas.
Al fin me indican el cuarto del mozo. A medio vestir, éste no opone dificultades para mudarme de pieza, aunque me previene: «La cama será mejor, pero el cuarto menos bueno». ¿Menos bueno? ¿Por qué dice menos bueno?
¡Ah!, el viaje está hecho también de esos detalles y de mil interrogaciones que tienen la misma importancia, al menos para el viajero, que los monumentos y los paisajes.
¿Quién hablará de vosotros, pierna sin atractivos de la dama de enfrente, en el compartimiento, que nos impide estirar las nuestras, siquiera sea débilmente; ventana que desearíamos abrir o cerrar si no fuera por no perturbar al vecino; fatiga de los museos donde se agotan pronto las reservas de admiración con que nos despertamos cada mañana; sueño que nos apresa frente a las obras maestras?
Lunes 14: Paseo por Ouro Preto
Feliz impresión de lo imprevisto. Arquitectura barroca en este grave país de montañas. Calles que suben, bordeadas de alegres casas coloridas, llenas de niños blancos o negros, casi desnudos. Ciudad de provincia con el encanto que supone cuando la provincia está muy lejos del mar y las montañas la alejan aún más. Suburbios que se van con un descuido acariciante hacia alguna iglesia colonial, adonde mueren silenciosamente. Calles difíciles de subir, pero donde los ojos tienen siempre, a la izquierda y a la derecha, su recompensa.
Tierra del primer ímpetu humano hacia el oro. Millares de esclavos murieron aquí exhaustos, y de todas esas miserias y de esas epidemias, de todo aquel sufrimiento, nacieron bellas iglesias con sus torres y sus fachadas y un gran escultor, gloria de su país y del arte barroco, Alejadinho.
Se quiere erigir un monumento a este artista con motivo del bicentenario de su nacimiento, pero el dinero es difícil de encontrar («debido a la angustia de los tiempos», dice el presidente del Comité).
La ciudad donde trabajó no es ya una ciudad rica. Tristeza de los habitantes de un país adonde hubo minas de oro. Se ha hecho ahora el vacío en estas plazas y estas calles. Ciudad muerta para todo lo que sea circulación, pero no para sus casas, cuyas fachadas viven frescamente. Y también las iglesias, sin penumbra, tan magníficas y luminosas en el interior como por fuera.
Son las gentes de la calle las que parecen turbadas entre todas esas piedras parlantes con un aire tan suntuoso. Como Rothenburg en Alemania y Toledo en España, Ouro Preto no parece gobernado por sus actuales habitantes, sino por bellas y poderosas abstracciones, por personajes muertos en siglos pasados. Aquí, por ejemplo, es el propio Alejadinho a quien en vano han creído enterrar en la cripta de la Buena Muerte, en la iglesia de Antonio Díaz, cerca del primer altar, a la derecha del que entra. Y sin embargo sus biógrafos disputan por saber si murió de escorbuto o de viruela, de encefalitis letárgica o de lepra nerviosa.
Lo único seguro es que apenas podía tenerse sobre los pies roídos por la enfermedad y que los dedos de su mano se atrofiaban y encogían. De dolor llegó a arrancarse uno con sus útiles de escultor. Alejadinho, el mulato colérico, con sus párpados atrozmente inflamados, con su boca sin dientes que torcía la parálisis.
Mariana
Todavía las altas iglesias como en Ouro Preto, en medio de un paisaje más abierto; aquí las montañas no forman parte de la ciudad. Frente a nosotros tenemos una plaza infinitamente graciosa donde los árboles, con un fondo de casas, tienen el aire de ser más árboles que en cualquier otra parte.
Entramos en un café donde no pasa nada, donde ni siquiera beben los clientes. Se tiene una impresión vaga de que es domingo. Pero esa impresión no obedece a nada. No debe haber aquí diferencia entre los días de la semana: no deben éstos parecer sino un domingo diluido.
Paseamos por la ciudad. Gentes de a pie o sentadas se contemplan sin placer ni curiosidad. A veces nos miran también a nosotros, pero como si siempre hubiéramos estado aquí. Falta de iniciativa de los negros, como si su color bastara para todo. Es cierto que lo mismo podríamos decir, al pasar, de los blancos, de los mulatos. Uno de ellos (poco importa su color) se deja crecer el bigote. Es, visiblemente, su única ocupación. Otro se satisface con mostrar una corbata encarnada. Pasan dos mujeres llevando una carga de leña al hombro. Todo esto es tedioso. Y, sin embargo, ¡cuántas lindas casas hay en el país, pintadas de tonos claros! ¡Cómo atrae esta arquitectura, esos balcones alegres y vivos con el júbilo de las líneas curvas!
Lo mismo que en Ouro Preto parece que los habitantes de aquí, de esta hermosísima ciudad, fuesen extranjeros. Ninguna unión. ¿Es posible que en un país nuevo estén ya tan aplastados por la historia? ¿O no será más bien la geografía, quiero decir, el clima? Con todo, no se puede decir que haga mucho calor.
Martes 15: Samara
A mediodía llegamos a un hotelito que hay detrás de la estación. Una vista hermosa de la ribera limosa en un marco de montañas.
Después de almorzar salimos a ver las iglesias. También ha pasado por aquí Alejadinho.
A pie por la ciudad calurosa. Nos acompañan niños semidesnudos. En estos días pesados las iglesias se encuentran más lejos que nunca unas de otras. Buscamos un automóvil. Vemos uno que no está libre, pero el “chauffeur” nos hace señas de que va a dejar a su cliente no lejos de allí y que volverá para cargarnos. Todo esto a 40 la hora.
Ahora nos pasea por calles tan difíciles de escalar como de bajar. Estamos ante una iglesia. Nos acompaña un bedel negro. El “chauffeur” nos sigue pues no tiene cosa mejor que hacer. Ante un púlpito de madera tallada preguntamos:
– ¿Y esto…? ¿Es de Alejadinho?
– Sí, es de Alejadinho -responde el bedel.
– ¿Y esto otro…?
– Sí, es de Alejadinho.
Si le creyéramos, todo es de Alejadinho. ¿Y este cuadro también? Pero nuestro “chauffeur” contradice al bedel. En realidad, sucede que éste, por ignorancia, carga todo a cuenta del gran escultor. Quizá sea también por temor a contrariarnos. Y porque, indudablemente, nosotros merecemos que todo sea de Alejadinho.
Al salir, el “chauffeur” nos pregunta si hemos visto tal o cual iglesia. Las acabamos de ver.
– Pues bueno -dice el “chauffeur” -entonces ya no falta nada por ver.
– Pero aún quedan 25 minutos de paseo para completar la hora.
(Silencio del “chauffeur”).
– Pues bien, dedúzcanos usted los 25 minutos.
(Cálculo escrupuloso del “chauffeur”, al que pagamos).
A vosotros que, en viaje, amáis la honradez, os recomiendo cierto “chauffeur” de Samara…
Volvemos al hotel donde habíamos almorzado. Las negras que nos sirvieron lavan el piso del comedor. No acaban nunca; se diría que quieren borrar su sombra, demasiado negra para su gusto. Y la restriegan sin desesperar.
Existen canciones silenciosas que el alma dice para sí. Estas mujeres cantan, evidentemente, el himno al piso bien limpio. No hay nada más limpio que el negro cuando se lo propone.
¿Dónde meternos, mientras lavan el comedor, los corredores? No nos queda sino irnos de nuevo afuera. Costeamos la vía férrea que sigue al río.
Tengo calor con mi traje de invierno, pero prosigo no obstante mi paseo, saboreando el recuerdo que me quedará para algún día y que no cesará de embellecerse. La fatiga y el calor, tomados de la mano, habrán quedado rezagados por los caminos del olvido. Y este río cuyo nombre ignoro continuará siempre corriendo en mi memoria al dejar las montañas de Minas Geraes.
Miércoles 16: Bello Horizonte
Me habían dicho: «Es una ciudad nueva»; y yo no reaccionaba con mucho entusiasmo. Al salir de Ouro Preto, de Mariana, de Samara, ¿cómo podía interesarme una ciudad de almacenes nuevos y palacios recién construidos? Pero me equivocaba. Hay mucho que ver aquí y constituye un impresionante espectáculo el oír crecer esta ciudad que no está trazada en damero sino erguida en puntas, desordenadamente, a modo de estrellas.
– No deje de ver las hortensias de Bello Horizonte -me habían dicho.
– ¿Dónde se pueden ver las hortensias? -preguntamos varias veces.
Vana búsqueda de esas flores que nadie conocía. Sin duda no era la estación. Pero he aquí otros árboles de soberbias flores rojas. Yo nunca las había visto iguales.
Un día encontraré su nombre en algún libro y no sabré que me he inclinado sobre ellas, largamente.
