
La poesía de Héctor Rosales: ese asedio desvelado en el lenguaje / Gerardo Ciancio
«… y no hay quien conviva
con esas letras despalabradas
y estériles.»
H. R.

La producción poética de Héctor Rosales, fecundada a lo largo de más de treinta y cinco años, ocupa un sitial en el centro del canon del campo literario uruguayo, regional e hispanoamericano. Esta aserción no supone una mera declaración que intente referenciar al autor y a su obra: es una clara constatación que se infiere de la calidad de sus creaciones, de la técnica depurada, de la sensibilidad como apuesta de la palabra en función estética, de la coherencia de un corpus discursivo, de la construcción sostenida de una firma. Además de ser su obra un vector clave para la comprensión de la llamada “generación de la resistencia” en Uruguay, la poesía del autor de Desvuelo configura un orbe creacional de valor sustantivo en la literatura en lengua española:
«Canto con voz de tez dañada
en esta soga de papel…»
Hay un pathos tematizado en el decurso de la poesía rosalesiana señalado en esa “soga de papel”. Un andar por la vida y por la escritura con el asombro primigenio pero con el dolor existencial y el sufrir por los prójimos – próximos (como tanto le gustaba decir a su querido Mario Benedetti). Leer la poesía de Rosales humaniza, nos devuelve una y otra vez a nuestra condición humana. Su logos, su discurso, nos convierte, si se quiere, en mejores seres estéticos y éticos, en hurgadores de la palabra y de una serie de valores compartidos.
Existe un poema titulado “Receta del trébol encendido”, que, entiendo, constituye una de sus artes poéticas más logradas, a pesar de su brevedad (siete versos distribuidos en dos estrofas), y que pertenece a El manantial invertido. Allí, el hablante poético enuncia, precisamente, en la segunda estrofa del texto:
“Poner la figura en el ojal y salir
por cualquier página hacia las palabras
que te afirmen tres veces, o te nieguen,
iluminando sin ayudalguna de la suerte.”
La poesía deviene en recorrido furtivo, iluminador, azaroso, desasido: una entrega del yo poético que ofrece su voz “en el ojal”, un espacio visible, compartido, un lugar comunicante. El poeta no ceja en su esfuerzo por arribar a un escenario de armonía, de esperanza, un lugar habitable para el nosotros:
“¿Cuál es
el camino
más corto
para llegar
a la esperanza?”
Ahora bien, en Alrededor el Asedio, estructurado en tres extensos poemas, “Armarios”, “Espectros” y “Rieles” (este tríptico puede ser leído con múltiples entradas, ya que, si bien son treintaiuno los textos que conforman el poemario, cada uno de ellos pareciera cobrar autonomía estética), el discurso lírico se nos aparece como un complejo entramado verbal anudado en torno a la cita de Píndaro que opera como uno de los epígrafes del segundo poema:
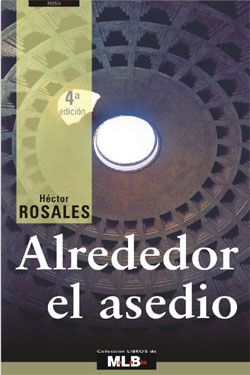
“El hombre no es sino la sombra de un sueño.”
Prácticamente todo el libro da cuenta de un emplazamiento a nuestra condición humana asediada por su evanescencia, por su onírica dimensión: ser y no ser confluyen en estas páginas, o mejor aún, una visión fantasmática y sufriente de la existencia, que incluye, evidentemente, a la doble condición de hombre/poeta, ese ser que tiene una refinada y sensible metaconciencia de su tránsito por el mundo en tanto sujeto del tiempo, es decir, “sombra” efímera que fluye en ese interregno de tiempo que solemos llamar “vida”:
“Ha pasado el futuro frente a mí
y dio vuelta su cabeza
fingiendo no verme.”
El poeta, artífice de la palabra, sujeto de escritura, homo aestheticus, se enfrenta (o padece), además, la ineludible presencia del vacío. Y no sólo en un nivel de pensamiento mítico-simbólico: la nada, el gran hueco que abarca todo aquello que existe (incluyendo todo aquello que se escribe), asume desde el propio acto de arte verbal, y a vistas del lector que
“La nada se escribe,
se pronuncia,
se siente en patios desguarnecidos.”
(…)
“La nada se escribe
con palabras de nada
en usada libreta sin hojas
donde guardamos las mentiras”.
Si algo caracteriza la obra poética de Héctor Rosales, es su refinamiento metafórico. Un complejo sistema de metaforización acampa en su práctica escritural. No obstante, ello no impide la comunicabilidad, la posibilidad fluida de la lectura que requiere ese pacto previo, ese aceptar que al abrir uno de sus libros de poemas, el lector debe desautomatizar sus hábitos de recepción. Ese afiligranado troquelar las posibilidades del lenguaje, ese viaje proliferante por los sentidos (sostenido en una estructuración sintáctica muy personal, que domina la norma lingüística, pero, al mismo tiempo, la refuta, rearma o replantea según sus necesidades estéticas) generan, libro a libro, poema a poema, un efecto de sorpresa (muchas veces de “desacomodo”) en la instancia receptiva. Y en ello habita la poesía en su verdadera sustancia. A modo de ejemplo, en la parte 7 del inquietante “Espectros”, leemos:
“Se hundieron palabras de fuego
en la piel blanca del papel,
sin quemarlo,
sin desterrar las figuras
que hincadas en mis piernas
no me dejan caminar.”
Obsérvese la texturación en la superficie de los versos: la estrofa se abre con un construcción impersonal, se continúa con una estructura anafórica que enfatiza la “escena” poética (una escena, que como en todo la buena poesía, ocurre cada vez que asistimos a la lectura de los versos), para cerrar con una construcción subordinada adjetiva que revela el núcleo existencial que experimenta el locutor poético. Eso en el nivel sintáctico. Pero si atendemos a los sentidos que desfilan ante nuestra conciencia imaginante (hija predilecta de la conciencia lectora), hallamos un sistema significacional que, si bien no deviene en un absoluto inasible, configura una red de sentido “espesa”, altamente densa: el campo semántico “palabras de fuego”, “piel blanca de papel” no es compatible, concebible, a priori, con esa idea de congelamiento, de detención aprisionada de ese yo que se debate, sin solución de continuidad, en un estatismo (“no me dejan caminar”) no ajeno al dolor, al sufrir. Un neo Prometeo es acuciado por las figuras “hincadas” en sus piernas, entes “extraños” que lo desestabilizan al punto de fijarlo, de impedirle la marcha, de detener el tiempo espacio (precisamente, tiempo y espacio, existencia y nada, la ilusión del “aquí y ahora, son permanentemente cuestionados desde el verso: “Por si me vieras llegar / te confieso que nunca vendré”).
Esa “espectral” construcción del discurso poético, y del mundo (la percepción del mundo desde el trance creativo que la tradición ha llamado “inspiración”) rodea la práctica escritural, la acucia, adviene en versos que, paradojalmente, podrían haberse recluido en el silencio, en una suerte de mutismo activo. Empero, y gracias a la voluntad persistente de Rosales, su universo propio (y compartible) cuaja en artefactos de arte verbal, en poemas en los que la palabra se presenta como una “adherencia”, como un silencio a voces, en una insinuación puesta a andar a la vista del lector:
“En el aire, macilento vidrio disgregado,
se revuelven trozos de respiraciones
adheridas a palabras no pronunciadas.
Chocan entre sí, combinando sensaciones.
Mis oídos recogen aciculados rumores,
reservadas expresiones de dolor
que sin querer finalmente se insinuaron.”
Nunca más adecuadas las siguientes palabras de María Zambrano, que parecen escritas para arrojarnos una clave hermenéutica, una luz interpretante sobre el discurso poético de Héctor Rosales, discurso que, lejos de sujetarse a una improductiva contemplación, se vuelca, desde su contemplativa mirada, al mundo, a los otros y a sí mismo (a su “reino interior”, diría Darío):
“El hombre tiene que empeñarse en una decisión que le haga acercarse a ese ser, que le haga realizarlo. Porque no ha existido jamás una mera contemplación; cuanto más pura la contemplación, más ejecutiva, más decisiva. Se contempla para ser y no por otra cosa, por empapada de amor que la contemplación esté. Mas, esto, que la contemplación esté empapada de amor, pertenece a la poesía.”

Héctor Rosales ha hecho de su poesía una contemplación enamorada de su prójimo, de su mundo (al que permanentemente cuestiona), del lenguaje (su herramienta embrazada, de la cual no reniega, como sí se hace, por ejemplo, en la conocida rima becqueriana). Cada uno de sus poemas, cada uno de sus libros (por cierto, en cada una de sus ediciones y reediciones), informan de ello, y no de un autocontemplativo (¿autocomplaciente?) estéril, o por lo menos, “mudo”, ni de un sujeto silenciado por la imposible lucha con la cotidiana vida. Siempre emerge el uno que contempla al otro, una mismidad volcada en una alteridad que se vuelve poesía, una poesía de excelencia como pocas en las letras de nuestro continente hispanoamericano, territorio de cultura y lenguaje que nos unen, amén del extenso océano:
“Hay un hombre al sol de la mañana
cubierto de nocturno desperdicio amarillo,
hay una pena de pie
que deplora no poder moverse
y un gran intervalo con personas
que pasan a su lado sin lavarle
la hepática contorsión del rostro.”
Gerardo Ciancio
Montevideo, mayo 2013
____________________
(1) Héctor Rosales, Visiones y Agonías, New Jersey, Ediciones Nuevo Espacio, 2000, p. 25.
(2) Héctor Rosales, El manantial invertido, Barcelona, Montebarna Ediciones, 5ta. edición aumentada, 2003, p. 11.
(3) Juego aquí con la propuesta del libro del poeta titulado Habitantes del grito incompleto, Montevideo, Trilce, 1992.
(4) María Zambrano, Filosofía y Poesía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 40.
