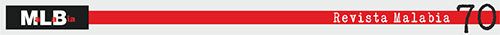
Piyama party / Ivonne Trías
Eran doce. Como los nidanas del budismo, como las avenidas de la plaza de l’Étoile, como las puertas de Jerusalén.
Al atardecer, cuando el sol entraba sesgado por el filo derecho de las ventanas, las cabecitas de las doce destellaban castaños, ocres y amarillos y sus pies –a esa hora ellas se descalzaban– reaparecían con cierta sorpresa, pálidos de frío.
Dos grandes rituales aguardaban cumplimiento: la limpieza de humores y el cambio de ropajes. El primero para desintoxicar el alma de las furias, las penas y las rutinas impuestas en régimen de esclavitud. El segundo, para recuperar por un momento la visión de la piel, de la forma, del tacto. En invierno el ritual de desnudarse era breve, pero polisémico.
Doce, como las uvas de la suerte, como los grados del vino, como los cantos de La Eneida.
Si se las miraba de lejos, se tenía la impresión de que ellas se comunicaban como los delfines. Tal vez la sincronía de sus movimientos y el acompasamiento físico estaban dados por la estrechez del espacio en que se movían o por algún antiguo acuerdo guardado en la memoria, casi instintivo ya. Esa noche helada todas, sin discusión previa, sabían que había que jugar “a las palabras”.
Doce, como las sílabas de un alejandrino, como los discípulos de Cristo, como los trabajos de Hércules.
Empezaba como un juego de palabras cruzadas común y corriente pero, sin que mediara orden de cambiar, se deslizaba a un dinámico juego oral. Nadie marcaba el inicio ni el fin de cada juego, nadie establecía las reglas. Era el placer de decir, una ludoteca en la que ellas elegían asociaciones, neologismos, mamarrachos de desinencias de un idioma pegadas a raíces de otro, con rigurosa norma. Rimas. Antigüedades.
—¡Qué soez!
—Y tú qué falaz.
—Sea, mas no procaz.
—Yo soy veraz.
—Terminarás en Alcatraz.
—¡Calla incapaz!
—¡Ay, qué locuaz!
—Como un alfaraz…
—¡No, esa no vale, es un invento!
—No es un invento, alfaraz es un caballo, preguntale al diccionario.
—No te creo, tramposa, no juego más.
Entonces recurrían al diccionario viviente, ella emitía su fallo y se plegaba al siguiente juego.
—¡Vamos, no te obligues de tus olvidaciones!
—Otra vez ese chiste, es tu batallito de caballa.
—Ja, te salió el culo por la tirata.
La risa restablecía la distensión de los músculos. Velocidad, ironía y lógica. Notas, dimensiones, claves. No había techo. Tenían sed de lenguaje y habían encontrado una fuente en medio del desierto. Más rápido cada vez, las que no podían seguir el veloz cambio de reglas se iban retirando. No puede ocultarse que no todas disfrutaban por igual de aquella afición.
Y las doce, como los satélites de Júpiter, como los giros anuales de la luna, como las tribus de Israel, iban apartándose una a una para esperar el sueño.
Sentadas en la cama hacían prestidigitación sin apartarse de los dos rituales observados. Para cambiar ropajes, algunas se sacaban una media y se enfundaban otra con velocidad de rayo. Dos segundos de exposición. Se sacaban un saco y se ponían otro, se sacaban un gorro y se ponían otro. Algunas se ponían guantes sin dedos (sin puntitas de dedos) para leer. Otras en cambio querían verse, recordarse. Entonces se sacaban toda la ropa y quedaban tiritando unos minutos mientras el color de la piel estallaba, como fuera de lugar en aquel ámbito monacal. Estaban habituadas a verse –se bañaban todas juntas– y sin embargo allí, en ese espacio diario, la desnudez hablaba en otro idioma. A veces se quedaban calladas y se tocaban las rodillas, los brazos, como recordando otros modos de empleo de la piel, otras sensaciones… Como si no les gustara recordar, preferían reírse, bromear con los cuerpos, con lo que le faltaba a una y le sobraba a otra. Y cuando a la vasca se le ocurría desenfundar lo suyo se cortaba hasta la respiración. ¡Qué tetas, pero qué tetas tenía! Ella era bajita y usaba unos corpiños (así los llamaba) de tela cuyos breteles se le incrustaban en los hombros. Alguna bromeaba: ¡Cuerpo a tierra que nos apuntan con cañones!, y ella se reía como una niña. Estaba habituada a esas cosas y vivía su exuberancia sin sensualidad ni pudor.
Doce, como los imams chiitas, como los meses, como los grados de la escala Beaufort.
Las fanáticas mientras tanto siguen con las palabras pero ahora en una curiosa forma muda: cada una en su cama, tendidas de costado parecen sólo mirarse, como en duelo de hipnotizadoras. Pero no. Si se observa con atención se ve que ellas mueven los dedos de una mano a gran velocidad, por turnos. El brazo y la muñeca inmóviles, sólo los dedos se agitan. Están hablando por señas. Se cuentan historias, imaginan historias. Tienen veinte y pocos años y muchas historias en la punta de la lengua y en la punta de los dedos.
Doce, como los altares que erigió Alejandro el Grande antes de batirse en retirada, como los del patíbulo, como los años de la dictadura.
Mientras unas se frotan los pies para devolverles el color rosado, y otras anuncian “no te hablo más porque se me congelaron los dedos”, se oye en off:
—¡Celda 7, es hora de silencio!
Ivonne Trías
____________________
