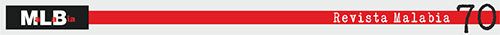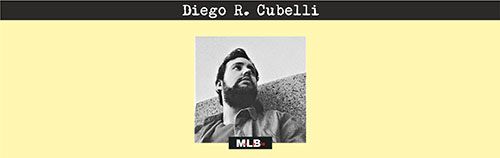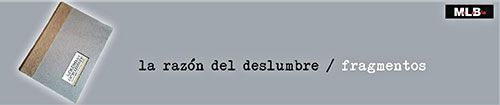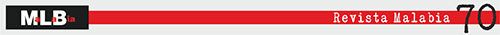

La revolución cultural / Eric Hobsbawm
Las manifestaciones de más éxito no son necesariamente las que movilizan a más gente, sino las que suscitan más interés entre los periodistas. A riesgo de exagerar un poco, podría decirse que cincuenta tipos listos que sepan montar bien un happening para que salga cinco minutos por la tele pueden tener tanta incidencia política como medio millón de manifestantes.
Pierre Bourdieu (1994)
La mejor forma de acercarnos a esta revolución cultural es a través de la familia y del hogar, es decir, a través de la estructura de las relaciones entre ambos sexos y entre las distintas generaciones. En la mayoría de sociedades, estas estructuras habían mostrado una impresionante resistencia a los cambios bruscos, aunque eso no quiere decir que fuesen estáticas. Además, a pesar de las apariencias de signo contrario, las estructuras eran de ámbito mundial, o por lo menos presentaban semejanzas básicas en amplias zonas, aunque, por razones socioeconómicas y tecnológicas, se ha sugerido que existe una notable diferencia entre Eurasia (incluyendo ambas orillas del Mediterráneo), por un lado, y el resto de África, por el otro (Goody, 1990). Así, por ejemplo, la poligamia, que, según se dice, estaba o había llegado a estar prácticamente ausente de Eurasia, salvo entre algunos grupos, y en el mundo árabe, floreció en África, donde más de la cuarta parte de los matrimonios eran polígamos (Goody, 1990).
No obstante, a pesar de las variaciones, la inmensa mayoría de la humanidad compartía una serie de características, como la existencia del matrimonio formal con relaciones sexuales privilegiadas para los cónyuges (el «adulterio» se considera una falta en todo el mundo), la superioridad del marido sobre la mujer («patriarcado») y de los padres sobre los hijos, además de la de las generaciones más ancianas sobre las más jóvenes, unidades familiares formadas por varios miembros, etc. Fuese cual fuese el alcance y la complejidad de la red de relaciones de parentesco y los derechos y obligaciones mutuos que se daban en su seno, el núcleo fundamental —la pareja con hijos— estaba presente en alguna parte, aunque el grupo o conjunto familiar que cooperase o conviviese con ellos fuera mucho mayor. La idea de que la familia nuclear, que se convirtió en el patrón básico de la sociedad occidental en los siglos XIX y XX, había evolucionado de algún modo a partir de una familia y unas unidades de parentesco mucho más amplias, como un elemento más del desarrollo del individualismo burgués o de cualquier otra clase, se basa en un malentendido histórico, sobre todo del carácter de la cooperación social y su razón de ser en las sociedades preindustriales. Hasta en una institución tan comunista como la familia conjunta de los eslavos de los Balcanes, «cada mujer trabaja para su familia en el sentido estricto de la palabra, o sea, para su marido y sus hijos, pero también, cuando le toca, para los miembros solteros de la comunidad y los huérfanos» (Guidetti y Stahl, 1977). La existencia de este núcleo familiar y del hogar, por supuesto, no significa que los grupos o comunidades de parentesco en los que se integra se parezcan en otros aspectos.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX esta distribución básica y duradera empezó a cambiar a la velocidad del rayo, por lo menos en los países occidentales «desarrollados», aunque de forma desigual. Así, en Inglaterra y Gales —un ejemplo, lo reconozco, bastante espectacular—, en 1938 había un divorcio por cada cincuenta y ocho bodas (Mitchell, 1975), pero a mediados de los ochenta, había uno por cada 2,2 bodas (UN Statistical Yearbook, 1987). Después, podemos ver la aceleración de esta tendencia en los alegres sesenta. A finales de los años setenta, en Inglaterra y Gales había más de 10 divorcios por cada 1.000 parejas casadas, o sea, cinco veces más que en 1961 (Social Trends, 1980).
Esta tendencia no se limitaba a Gran Bretaña. En realidad, el cambio espectacular se ve con la máxima claridad en países de moral estricta y con una fuerte carga tradicional, como los católicos. En Bélgica, Francia y los Países Bajos el índice bruto de divorcios (el número anual de divorcios por cada 1000 habitantes) se triplicó aproximadamente entre 1970 y 1985. Sin embargo, incluso en países con tradición de emancipados en estos aspectos como Dinamarca y Noruega, se duplicaron o casi triplicaron en el mismo período. Está claro que algo insólito le estaba ocurriendo al matrimonio en Occidente. Las pacientes de una clínica ginecológica de California en los años setenta presentaban «una disminución sustancial en el número de matrimonios formales, una reducción del deseo de tener hijos y un cambio de actitud hacia la aceptación de una adaptación bisexual» (Esman, 1990). No es probable que una reacción así en una muestra de población femenina de parte alguna del mundo, incluida California, se hubiese podido dar antes de esa década.
La cantidad de gente que vivía sola (es decir, que no pertenecía a una pareja o a una familia más amplia) también empezó a dispararse. En Gran Bretaña permaneció más o menos estable durante el primer tercio del siglo, en torno al 6% de todos los hogares, con una suave tendencia al alza a partir de entonces. Pero entre 1960 y 1980 el porcentaje casi se duplicó, pasando del 12 al 22% de todos los hogares, y en 1991 ya era más de la cuarta parte (Abrams, 1945; Carr-Saunders et al., 1958; Social Trends, 1993). En muchas de las grandes ciudades occidentales constituían más de la mitad de los hogares. En cambio, la típica familia nuclear occidental, la pareja casada con hijos, se encontraba en franca retirada. En los Estados Unidos estas familias cayeron del 44% del total de hogares al 29% en veinte años (1960-1980); en Suecia, donde casi la mitad de los niños nacidos a mediados de los años ochenta eran hijos de madres solteras (Ecosoc), pasaron del 37 al 25%. Incluso en los países desarrollados en donde aún representaban más de la mitad de los hogares en 1960 (Canadá, Alemania Federal, Países Bajos, Gran Bretaña) se encontraban ahora en franca minoría. En determinados casos, dejó de ser incluso típica. Así, por ejemplo, en 1991 el 58% de todas las familias negras de los Estados Unidos estaban encabezadas por mujeres solteras, y el 70% de los niños eran hijos de madres solteras. En 1940 las madres solteras sólo eran cabezas de familia del 11,3% de las familias de color, e incluso en las ciudades, sólo del 12,4% (Frazier, 1957). Todavía en 1970 la cifra era de sólo el 33% {New York Times, 5-10-92).
La crisis de la familia estaba vinculada a importantes cambios en las actitudes públicas acerca de la conducta sexual, la pareja y la procreación, tanto oficiales como extraoficiales, los más importantes de los cuales pueden fecharse, de forma coincidente, en los años sesenta y setenta. Oficialmente esta fue una época de liberalización extraordinaria tanto para los heterosexuales (o sea, sobre todo, para las mujeres, que hasta entonces habían gozado de mucha menos libertad que los hombres) como para los homosexuales, además de para las restantes formas de disidencia en materia de cultura sexual. En Gran Bretaña la mayor parte de las actividades homosexuales fueron legalizadas en la segunda mitad de los años sesenta, unos años más tarde que en los Estados Unidos, donde el primer estado en legalizar ia sodomía (Illinois) lo hizo en 1961 (Johansson y Percy, 1990). En la mismísima Italia del papa, el divorcio se legalizó en 1970, derecho confirmado mediante referéndum en 1974. La venta de anticonceptivos y la información sobre los métodos de control de la natalidad se legalizaron en 1971, y en 1975 un nuevo código de derecho familiar sustituyó al viejo que había estado en vigor desde la época fascista. Finalmente, el aborto pasó a ser legal en 1978, lo cual fue confirmado mediante referéndum en 1981.
Aunque no cabe duda de que unas leyes permisivas hicieron más fáciles unos actos hasta entonces prohibidos y dieron mucha más publicidad a estas cuestiones, la ley reconoció más que creó el nuevo clima de relajación sexual. Que en los años cincuenta sólo el 1% de las mujeres británicas hubiesen cohabitado durante un tiempo con su futuro marido antes de casarse no se debía a la legislación, como tampoco el hecho de que a principios de los años ochenta el 21% de las mujeres lo hiciesen (Gillis, 1985). Pasaron a estar permitidas cosas que hasta entonces habían estado prohibidas, no sólo por la ley o la religión, sino también por la moral consuetudinaria, las convenciones y el qué dirán. Estas tendencias no afectaron por igual a todas las partes del mundo. Mientras que el divorcio fue en aumento en todos los países donde era permitido (asumiendo, por el momento, que la disolución formal del matrimonio mediante un acto oficial signifícase lo mismo en todos ellos), el matrimonio se había convertido en algo mucho menos estable en algunos. En los años ochenta siguió siendo mucho más permanente en los países católicos (no comunistas).
El divorcio era mucho menos corriente en la península ibérica y en Italia, y aún menos en América Latina, incluso en países que presumen de avanzados: un divorcio por cada 22 matrimonios en México, por cada 33 en Brasil (pero uno por cada 2,5 en Cuba). Corea del Sur se mantuvo como un país insólitamente tradicional teniendo en cuenta lo rápido de su desarrollo (un divorcio por cada 11 matrimonios), pero a principios de los ochenta hasta Japón tenía un índice de divorcio de menos de la cuarta parte que Francia y muy inferior al de los británicos y los norteamericanos, más propensos a divorciarse. Incluso dentro del mundo (entonces) socialista se daban diferencias, aunque más reducidas que en el mundo capitalista, salvo en la URSS, a la que sólo superaban los Estados Unidos en la propensión de sus habitantes a disolver sus matrimonios (UN World Social Situation, 1989). Estas diferencias no nos sorprenden. Lo que era y sigue siendo mucho más interesante es que, grandes o pequeñas, las mismas transformaciones pueden detectarse por todo el mundo «en vías de modernización». Algo que resulta evidente, sobre todo, en el campo de la cultura popular o, más concretamente, de la cultura juvenil. Y es que si el divorcio, los hijos ilegítimos y el auge de las familias monoparentales (es decir, en la inmensa mayoría, sólo con la madre) indicaban la crisis de la relación entre los sexos, el auge de una cultura específicamente juvenil muy potente indicaba un profundo cambio en la relación existente entre las distintas generaciones. Los jóvenes, en tanto que grupo con conciencia propia que va de la pubertad —que en los países desarrollados empezó a darse algunos años antes que en la generación precedente (Tanner, 1962) —hasta mediados los veinte años, se convirtieron ahora en un grupo social independiente. Los acontecimientos más espectaculares, sobre todo de los años sesenta y setenta, fueron las movilizaciones de sectores generacionales que, en países menos politizados, enriquecían a la industria discográfica, el 75-80% de cuya producción —a saber, música rock— se vendía casi exclusivamente a un público de entre catorce y veinticinco años (Hobsbawm, 1993). La radicalización política de los años sesenta, anticipada por contingentes reducidos de disidentes y automarginados culturales etiquetados de varias formas, perteneció a los jóvenes, que rechazaron la condición de niños o incluso de adolescentes (es decir, de personas todavía no adultas), al tiempo que negaban el carácter plenamente humano de toda generación que tuviese más de treinta años, con la salvedad de algún que otro gurú. Con la excepción de China, donde el anciano Mao movilizó a las masas juveniles con resultados terribles, a los jóvenes radicales los dirigían —en la medida en que aceptasen que alguien los dirigiera— miembros de su mismo grupo. Este es claramente el caso de los movimientos estudiantiles, de alcance mundial, aunque en los países en donde éstos precipitaron levantamientos de las masas obreras, como en Francia y en Italia en 1968-1969, la iniciativa también venía de trabajadores jóvenes. Nadie con un mínimo de experiencia de las limitaciones de la vida real, o sea, nadie verdaderamente adulto, podría haber ideado las confiadas pero manifiestamente absurdas consignas del mayo parisino de 1968 o del «otoño caliente» italiano de 1969: «tutto e súbito», lo queremos todo y ahora mismo (Albers/Goldschmidt/Oehlke, 1971).
La nueva «autonomía» de la juventud como estrato social independiente quedó simbolizada por un fenómeno que, a esta escala, no tenía seguramente parangón desde la época del romanticismo: el héroe cuya vida y juventud acaban al mismo tiempo. Esta figura, cuyo precedente en los años cincuenta fue la estrella de cine James Dean, era corriente, tal vez incluso el ideal típico, dentro de lo que se convirtió en la manifestación cultural característica de la juventud: la música rock. Buddy Holly, Janis Joplin, Brian Jones de los Rolling Stones, Bob Marley, Jimmy Hendrix y una serie de divinidades populares cayeron víctimas de un estilo de vida ideado para morir pronto. Lo que convertía esas muertes en simbólicas era que la juventud, que representaban, era transitoria por definición. La de actor puede ser una profesión para toda la vida, pero no la de jeune premier. No obstante, aunque los componentes de la juventud cambian constantemente —es público y notorio que una «generación» estudiantil sólo dura tres o cuatro años—, sus filas siempre vuelven a llenarse. El surgimiento del adolescente como agente social consciente recibió un reconocimiento cada vez más amplio, entusiasta por parte de los fabricantes de bienes de consumo y menos caluroso por parte de sus mayores, que veían cómo el espacio existente entre los que estaban dispuestos a aceptar la etiqueta de «niño» y los que insistían en la de «adulto» se iba expandiendo. A mediados de los sesenta, incluso el mismísimo movimiento de Baden Powell, los Boy Scouts ingleses, abandonó la primera parte de su nombre como concesión al espíritu de los tiempos, y cambió el viejo sombrero de explorador por la menos indiscreta boina (Gillis, 1974).
Los grupos de edad no son nada nuevo en la sociedad, e incluso en la civilización burguesa se reconocía la existencia de un sector de quienes habían alcanzado la madurez sexual, pero todavía se encontraban en pleno crecimiento físico e intelectual y carecían de la experiencia de la vida adulta. El hecho de que este grupo fuese cada vez más joven al empezar la pubertad y que alcanzara antes su máximo crecimiento (Floud et al, 1990) no alteraba de por sí la situación, sino que se limitaba a crear tensiones entre los jóvenes y sus padres y profesores, que insistían en tratarlos como menos adultos de lo que ellos creían ser. En los ambientes burgueses se esperaba de sus muchachos -a diferencia de las chicas- que pasasen por una época turbulenta y «hicieran sus locuras» antes de «sentar la cabeza».
La novedad de la nueva cultura juvenil tenía una triple vertiente. En primer lugar, la «juventud» pasó a verse no como una fase preparatoria para la vida adulta, sino, en cierto sentido, como la fase culminante del pleno desarrollo humano. Al igual que en el deporte, la actividad humana en la que la juventud lo es todo, y que ahora definía las aspiraciones de más seres humanos que ninguna otra, la vida iba claramente cuesta abajo a partir de los treinta años. Como máximo, después de esa edad ya era poco lo que tenía interés. El que esto no se correspondiese con una realidad social en la que (con la excepción del deporte, algunos tipos de espectáculo y tal vez las matemáticas puras) el poder, la influencia y el éxito, además de la riqueza, aumentaban con la edad, era una prueba más del modo insatisfactorio en que estaba organizado el mundo. Y es que, hasta los años setenta, el mundo de la posguerra estuvo gobernado por una gerontocracia en mucha mayor medida que en épocas pretéritas, en especial por hombres -apenas por mujeres, todavía- que ya eran adultos al final, o incluso al principio, de la primera guerra mundial. Esto valía tanto para el mundo capitalista (Adenauer, De Gaulle, Franco, Churchill) como para el comunista (Stalin y Kruschev, Mao, Ho Chi Minh, Tito), además de para los grandes estados poscoloniales (Gandhi, Nehru, Sukarno). Los dirigentes de menos de cuarenta años eran una rareza, incluso en regímenes revolucionarios surgidos de golpes militares, una clase de cambio político que solían llevar a cabo oficiales de rango relativamente bajo, por tener menos que perder que los de rango superior; de ahí gran parte del impacto de Fidel Castro, que se hizo con el poder a los treinta y dos años.
No obstante, se hicieron algunas concesiones tácitas y acaso no siempre conscientes a los sectores juveniles de la sociedad, por parte de las clases dirigentes y sobre todo por parte de las florecientes industrias de los cosméticos, del cuidado del cabello y de la higiene íntima, que se beneficiaron desproporcionadamente de la riqueza acumulada en unos cuantos países desarrollados. A partir de finales de los años sesenta hubo una tendencia a rebajar la edad de voto a los dieciocho años -por ejemplo en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia- y también se dio algún signo de disminución de la edad de consentimiento para las relaciones sexuales (heterosexuales). Paradójicamente, a medida que se iba prolongando la esperanza de vida, el porcentaje de ancianos aumentaba y, por lo menos entre la clase alta y la media, la decadencia senil se retrasaba, se llegaba antes a la edad de jubilación y, en tiempos difíciles, la «jubilación anticipada» se convirtió en uno de los métodos predilectos para recortar costos laborales. Los ejecutivos de más de cuarenta años que perdían su empleo encontraban tantas dificultades como los trabajadores manuales y administrativos para encontrar un nuevo trabajo.
La segunda novedad de la cultura juvenil deriva de la primera: era o se convirtió en dominante en las «economías desarrolladas de mercado», en parte porque ahora representaba una masa concentrada de poder adquisitivo, y en parte porque cada nueva generación de adultos se había socializado formando parte de una cultura juvenil con conciencia propia y estaba marcada por esta experiencia, y también porque la prodigiosa velocidad del cambio tecnológico daba a la juventud una ventaja tangible sobre edades más conservadoras o por lo menos no tan adaptables. Sea cual sea la estructura de edad de los ejecutivos de IBM o de Hitachi, lo cierto es que sus nuevos ordenadores y sus nuevos programas los diseñaba gente de veintitantos años. Y aunque esas máquinas y esos programas se habían hecho con la esperanza de que hasta un tonto pudiese manejarlos, la generación que no había crecido con ellos se daba perfecta cuenta de su inferioridad respecto a las generaciones que lo habían hecho. Lo que los hijos podían aprender de sus padres resultaba menos evidente que lo que los padres no sabían y los hijos sí. El papel de las generaciones se invirtió. Los tejanos, la prenda de vestir deliberadamente humilde que popularizaron en los campus universitarios norteamericanos los estudiantes que no querían tener el mismo aspecto que sus mayores, acabaron por asomar, en días festivos y en vacaciones, o incluso en el lugar de trabajo de profesionales «creativos» o de otras ocupaciones de moda, por debajo de más de una cabeza gris. La tercera peculiaridad de la nueva cultura juvenil en las sociedades urbanas fue su asombrosa internacionalización. Los tejanos y el rock se convirtieronen las marcas de la juventud «moderna», de las minorías destinadas a convertirse en mayorías en todos los países en donde se los toleraba e incluso en algunos donde no, como en la URSS a partir de los años sesenta (Starr, 1990). El inglés de las letras del rock a menudo ni siquiera se traducía, lo que reflejaba la apabullante hegemonía cultural de los Estados Unidos en la cultura y en los estilos de vida populares, aunque hay que destacar que los propios centros de la cultura juvenil de Occidente no eran nada patrioteros en este terreno, sobre todo en cuanto a gustos musicales, y recibían encantados estilos importados del Caribe, de América Latina y, a partir de los años ochenta, cada vez más, de África. La hegemonía cultural no era una novedad, pero su modus operandi había cambiado. En el período de entreguerras, su vector principal había sido la industria cinematográfica norteamericana, la única con una distribución masiva a escala planetaria, y que era vista por un público de cientos de millones de individuos que alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la segunda guerra mundial. Con el auge de la televisión, de la producción cinematográfica internacional y con el fin del sistema de estudios de Hollywood, la industria norteamericana perdió parte de su preponderancia y una parte aún mayor de su público. En 1960 no produjo más que una sexta parte de la producción cinematográfica mundial, aun sin contar a Japón ni a la India (UN Statistical Yearbook, 1961), si bien con el tiempo recuperaría gran parte de su hegemonía.
Los Estados Unidos no consiguieron nunca dominar de modo comparable los distintos mercados televisivos, inmensos y lingüísticamente más variados. Su moda juvenil se difundió directamente, o bien amplificada por la intermediación de Gran Bretaña, gracias a una especie de ósmosis informal, a través de discos y luego cintas, cuyo principal medio de difusión, ayer igual que hoy y que mañana, era la anticuada radio. Se difundió también a través de los canales de distribución mundial de imágenes; a través de los contactos personales del turismo juvenil internacional, que diseminaba cantidades cada vez mayores de jóvenes en téjanos por el mundo; a través de la red mundial de universidades, cuya capacidad para comunicarse con rapidez se hizo evidente en los años sesenta. Y se difundió también gracias a la fuerza de la moda en la sociedad de consumo que ahora alcanzaba a las masas, potenciada por la presión de los propios congéneres. Había nacido una cultura juvenil global. ¿Habría podido surgir en cualquier otra época? Casi seguro que no. Su público habría sido mucho más reducido, en cifras relativas y absolutas, pues la prolongación de la duración de los estudios, y sobre todo la aparición de grandes conjuntos de jóvenes que convivían en grupos de edad en las universidades provocó una rápida expansión del mismo. Además, incluso los adolescentes que entraban en el mercado laboral al término del período mínimo de escolarización (entre los catorce y dieciséis años en un país «desarrollado » típico) gozaban de un poder adquisitivo mucho mayor que sus predecesores, gracias a la prosperidad y al pleno empleo de la edad de oro, y gracias a la mayor prosperidad de sus padres, que ya no necesitaban tanto las aportaciones de sus hijos al presupuesto familiar. Fue el descubrimiento de este mercado juvenil a mediados de los años cincuenta lo que revolucionó el negocio de la música pop y, en Europa, el sector de la industria de la moda dedicado al consumo de masas. El «boom británico de los adolescentes», que comenzó por aquel entonces, se basaba en las concentraciones urbanas de muchachas relativamente bien pagadas en las cada vez más numerosas tiendas y oficinas, que a menudo tenían más dinero para gastos que los chicos, y dedicaban entonces cantidades menores a gastos tradicionalmente masculinos como la cerveza y el tabaco. El boom «mostró su fuerza primero en el mercado de artículos propios de muchachas adolescentes, como blusas, faldas, cosméticos y discos» (Alien, 1968), por no hablar de los conciertos de música pop, cuyo público más visible, y audible, eran ellas. El poder del dinero de los jóvenes puede medirse por las ventas de discos en los Estados Unidos, que subieron de 277 millones en 1955, cuando hizo su aparición el rock, a 600 millones en 1959 y a 2000 millones en 1973 (Hobsbawm, 1993). En los Estados Unidos, cada miembro del grupo de edad comprendido entre los cinco y los diecinueve años se gastó por lo menos cinco veces más en discos en 1970 que en 1955. Cuanto más rico el país, mayor el negocio discográfico: los jóvenes de los Estados Unidos, Suecia, Alemania Federal, los Países Bajos y Gran Bretaña gastaban entre siete y diez veces más por cabeza que los de países más pobres pero en rápido desarrollo como Italia y España. Su poder adquisitivo facilitó a los jóvenes el descubrimiento de señas materiales o culturales de identidad. Sin embargo, lo que definió los contornos de esa identidad fue el enorme abismo histórico que separaba a las generaciones nacidas antes de, digamos, 1925 y las nacidas después, digamos, de 1950; un abismo mucho mayor que el que antes existía entre padres e hijos. La mayoría de los padres de adolescentes adquirió plena conciencia de ello durante o después de los años sesenta. Los jóvenes vivían en sociedades divorciadas de su pasado, ya fuesen transformadas por la revolución, como China, Yugoslavia o Egipto; por la conquista y la ocupación, como Alemania y Japón; o por la liberación del colonialismo. No se acordaban de la época de antes del diluvio. Con la posible y única excepción de la experiencia compartida de una gran guerra nacional, como la que unió durante algún tiempo a jóvenes y mayores en Rusia y en Gran Bretaña, no tenían forma alguna de entender lo que sus mayores habían experimentado o sentido, ni siquiera cuando éstos estaban dispuestos a hablar del pasado, algo que no acostumbraba a hacer la mayoría de alemanes, japoneses y franceses. ¿Cómo podía un joven indio, para quien el Congreso era el gobierno o una maquinaria política, comprender a alguien para quien éste había sido la expresión de una lucha de liberación nacional? ¿Cómo podían ni siquiera los jóvenes y brillantes economistas indios que conquistaron las facultades de economía del mundo entero llegar a entender a sus maestros, para quienes el colmo de la ambición, en la época colonial, había sido simplemente llegar a ser «tan buenos como» el modelo de la metrópoli?
La edad de oro ensanchó este abismo, por lo menos hasta los años setenta. ¿Cómo era posible que los chicos y chicas que crecieron en una época de pleno empleo entendiesen la experiencia de los años treinta, o viceversa, que una generación mayor entendiese a una juventud para la que un empleo no era un puerto seguro después de la tempestad, sino algo que podía conseguirse en cualquier momento y abandonarse siempre que a uno le vinieran ganas de irse a pasar unos cuantos meses al Nepal? Esta versión del abismo generacional no se circunscribía a los países industrializados, pues el drástico declive del campesinado produjo brechas similares entre las generaciones rurales y ex rurales, manuales y mecanizadas. Los profesores de historia franceses, educados en una Francia en donde todos los niños venían del campo o pasaban las vacaciones en él, descubrieron en los años setenta que tenían que explicar a los estudiantes lo que hacían las pastoras y qué aspecto tenía un patio de granja con su montón de estiércol. Más aún, el abismo generacional afectó incluso a aquellos —la mayoría de los habitantes del mundo— que habían quedado al margen de los grandes acontecimientos políticos del siglo, o que no se habían formado una opinión acerca de ellos, salvo en la medida en que afectasen su vida privada. Pero hubiese quedado o no al margen de estos acontecimientos, la mayoría de la población mundial era más joven que nunca. En los países del tercer mundo donde todavía no se había producido la transición de unos índices de natalidad altos a otros más bajos, era probable que entre dos quintas partes y la mitad de los habitantes tuvieran menos de catorce años. Por fuertes que fueran los lazos de familia, por poderosa que fuese la red de la tradición que los rodeaba, no podía dejar de haber un inmenso abismo entre su concepción de la vida, sus experiencias y sus expectativas y las de las generaciones mayores. Los exiliados políticos surafricanos que regresaron a su país a principios de los años noventa tenían una percepción de lo que significaba luchar por el Congreso Nacional Africano diferente de la de los jóvenes «camaradas» que hacían ondear la misma bandera en los guetos africanos. Y ¿cómo podía interpretar a Nelson Mandela la mayoría de la gente de Soweto, nacida mucho después de que éste ingresara en prisión, sino como un símbolo o una imagen? En muchos aspectos, el abismo generacional era mayor en países como estos que en Occidente, donde la existencia de instituciones permanentes y de continuidad política unía a jóvenes y mayores.
III
La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el sentido más amplio de una revolución en el comportamiento y las costumbres, en el modo de disponer del ocio y en las artes comerciales, que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban los hombres y mujeres urbanos. Dos de sus características son importantes: era populista e iconoclasta, sobre todo en el terreno del comportamiento individual, en el que todo el mundo tenía que «ir a lo suyo» con las menores injerencias posibles, aunque en la práctica la presión de los congéneres y la moda impusieran la misma uniformidad que antes, por lo menos dentro de los grupos de congéneres y de las subculturas.
Que los niveles sociales más altos se inspirasen en lo que veían en «el pueblo» no era una novedad en sí mismo. Aun dejando a un lado a la reina María Antonieta, que jugaba a hacer de pastora, los románticos habían adorado la cultura, la música y los bailes populares campesinos, sus intelectuales más a la moda (Baudelaire) habían coqueteado con la nostalgic de la boue (nostalgia del arroyo) urbana, y más de un Victoriano había descubierto que las relaciones sexuales con miembros de las clases inferiores, de uno u otro sexo según los gustos personales, eran muy gratificantes. Estos sentimientos no han desaparecido aún a fines del siglo XX. En la era del imperialismo las influencias culturales empezaron a actuar sistemáticamente de abajo arriba (véase La era del imperio, capítulo 9) gracias al impacto de las nuevas artes plebeyas y del cine, el entretenimiento de masas por excelencia. Pero la mayoría de los espectáculos populares y comerciales de entreguerras seguían bajo la hegemonía de la clase media o amparados por su cobertura. La industria cinematográfica del Hollywood clásico era, antes que nada, respetable: sus ideas sociales eran la versión estadounidense de los sólidos «valores familiares», y su ideología, la de la oratoria patriótica. Siempre que, buscando el éxito de taquilla, Hollywood descubría un género incompatible con el universo moral de las quince películas de la serie de «Andy Hardy» (1937-1947), que ganó un Oscar por su «aportación al fomento del modo de vida norteamericano» (Halliwell, 1988), como ocurrió con las primeras películas de gangsters, que corrían el riesgo de idealizar a los delincuentes, el orden moral quedaba pronto restaurado, si es que no estaba ya en las seguras manos del Código de Producción de Hollywood (1934-1966), que limitaba la duración permitida de los besos (con la boca cerrada) en pantalla a un máximo de treinta segundos. Los mayores triunfos de Hollywood -como Lo que el viento se llevó– se basaban en novelas concebidas para un público de cultura y clase medias y pertenecían a ese universo cultural en el mismo grado que La feria de las vanidades de Thackeray o el Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Sólo el género anárquico y populista de la comedia cinematográfica, hija del vodevil y del circo, se resistió un tiempo a ser ennoblecido, aunque en los años treinta acabó sucumbiendo a las presiones de un brillante género de boulevard, la «comedia loca» de Hollywood. También el triunfante «musical» de Broadway del período de entreguerras, y los números bailables y canciones que contenía, eran géneros burgueses, aunque inconcebibles sin la influencia del jazz. Se escribían para la clase media de Nueva York, con libretos y letras dirigidos claramente a un público adulto que se veía a sí mismo como gente refinada de ciudad. Una rápida comparación de las letras de Cole Porter con las de los Rolling Stones basta para ilustrar este punto. Al igual que la edad de oro de Hollywood, la edad de oro de Broadway se basaba en la simbiosis de lo plebeyo y lo respetable, pero no de lo populista.
La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media y alta, por lo menos en el mundo anglosajón, que marcaba cada vez más la pauta universal, empezaron a aceptar como modelos la música, la ropa e incluso el lenguaje de la clase baja urbana, o lo que creían que lo era. La música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años cincuenta, surgió del gueto de la «música étnica» o de rythm and blues de los catálogos de las compañías de discos norteamericanas, destinadas a los negros norteamericanos pobres, para convertirse en el lenguaje universal de la juventud, sobre todo de la juventud blanca. Anteriormente, los jóvenes elegantes de clase trabajadora habían adoptado los estilos de la moda de los niveles sociales más altos o de subculturas de clase media como los artistas bohemios; en mayor grado aún las chicas de clase trabajadora. Ahora parecía tener lugar una extraña inversión de papeles: el mercado de la moda joven plebeya se independizó, y empezó a marcar la pauta del mercado patricio. Ante el avance de los téjanos (para ambos sexos), la alta costura parisina se retiró, o aceptó su derrota utilizando sus marcas de prestigio para vender productos de consumo masivo, directamente o a través de franquicias. El de 1965 fue el primer año en que la industria de la confección femenina de Francia produjo más pantalones que faldas (Veillon, 1993). Los jóvenes aristócratas empezaron a desprenderse de su acento y a emplear algo parecido al habla de la clase trabajadora londinense. Jóvenes respetables de uno y otro sexo empezaron a copiar lo que hasta entonces no había sido más que una moda indeseable y machista de obreros manuales, soldados y similares: el uso despreocupado de tacos en la conversación. La literatura siguió la pauta: un brillante crítico teatral llevó la palabra fuck [«fornicar»] a la audiencia radiofónica de Gran Bretaña. Por primera vez en la historia de los cuentos de hadas, la Cenicienta se convirtió en la estrella del baile por el hecho de no llevar ropajes espléndidos.
El giro populista de los gustos de la juventud de clase media y alta en Occidente, que tuvo incluso algunos paralelismos en el tercer mundo, con la conversión de los intelectuales brasileños en adalides de la samba, puede tener algo que ver con el fervor revolucionario que en política e ideología mostraron los estudiantes de clase media unos años más tarde. La moda suele ser profética, aunque nadie sepa cómo. Y ese estilo se vio probablemente reforzado entre los jóvenes de sexo masculino por la aparición de una subcultura homosexual de singular importancia a la hora de marcar las pautas de la moda y el arte. Sin embargo, puede que baste considerar que el estilo populista era una forma de rechazar los valores de la generación de los padres o, más bien, un lenguaje con el que los jóvenes tanteaban nuevas formas de relacionarse con un mundo para el que las normas y los valores de sus mayores parecía que ya no eran válidos.
El carácter iconoclasta de la nueva cultura juvenil afloró con la máxima claridad en los momentos en que se le dio plasmación intelectual, como en los carteles que se hicieron rápidamente famosos del mayo francés del 68: «Prohibido prohibir», y en la máxima del radical pop norteamericano Jerry Rubin de que uno nunca debe fiarse de alguien que no haya pasado una temporada a la sombra (de una cárcel) (Wiener, 1984). Contrariamente a lo que pudiese parecer en un principio, estas no eran consignas políticas en el sentido tradicional, ni siquiera en el sentido más estricto de abogar por la derogación de leyes represivas. No era ese su objetivo, sino que eran anuncios públicos de sentimientos y deseos privados. Tal como decía la consigna de mayo del 68: «Tomo mis deseos por realidades, porque creo en la realidad de mis deseos» (Katsiaficas, 1987). Aunque tales deseos apareciesen en declaraciones, grupos y movimientos públicos, incluso en lo que parecían ser, y a veces acababan por desencadenar, rebeliones de las masas, el subjetivismo era su esencia. «Lo personal es político» se convirtió en una importante consigna del nuevo feminismo, que acaso fue el resultado más duradero de los años de radicalización. Significaba algo más que la afirmación de que el compromiso político obedecía a motivos y a satisfacciones personales, y que el criterio del éxito político era cómo afectaba a la gente. En boca de algunos, sólo quería decir que «todo lo que me preocupe, lo llamaré político», como en el título de un libro de los años setenta: Fat Is a Feminist Issue* (Orbach, 1978).
La consigna de mayo del 68 «Cuando pienso en la revolución, me entran ganas de hacer el amor» habría desconcertado no sólo a Lenin, sino también a Ruth Fischer, la joven militante comunista vienesa cuya defensa de la promiscuidad sexual atacó Lenin (Zetkin, 1968). Pero, en cambio, hasta para los típicos radicales neomarxistas-leninistas de los años sesenta y setenta, el agente de la Comintern de Brecht que, como un viajante de comercio, «hacía el amor teniendo otras cosas en la mente» («Der Liebe pflegte ich achdos», Brecht, 1976) habría resultado incomprensible. Para ellos lo importante no era lo que los revolucionarios esperasen conseguir con sus actos, sino lo que hacían y cómo se sentían al hacerlo. Hacer el amor y hacer la revolución no podían separarse con claridad. La liberación personal y la liberación social iban, pues, de la mano, y las formas más evidentes de romper las ataduras del poder, las leyes y las normas del estado, de los padres y de los vecinos eran el sexo y las drogas. El primero, en sus múltiples formas, no estaba ya por descubrir. Lo que el poeta conservador y melancólico quería decir con el verso «Las relaciones sexuales empezaron en 1963» (Larkin, 1988) no era que esta actividad fuese poco corriente antes de los años sesenta o que él no la hubiese practicado, sino que su carácter público cambió con -los ejemplos son suyos- el proceso a El amante de Lady Chatterley y «el primer LP de los Beatles». En los casos en que había existido una prohibición previa, estos gestos contra los usos establecidos eran fáciles de hacer. En los casos en que se había dado una cierta tolerancia oficial o extraoficial, como por ejemplo en las relaciones lésbicas, el hecho de que eso era un gesto tenía que recalcarse de modo especial. Comprometerse en público con lo que hasta entonces estaba prohibido o no era convencional («salir a la luz») se convirtió, pues, en algo importante. Las drogas, en cambio, menos el alcohol y el tabaco, habían permanecido confinadas en reducidas subculturas de la alta sociedad, la baja y los marginados, y no se beneficiaron de mayor permisividad legal. Las drogas se difundieron no sólo como gesto de rebeldía, ya que las sensaciones que posibilitaban les daban atractivo suficiente. No obstante, el consumo de drogas era, por definición, una actividad ilegal, y el mismo hecho de que la droga más popular entre los jóvenes occidentales, la marihuana, fuese posiblemente menos dañina que el alcohol y el tabaco, hacía del fumarla (generalmente, una actividad social) no sólo un acto de desafío, sino de superioridad sobre quienes la habían prohibido. En los anchos horizontes de la Norteamérica de los años sesenta, donde coincidían los fans del rock con los estudiantes radicales, la frontera entre pegarse un colocón y levantar barricadas a veces parecía nebulosa. La nueva ampliación de los límites del comportamiento públicamente aceptable, incluido el sexo, aumentó seguramente la experimentación y la frecuencia de conductas hasta entonces consideradas inaceptables o pervertidas, y las hizo más visibles. Así, en los Estados Unidos, la aparición pública de una subcultura homosexual practicada abiertamente, incluso en las dos ciudades que marcaban la pauta, San Francisco y Nueva York, y que se influían mutuamente, no se produjo hasta bien entrados los años sesenta, y su aparición como grupo de presión política en ambas ciudades, hasta los años setenta (Duberman er al., 1989). Sin embargo, la importancia principal de estos cambios estriba en que, implícita o explícitamente, rechazaban la vieja ordenación histórica de las relaciones humanas dentro de la sociedad, expresadas, sancionadas y simbolizadas por las convenciones y prohibiciones sociales. Lo que resulta aún más significativo es que este rechazo no se hiciera en nombre de otras pautas de ordenación social, aunque el nuevo libertarismo recibiese justificación ideológica de quienes creían que necesitaba esta etiqueta, sino en el nombre de la ilimitada autonomía del deseo individual, con lo que se partía de la premisa de un mundo de un individualismo egocéntrico llevado hasta el límite. Apenas suscitó un interés renovado la ideología que creía que la acción espontánea, sin organizar, antiautoritaria y libertaria provocaría el nacimiento de una sociedad nueva, justa y sin estado, o sea, el anarquismo de Bakunin o de Kropotkin, aunque éste se encontrase mucho más cerca de las auténticas ideas de la mayoría de los estudiantes rebeldes de los años sesenta y setenta que del marxismo tan en boga por aquel entonces.
Paradójicamente, quienes se rebelaban contra las convenciones y las restricciones partían de la misma premisa en que se basaba la sociedad de consumo, o por lo menos de las mismas motivaciones psicológicas que quienes vendían productos de consumo y servicios habían descubierto que eran más eficaces para la venta. Se daba tácitamente por sentado que el mundo estaba compuesto por varios miles de millones de seres humanos, definidos por el hecho de ir en pos de la satisfacción de sus propios deseos, incluyendo deseos hasta entonces prohibidos o mal vistos, pero ahora permitidos, no porque se hubieran convertido en moralmente aceptables, sino porque los compartía un gran número de egos. Así, hasta los años noventa, la liberalización se quedó en el límite de la legalización de las drogas, que continuaron estando prohibidas con más o menos severidad, y con un alto grado de ineficacia. Y es que a partir de fines de los años sesenta se desarrolló un gran mercado de cocaína, sobre todo entre la clase media alta de Norteamérica y, algo después, de Europa occidental. Este hecho, al igual que el crecimiento anterior y más plebeyo del mercado de la heroína (también, sobre todo, en los Estados Unidos), convirtió por primera vez el crimen en un negocio de auténtica importancia (Ariacchi, 1983).
IV
La revolución cultural de fines del siglo XX debe, pues, entenderse como el triunfo del individuo sobre la sociedad o, mejor, como la ruptura de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los individuos en el tejido social. Y es que este tejido no sólo estaba compuesto por las relaciones reales entre los seres humanos y sus formas de organización, sino también por los modelos generales de esas relaciones y por las pautas de conducta que era de prever que siguiesen en su trato mutuo los individuos, cuyos papeles estaban predeterminados, aunque no siempre escritos. De ahí la inseguridad traumática que se producía en cuanto las antiguas normas de conducta se abolían o perdían su razón de ser, o la incomprensión entre quienes sentían esa desaparición y quienes eran demasiado jóvenes para haber conocido otra cosa que una sociedad sin reglas. Así, un antropólogo brasileño de los años ochenta describía la tensión de un varón de clase media, educado en la cultura mediterránea del honor y la vergüenza de su país, enfrentado al suceso cada vez más habitual de que un grupo de atracadores le exigiera el dinero y amenazase con violar a su novia. En tales circunstancias, se esperaba tradicionalmente que un caballero protegiese a la mujer, si no al dinero, aunque le costara la vida, y que la mujer prefiriese morir antes que correr una suerte tenida por «peor que la muerte». Sin embargo, en la realidad de las grandes ciudades de fines del siglo XX era poco probable que la resistencia salvara el «honor» de la mujer o el dinero. Lo razonable en tales circunstancias era ceder, para impedir que los agresores perdiesen los estribos y causaran serios daños o incluso llegaran a matar. En cuanto al honor de la mujer, definido tradicionalmente como la virginidad antes del matrimonio y la total fidelidad a su marido después, ¿qué era lo que se podía defender, a la luz de las teorías y de las prácticas sexuales habituales entre las personas cultas y liberadas de los años ochenta? Y sin embargo, tal como demostraban las investigaciones del antropólogo, todo eso no hacía el caso menos traumático. Situaciones no tan extremas podían producir niveles de inseguridad y de sufrimiento mental comparables; por ejemplo, contactos sexuales corrientes. La alternativa a una vieja convención, por poco razonable que esta fuera, podía acabar siendo no una nueva convención o un comportamiento racional, sino la total ausencia de reglas, o por lo menos una falta total de consenso acerca de lo que había que hacer.
En la mayor parte del mundo, los antiguos tejidos y convenciones sociales, aunque minados por un cuarto de siglo de transformaciones socioeconómicas sin parangón, estaban en situación delicada, pero aún no en plena desintegración, lo cual era una suerte para la mayor parte de la humanidad, sobre todo para los pobres, ya que las redes de parentesco, comunidad y vecindad eran básicas para la supervivencia económica y sobre todo para tener éxito en un mundo cambiante. En gran parte del tercer mundo, estas redes funcionaban como una combinación de servicios informativos, intercambios de trabajo, fondos de mano de obra y de capital, mecanismos de ahorro y sistemas de seguridad social. De hecho, sin la cohesión familiar resulta difícilmente explicable el éxito económico de algunas partes del mundo, como por ejemplo el Extremo Oriente.
En las sociedades más tradicionales, las tensiones afloraron en la medida en que el triunfo de la economía de empresa minó la legitimidad del orden social aceptado hasta entonces, basado en la desigualdad, tanto porque las aspiraciones de la gente pasaron a ser más igualitarias, como porque las justificaciones funcionales de la desigualdad se vieron erosionadas. Así, la opulencia y la prodigalidad de los rajas de la India (igual que la exención fiscal de la fortuna de la familia real británica, que no fue criticada hasta los años noventa) no despertaba ni las envidias ni el resentimiento de sus subditos, como las podría haber despertado las de un vecino, sino que eran parte integrante y signo de su papel singular en el orden social e incluso cósmico, que, en cierto sentido, se creía que mantenía, estabilizaba y simbolizaba su reino. De modo parecido, los considerables lujos y privilegios de los grandes empresarios japoneses resultaban menos inaceptables, en la medida en que se veían no como su fortuna particular, sino como un complemento a su situación oficial dentro de la economía, al modo de los lujos de que disfrutan los miembros del gabinete británico —limusinas, residencias oficiales, etc.—, que les son retirados a las pocas horas de cesar en el cargo al que están asociados. La distribución real de las rentas en Japón, como sabemos, era mucho menos desigual que en las sociedades capitalistas occidentales; sin embargo, a cualquier persona que observase la situación japonesa en los años ochenta, incluso desde lejos, le resultaba difícil eludir la impresión de que, durante esta década de crecimiento económico, la acumulación de riqueza individual y su exhibición en público ponía más de manifiesto el contraste entre las condiciones en que vivían los japoneses comunes y corrientes -mucho más modestamente que sus homólogos occidentales- y la situación de los japoneses ricos. Y puede que por primera vez no estuviesen suficientemente protegidos por lo que se consideraban privilegios legítimos de quienes están al servicio del Estado y de la sociedad.
En Occidente, las décadas de revolución social habían creado un caos mucho mayor. Los extremos de esta disgregación son especialmente visibles en el discurso público ideológico del fin de siglo occidental, sobre todo en la clase de manifestaciones públicas que, si bien no tenían pretensión alguna de análisis en profundidad, se formulaban como creencias generalizadas. Pensemos, por ejemplo, en el argumento, habitual en determinado momento en los círculos feministas, de que el trabajo doméstico de las mujeres tenía que calcularse (y, cuando fuese necesario, pagarse) a precios de mercado, o la justificación de la reforma del aborto en pro de un abstracto «derecho a escoger» ilimitado del individuo (mujer). La legitimidad de una demanda tiene que diferenciarse claramente de los argumentos que se utilizan para justificarla. La relación entre marido, mujer e hijos en el hogar no tiene absolutamente nada que ver con la de vendedores y consumidores en el mercado, ni siquiera a nivel conceptual. Y tampoco la decisión de tener o no tener un hijo, aunque se adopte unilateralmente, afecta exclusivamente al individuo que toma la decisión. Esta perogrullada es perfectamente compatible con el deseo de transformar el papel de la mujer en el hogar o de favorecer el derecho al aborto.
La influencia generalizada de la economía neoclásica, que en las sociedades occidentales secularizadas pasó a ocupar cada vez más el lugar reservado a la teología, y (a través de la hegemonía cultural de los Estados Unidos) la influencia de la ultraindividualista jurisprudencia norteamericana promovieron esta clase de retórica, que encontró su expresión política en la primera ministra británica Margaret Thatcher: «La sociedad no existe, sólo los individuos».
Sin embargo, fueran los que fuesen los excesos de la teoría, la práctica era muchas veces igualmente extrema. En algún momento de los años setenta, los reformadores sociales de los países anglosajones, justamente escandalizados (al igual que los investigadores) por los efectos de la institucionalización sobre los enfermos mentales, promovieron con éxito una campaña para que al máximo número posible de éstos les permitieran abandonar su reclusión «para que puedan estar al cuidado de la comunidad». Pero en las ciudades de Occidente ya no había comunidades que cuidasen de ellos. No tenían parientes. Nadie les conocía. Lo único que había eran las calles de ciudades como Nueva York, que se llenaron de mendigos con bolsas de plástico y sin hogar que gesticulaban y hablaban solos. Si tenían suerte, buena o mala (dependía del punto de vista), acababan yendo de los hospitales que los habían echado a las cárceles que, en los Estados Unidos, se convirtieron en el principal receptáculo de los problemas sociales de la sociedad norteamericana, sobre todo de sus miembros de raza negra: en 1991 el 15 por 100 de la que era proporcionalmente la mayor población de reclusos del mundo —426 presos por cada 100.000 habitantes— se decía que estaba mentalmente enfermo (Walker, 1991; Human Development, 1991).
Las instituciones a las que más afectó el nuevo individualismo moral fueron la familia tradicional y las iglesias tradicionales de Occidente, que sufrieron un colapso en el tercio final del siglo. El cemento que había mantenido unida a la comunidad católica se desintegró con asombrosa rapidez. A lo largo de los años sesenta, la asistencia a misa en Quebec (Canadá) bajó del 80 al 20% y el tradicionalmente alto índice de natalidad francocanadiense cayó por debajo de la media de Canadá (Bernier y Boily, 1986). La liberación de la mujer, o, más exactamente, la demanda por parte de las mujeres de más medios de control de natalidad, incluidos el aborto y el derecho al divorcio, seguramente abrió la brecha más honda entre la Iglesia y lo que en el siglo XIX había sido su reserva espiritual básica (véase La era del capitalismo), como se hizo cada vez más evidente en países con tanta fama de católicos como Irlanda o como la mismísima Italia del papa, e incluso —tras la caída del stalinismo— en Polonia. Las vocaciones sacerdotales y las demás formas de vida religiosa cayeron en picado, al igual que la disposición a llevar una existencia célibe, real u oficial. En pocas palabras, para bien o para mal, la autoridad material y moral de la Iglesia sobre los fieles desapareció en el agujero negro que se abría entre sus normas de vida y moral y la realidad del comportamiento humano a finales del siglo XX. Las iglesias occidentales con un dominio menor sobre los feligreses, incluidas algunas de las sectas protestantes más antiguas, experimentaron un declive aún más rápido.
Las consecuencias morales de la relajación de los lazos tradicionales de familia acaso fueran todavía más graves, pues, como hemos visto, la familia no sólo era lo que siempre había sido, un mecanismo de autoperpetuación, sino también un mecanismo de cooperación social. Como tal, había sido básico para el mantenimiento tanto de la economía rural como de la primitiva economía industrial, en el ámbito local y en el planetario. Ello se debía en parte a que no había existido ninguna estructura empresarial capitalista impersonal adecuada hasta que la concentración del capital y la aparición de las grandes empresas empezó a generar la organización empresarial moderna a finales del siglo XIX, la «mano visible» (Chandler, 1977) que tenía que complementar «la «mano invisible» del mercado según Adam Smith.»
El modelo operativo de las grandes empresas antes de la época del capitalismo financiero («capitalismo monopolista») no se inspiraba en la experiencia de la empresa privada, sino en la burocracia estatal o militar; ejemplo, los uniformes de los empleados del ferrocarril. De hecho, con frecuencia estaba, y tenía que estar, dirigida por el estado o por otra autoridad pública sin afán de lucro, como los servicios de correos y la mayoría de los de telégrafos y teléfonos.
Pero un motivo aún más poderoso era que el mercado no proporciona por sí solo un elemento esencial en cualquier sistema basado en la obtención del beneficio privado: la confianza, o su equivalente legal, el cumplimiento de los contratos. Para eso se necesitaba o bien el poder del estado (como sabían los teóricos del individualismo político del siglo XVII) o bien los lazos familiares o comunitarios. Así, el comercio, la banca y las finanzas internacionales, campos de actuación a veces físicamente alejados, de enormes beneficios y gran inseguridad, los habían manejado con el mayor de los éxitos grupos empresariales relacionados por nexos de parentesco, sobre todo grupos con una solidaridad religiosa especial, como los judíos, los cuáqueros o los hugonotes.
De hecho, incluso a finales del siglo XX esos vínculos seguían siendo indispensables en el negocio del crimen, que no sólo estaba en contra de la ley, sino fuera de su amparo. En una situación en la que no había otra garantía posible de los contratos, sólo los lazos de parentesco y la amenaza de muerte podían cumplir ese cometido. Por ello, las familias de la mafia calabresa de mayor éxito estaban compuestas por un nutrido grupo de hermanos (Ciconte, 1992).
Pero eran justamente estos vínculos y esta solidaridad de grupos no económicos lo que estaba siendo erosionado, al igual que los sistemas morales que los sustentaban, más antiguos que la sociedad burguesa industrial moderna, pero adaptados para formar una parte esencial de esta. El viejo vocabulario moral de derechos y deberes, obligaciones mutuas, pecado y virtud, sacrificio, conciencia, recompensas y sanciones, ya no podía traducirse al nuevo lenguaje de la gratificación deseada. Al no ser ya aceptadas estas prácticas e instituciones como parte del modo de ordenación social que unía a unos individuos con otros y garantizaba la cooperación y la reproducción de la sociedad, la mayor parte de su capacidad de estructuración de la vida social humana se desvaneció, y quedaron reducidas a simples expresiones de las preferencias individuales, y a la exigencia de que la ley reconociese la supremacía de estas preferencias. Esa es la diferencia existente entre el lenguaje de los «derechos» (legales y constitucionales), que se convirtió en el eje de la sociedad del individualismo incontrolado, por lo menos en los Estados Unidos, y la vieja formulación moral para la que derechos y deberes eran las dos caras de la misma moneda.
La incertidumbre y la imprevisibilidad se hicieron presentes. Las brújulas perdieron el norte, los mapas se volvieron inútiles. Todo esto se fue convirtiendo en algo cada vez más evidente en los países más desarrollados a partir de los años sesenta. Este individualismo encontró su plasmación ideológica en una serie de teorías, del liberalismo económico extremo al «posmodernismo» y similares, que se esforzaban por dejar de lado los problemas de juicio y de valores o, mejor dicho, por reducirlos al denominador común de la libertad ilimitada del individuo.
Al principio las ventajas de una liberalización social generalizada habían parecido enormes a todo el mundo menos a los reaccionarios empedernidos, y su coste, mínimo; además, no parecía que conllevase también una liberalización económica. La gran oleada de prosperidad que se extendía por las poblaciones de las zonas más favorecidas del mundo, reforzada por sistemas de seguridad social cada vez más amplios y generosos, parecía haber eliminado los escombros de la desintegración social. Ser progenitor único (o sea, en la inmensa mayoría de los casos, madre soltera) todavía era la mejor garantía para una vida de pobreza, pero en los modernos estados del bienestar, también garantizaba un mínimo de ingresos y un techo. Las pensiones, los servicios de bienestar social y, finalmente, los centros geriátricos cuidaban de los ancianos que vivían solos, y cuyos hijos e hijas ya no podían hacerse cargo de sus padres en sus años finales, o no se sentían obligados a ello. Parecía natural ocuparse igualmente de otras situaciones que antes habían sido parte del orden familiar, por ejemplo, trasladando la responsabilidad de cuidar los niños de las madres a las guarderías y jardines de infancia públicos, como los socialistas, preocupados por las necesidades de las madres asalariadas, hacía tiempo que exigían.
Tanto los cálculos racionales como el desarrollo histórico parecían apuntar en la misma dirección que varias formas de ideología progresista, incluidas las que criticaban a la familia tradicional porque perpetuaba la subordinación de la mujer o de los niños y adolescentes, o por motivos libertarios de tipo más general. En el aspecto material, lo que los organismos públicos podían proporcionar era muy superior a lo que la mayoría de las familias podía dar de sí, bien por ser pobres, bien por otras causas; el hecho de que los niños de los países democráticos salieran de las guerras mundiales más sanos y mejor alimentados que antes lo demostraba. Y el hecho de que los estados del bienestar sobrevivieran en los países más ricos a finales de siglo, pese al ataque sistemático de los gobiernos y de los ideólogos partidarios del mercado libre, lo confirmaba. Además, entre sociólogos y antropólogos sociales era un tópico el que, en general, el papel de los lazos de parentesco «disminuye al aumentar la importancia de las instituciones gubernamentales». Para bien o para mal, ese papel disminuyó «con el auge del individualismo económico y social en las sociedades industriales» (Goody, 1968).
En resumen, y tal como se había predicho hacía tiempo, la Gemeinschaft estaba cediendo el puesto a la Gesellschaft; las comunidades, a individuos unidos en sociedades anónimas.
Las ventajas materiales de vivir en un mundo en donde la comunidad y la familia estaban en decadencia eran, y siguen siendo, innegables. De lo que pocos se dieron cuenta fue de lo mucho que la moderna sociedad industrial había dependido hasta mediados del siglo XX de la simbiosis entre los viejos valores comunitarios y familiares y la nueva sociedad y, por lo tanto, de lo duras que iban a ser las consecuencias de su rápida desintegración. Eso resultó evidente en la era de la ideología neoliberal, en la que la expresión «los subclase» se introdujo, o se reintrodujo, en el vocabulario sociopolítico de alrededor de 1980.
Los subclase eran los que, en las sociedades capitalistas desarrolladas y tras el fin del pleno empleo, no podían o no querían ganarse el propio sustento ni el de sus familias en la economía de mercado (complementada por el sistema de seguridad social), que parecía funcionar bastante bien para dos tercios de la mayoría de habitantes de esos países, por lo menos hasta los años noventa (de ahí la fórmula «la sociedad de los dos tercios», inventada en esa década por un angustiado político Socialdemócrata alemán, Peter Glotz). Básicamente, los «subclase» subsistían gracias a la vivienda pública y a los programas de bienestar social, aunque de vez en cuando complementasen sus ingresos con escapadas a la economía sumergida o semisumergida o al mundo del «crimen», es decir, a las áreas de la economía adonde no llegaban los sistemas fiscales del gobierno. Sin embargo, dado que este era el nivel social en donde la cohesión familiar se había desintegrado por completo, incluso sus incursiones en la economía informal, legales o no, eran marginales e inestables, porque, como demostraron el tercer mundo y sus nuevas masas de inmigrantes hacia los países del norte, incluso la economía oficial de los barrios de chabolas y de los inmigrantes ilegales sólo funciona bien si existen redes de parentesco.
Los sectores pobres de la población negra de los Estados Unidos, es decir, la mayoría de los negros norteamericanos, se convirtieron en el paradigma de los «subclase»: un colectivo de ciudadanos prácticamente excluido de ía sociedad oficial, sin formar parte de la misma o -en el caso de muchos de sus jóvenes varones- del mercado laboral. De hecho, muchos de estos jóvenes, sobre todo los varones, se consideraban prácticamente como una sociedad de forajidos o una antisociedad. El fenómeno no era exclusivo de la gente de un determinado color, sino que, con la decadencia y caída de las industrias que empleaban mano de obra abundante en los siglos XIX y XX, los «subclase» hicieron su aparición en una serie de países. Pero en las viviendas construidas por autoridades públicas socialmente responsables para todos los que no podían permitirse pagar alquileres a precios de mercado o comprar su propia casa, y que ahora habitaban los «subclase», tampoco había comunidades, y bien poca asistencia mutua familiar. Hasta el «espíritu de vecindad», la última reliquia de la comunidad, sobrevivía a duras penas al miedo universal, por lo común a los adolescentes incontrolados, armados con frecuencia cada vez mayor, que acechaban en esas junglas hobbesianas.
Sólo en las zonas del mundo que todavía no habían entrado en el universo en que los seres humanos vivían unos junto a otros pero no como seres sociales, sobrevivían en cierta medida las comunidades y, con ellas el orden social, aunque un orden, para la mayoría, de una pobreza desoladora. ¿Quién podía hablar de una minoría «subclase» en un país como Brasil, donde, a mediados de los años ochenta, el 20% más rico de la población percibía más del 60% de la renta nacional, mientras que el 40% de los más pobres percibía el 10% o menos? (UN World Social Situation,1984). Era, en general, una existencia de desigualdad tanto social como económica. Pero, para la mayoría, carecía de la inseguridad propia de la vida urbana en las sociedades «desarrolladas», cuyos antiguos modelos de comportamiento habían sido desmantelados y sustituidos por un vacío de incertidumbre. La triste paradoja del presente fin de siglo es que, de acuerdo con todos los criterios conmensurables de bienestar y estabilidad social, vivir en Irlanda del Norte, un lugar socialmente retrógrado pero estructurado tradicionalmente, en el paro y después de veinte años ininterrumpidos de algo parecido a una guerra civil, es mejor y más seguro que vivir en la mayoría de las grandes ciudades del Reino Unido.
El drama del hundimiento de tradiciones y valores no radicaba tanto en los inconvenientes materiales de prescindir de los servicios sociales y personales que antes proporcionaban la familia y la comunidad, porque éstos se podían sustituir en los prósperos estados del bienestar, aunque no en las zonas pobres del mundo, donde la gran mayoría de la humanidad seguía contando con bien poco, salvo la familia, el patronazgo y la asistencia mutua; radicaba en la desintegración tanto del antiguo código de valores como de las costumbres y usos que regían el comportamiento humano, una pérdida sensible, reflejada en el auge de lo que se ha dado en llamar (una vez más, en los Estados Unidos, donde el fenómeno resultó apreciable a partir de finales de los años sesenta) «políticas de identidad», por lo general de tipo étnico/nacional o religioso, y de movimientos nostálgicos extremistas que desean recuperar un pasado hipotético sin problemas de orden ni de seguridad. Estos movimientos eran llamadas de auxilio más que portadores de programas; llamamientos en pro de una «comunidad» a la que pertenecer en un mundo anónimo; de una familia a la que pertenecer en un mundo de aislamiento social; de un refugio en la selva. Todos los observadores realistas y la mayoría de los gobiernos sabían que la delincuencia no disminuía con la ejecución de los criminales o con el poder disuasorio de largas penas de reclusión, pero todos los políticos eran conscientes de la enorme fuerza que tenía, con su carga emotiva, racional o no, la demanda por parte de los ciudadanos de que se castigase a los antisociales.
Estos eran los riesgos políticos del desgarramiento y la ruptura de los antiguos sistemas de valores y de los tejidos sociales. Sin embargo, a medida que fueron avanzando los años ochenta, por lo general bajo la bandera de la soberanía del mercado puro, se hizo cada vez más patente que también esta ruptura ponía en peligro la triunfante economía capitalista. Y es que el sistema capitalista, pese a cimentarse en las operaciones del mercado, se basaba también en una serie de tendencias que no estaban intrínsecamente relacionadas con el afán de beneficio personal que, según Adam Smith, alimentaba su motor. Se basaba en «el hábito del trabajo», que Adam Smith dio por sentado que era uno de los móviles esenciales de la conducta humana; en la disposición del ser humano a posponer durante mucho tiempo la gratificación inmediata, es decir, a ahorrar e invertir pensando en recompensas futuras; en la satisfacción por los logros propios; en la confianza mutua; y en otras actitudes que no estaban implícitas en la optimización de los beneficios de nadie. La familia se convirtió en parte integrante del capitalismo primitivo porque le proporcionaba algunas de estas motivaciones, al igual que «el hábito del trabajo», los hábitos de obediencia y lealtad, incluyendo la lealtad de los ejecutivos a la propia empresa, y otras formas de comportamiento que no encajaban fácilmente en una teoría racional de la elección basada en la optimización. El capitalismo podía funcionar en su ausencia, pero, cuando lo hacía, se convertía en algo extraño y problemático, incluso para los propios hombres de negocios. Esto ocurrió durante las «opas» piráticas para adueñarse de sociedades anónimas y de otras formas de especulación económica que se extendieron por las plazas financieras y los países económicamente ultraliberales como los Estados Unidos y Gran Bretaña en los años ochenta, y que prácticamente rompieron toda conexión entre el afán de lucro y la economía como sistema productivo.
Por eso los países capitalistas que no habían olvidado que el crecimiento no se alcanza sólo con la maximización de beneficios (Alemania, Japón, Francia) procuraron dificultar o impedir estos actos de piratería. Karl Polanyi, al examinar las ruinas de la civilización del siglo XIX durante la segunda guerra mundial, señaló cuan extraordinarias y sin precedentes eran las premisas en las que esa civilización se había basado: las de un sistema de mercados universal y autorregulable. Polanyi argumentó que «la propensión al trueque o al cambio de una cosa por otra» de Adam Smith había inspirado «un sistema industrial que, teórica y prácticamente, implicaba que el género humano se encontraba bajo el dominio de esa propensión particular en todas sus actividades económicas, cuando no en sus actividades políticas, intelectuales y espirituales» (Polanyi, 1945). Pero Polanyi exageraba la lógica del capitalismo de su época, del mismo modo que Adam Smith había exagerado la medida en que, por sí mismo, el afán de lucro de todos los hombres maximizaría la riqueza de las naciones. Del mismo modo que nosotros damos por sentada la existencia del aire que respiramos y que hace posibles todas nuestras actividades, así el capitalismo dio por sentada la existencia del ambiente en el que actuaba, y que había heredado del pasado. Sólo cuando el aire se enrareció, descubrió lo esencial que era. En otras palabras, el capitalismo había triunfado porque no era sólo capitalista. La maximización y la acumulación de beneficios eran condiciones necesarias para el éxito, pero no suficientes. Fue la revolución cultural del último tercio del siglo lo que comenzó a erosionar el patrimonio histórico del capitalismo y a demostrar las dificultades de operar sin ese patrimonio. La ironía histórica del neoliberalismo que se puso de moda en los años setenta y ochenta, y que contempló con desprecio las ruinas de los regímenes comunistas, es que triunfó en el momento mismo en que dejó de ser tan plausible como había parecido antes. El mercado proclamó su victoria cuando ya no podía ocultar su desnudez y su insuficiencia.
La revolución cultural se hizo sentir con especial fuerza en las «economías de mercado industrializadas» y urbanas de los antiguos centros del capitalismo. Sin embargo, las extraordinarias fuerzas económicas y sociales que se han desencadenado a finales del siglo XX, también han transformado lo que se dio en llamar el «tercer mundo».